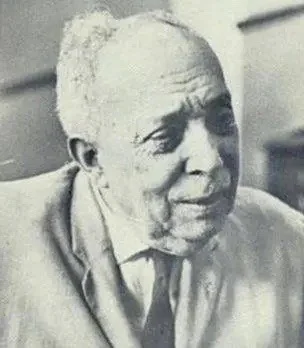En 1953, Domingo Moreno Jimenes publicó las Bases del Instituto de la Poesía Osvaldo Bazil en la Benemérita Ciudad de San Cristóbal, donde planteaba lo que debía ser la enseñanza de la poesía y los principios que se debían tener en cuenta para asumir los valores, actividades docentes, prácticas de trabajo, así como los cursos, conferencias, condiciones de admisión y requerimientos que apoyarían la logística del Instituto.
Justo en el pórtico de estas bases se pueden leer algunas líneas y propósitos que sirvieron de argumento para la definición filosófica del poeta, la poesía y la constitución de ambos en el mundo de la vida:
“Quien sea impasible ante una lágrima humana no puede ser artista. El arte es lo más humano dentro de lo humano; y la poesía, que es la suma de todas las artes, las acústicas y las plásticas, las terrenas y las etéreas, no puede ser una realidad cabal si el nombre no exprime su ser en ella hasta agotarse en la última gota de su sangre o en la última pulsación de sus arterias. La poesía no es un sueño impalpable ni un suspiro vano: la poesía es la heroicidad mayor entre todas las grandes heroicidades de la tierra. Nadie puede evadirla; nadie puede disentir de ella: se nos impone como una realidad mayor a la realidad mayor de nuestra vida. Por ella somos abnegados de la mayor abnegación y los mayores integrantes y desintegrantes a la vez en el concierto de la vida cósmica.”
El poeta y teórico de la poesía entiende que el régimen de principio y alteridad de lo poético se acentúa como “heroicidad mayor entre todas las grandes heroicidades de la tierra”. La poesía entonces es el fundamento de ese “concierto de la vida cósmica” y lo cierto es que “nadie puede evadirla”; todo lo que en ella se conjunta se convierte en “realidad mayor de nuestra vida”.
“El Instituto de la Poesía de San Cristóbal quiere extender la Patria hacia el Universo; pero no olvida las peculiaridades tradicionales de costumbres y de impulsos anímicos y ancestrales, que son también la Patria”. (26)
Débese entonces vivir lo palpable, la heroicidad como suma de todas las artes, “las terrenas y las etéreas”, “las acústicas y las plásticas”. Moreno Jimenes define entonces lo que debe ser una institución dedicada a la poesía, al llamado del espíritu creador:
“El Instituto de Poesía Osvaldo Bazil nació de la Alegoría de la Rosa. En San Cristóbal son casi silvestres los rosales; pero no podemos olvidar un indicio: todo botón de rosa tiene forma de corazón. De corazones palpitantes deben ser inundados los caminos del mundo para que el contrasentido de la guerra no sea.”
Esta presencia de la rosa como símbolo y alegoría del corazón trasciende su naturaleza vegetal o primaveral observada en los poetas clásicos y clásico-románticos para colocarla en el sentido de lo humano, de una filosofía de los caminos del mundo, de aquello que palpita en el ser, del movimiento germinal de la vida y contra lo que es la guerra, el conflicto político y social.
En el momento en que Domingo Moreno Jimenes lleva a cabo dicha fundación, empieza a prosperar la Guerra Fría y ya la Segunda Guerra había concluido, por lo menos en su eje armamentista y colectivamente destructivo. El poeta vuelve al postumismo. Quiere recrear la idea de una colina sacra, pero ya más académica, más pública, más puesta en contacto con espíritus jóvenes. Necesita entrar en el pulso de una enseñanza gobernada por el ser-siendo de la poesía, por cierto grado de autonomía espiritual. El punto número 7 aclara el movimiento como fuerza humana:
“El Instituto iniciará un movimiento hacia la dignificación de los placeres estéticos”. (p. 7)
Y a seguidas defiende su marco extensivo fundado en un contacto académico y cooperativo:
“Será autónomo; pero podrá recibir la cooperación de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo y otras universidades y centros de cultura exterior, en disciplinas relacionadas con su expresión y fines”.
La meta principal del Instituto… se enuncia justamente en el principio número 2 de las Bases… consistente en los valores que no se advertían en el primer manifiesto del postumismo y que para la fundación del Instituto… era fundamental:
“Su principal objetivo consiste en llevar a la vigencia emocional los inequívocos valores poéticos dominicanos, americanos y universales y crear ambiente potencial para las cuestiones todas del espíritu.” (pp. 5-6)
La perspectiva del poeta en estas Bases… se justifica en el orden de los actos sociales y la enseñanza práctica mediante la docencia:
“Sus actividades se desarrollarán en dos principales formas: actos y docencia (3)… Podrá haber actos de carácter local, nacional e internacional”.
¿Por qué se ha querido ver a Moreno Jimenes como un poeta y un hombre de letras “localista”, “paisajista”, “anecdótico”, cuando su perspectiva ha sido continental, internacional y local? ¿Por qué se ha tomado la visión postumista y la educación poética postumista como usanza poética “dominicanista”, “pintoresca” y local?
Con la fundación del Instituto… la extensión postumista deja de ser “devota de” y se abre a los valores universales donde lo americano o continental se hace legible en lo nacional y lo intracultural. En su caso y, sobre todo, en sus líneas históricas o metahistóricas, el Instituto… era un espacio para el desarrollo de valores y modos de percibir el mundo desde lo poético, lo artístico y lo filosófico.
Pero el marco de lo que llama el poeta y profesor segundo curso:
“…abarcara: Estudio pormenorizado de los siglos XVI y XVII de la literatura castellana, traducciones del inglés y del francés, Panorama de la poesía americana, Métrica irregular, Estética clásica”.
El tercer curso completa académicamente la formación del alumno, por lo menos en el plano docente y curricular, aparte de ser fundamentalmente ético, filosófico y moral. Así pues,
“El tercer curso comprenderá: Modernos movimientos poéticos, literatura castellana de los siglos XIX y XX, versolibrismo, poesía dominicana novísima, traducciones del italiano y del alemán, estética contemporánea”.
Cabe suponer que, como el poeta y profesor había hecho amistad con el crítico, filósofo y humanista rumano Horia Tanasescu, quien dominaba los idiomas italiano, alemán, inglés, francés y, por supuesto, rumano. El Instituto tendría en este ilustrado profesor de origen rumano a la persona indicada para activar, en este sentido, el Instituto. Y por lo tanto, el alumnado del Instituto sería orientado en sentido estético, filosófico y literario en la línea de tales principios.
“Las condiciones de admisión a este Instituto –continúa explicando Domingo Moreno Jimenes– estarán regidas por la capacidad, comprensión y aptitud morales y estéticas. En casos dudosos, el examen oral o escrito, o ambos a la vez, y la valoración de vida y costumbres, podrán hacer luz en este asunto”. (p. 9)
El requerimiento de “la edad de 17 años para recibir la docencia” nos dice que el Instituto debió tener rango superior o cuasi universitario, pero no fue así. Sabemos que el mismo tuvo que hacer grandes esfuerzos para desplegar en el bachillerato y en los cursos regulares una instrucción académica responsable y persistente.
Así pues,
“A todo dominicano o extranjero residente en el país, que llene los requisitos antes dichos, le será permitida la entrada”. (p. 10)
“El Instituto organizará conferencias; actos para declamar poemas, exponer conceptos estéticos, dar a conocer normas poéticas. (Punto n.º 16)
Los puntos destacados, que también funcionaban como objetivos del proyecto, revelan una concepción pedagógica liberal, pero además, culturalista y humanista. El Instituto, según se lee en sus Bases…
“Se ocupará de fomentar giras; intercambios en el país y en el extranjero; conocimientos, comprensiones” (17).
“Habrá salas de lectura con una biblioteca bien provista, donde nunca faltarán autores dominicanos ni del resto de América” (18).
“Promoverá asambleas nacionales e internacionales para el desarrollo y la asimilación de las cuestiones estéticas y los problemas del pensamiento contemporáneo” (19).
Toda la logística docente señalada por Moreno Jimenes asimila en el orden educativo arte, ciencia y filosofía en un trazado que, como programa, incidió en la juventud sancristobalense y en el contexto formativo de la provincia. Las clases impartidas lograron conformar un espíritu de saber que, aunque controlado por el régimen dictatorial, se hacía visible en las diversas experiencias académicas y artísticas de San Cristóbal.
Un señalamiento particularizado de estas Bases… confirma lo que pudo ser la enseñanza o divulgación de las artes, las ciencias y la filosofía en el ámbito de las ideas y posiciones estético-educativas del Instituto en el marco de la Provincia:
“Las Artes, las Ciencias y la Filosofía bajo el tamiz del Instituto de la Poesía de San Cristóbal, tomarán un interés desinteresado (¡sic!) fuera de los tecnicismos y cientificismo en boga. (20)
El horario de docencia estuvo ligado al tiempo real del alumnado y a su vida como estudiante liberal y libre en este Instituto:
“El Instituto empezará a desarrollar sus labores en las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche. (21)
“Mientras trabaje el primer curso, esto es, en su primer año de fundación, la labor comprenderá solo las últimas horas de la tarde”. (22)
El punto y objetivo número 23 es específico para entender el fundamento y las acciones del Instituto:
“El Instituto de la Poesía de San Cristóbal quedará abierto a las personas capacitadas de buena voluntad que deseen en tiempo oportuno ofrecer cursillos informales; promover reuniones amigables; haciendo de este centro, a más de cenáculo, cauce por el que pasarán todas las corrientes estéticas de la República”. (23)
Una especificación que se hace en el punto 24 advierte al estudiante a propósito de la titulación o certificaciones que serían importantes desde el punto de vista académico y social:
“El Instituto de la Poesía de San Cristóbal no expedirá diplomas, títulos o certificados de estudios: sus enseñanzas son intrínsecas y se valorizan por sí mismas.” (24)
Sobre su integración cósmica y nivelar, el principio número 25 reza de la siguiente manera:
“Llevará la bandera de la integración cósmica, con la Estética, la Religión y la Economía como complementos de sus principios”. (25)
Tanto los puntos o principios 24 y 25 pueden discutirse en varios planos de logística, docencia o resultados educativos, pues resultarían de los mismos las preguntas al respecto de la evaluación, el valor de la misma y su necesidad en el marco de una cultura donde la certificación, el título o el diploma son requisitos para el reconocimiento a nivel sociocultural, accional, ocupacional y profesional del sujeto académico.
Pero veamos qué quiere hacer el Instituto desde el punto de vista de una ideología de la representación humanística y sobre todo de lo nacional entendido como determinación, peculiaridad y razón filosófico-histórica:
“El Instituto de la Poesía de San Cristóbal quiere extender la Patria hacia el Universo; pero no olvida las peculiaridades tradicionales de costumbres y de impulsos anímicos y ancestrales, que son también la Patria”. (26)
En sus objetivos de base, la extensión estética y cultural del Instituto se reconoce como orientación hacia un pensamiento sensible universal:
“El Instituto de la Poesía de San Cristóbal será antena y oriente de todo lo bello nuevo y de todo lo perdurable viejo. El eclecticismo de sus enseñanzas no cerrará los ojos a ninguna de las manifestaciones artísticas de la Estética Universal.” (27)
¿Cómo la “estética universal” que sirve de base al eclecticismo habrá de incidir en un espíritu marcado por los signos de la época? Beber en muchas y diferentes fuentes filosóficas, sensibles y artísticas, ¿implica una especificidad de lo poético, de una poética o de una teoría de la obra abarcante de su dinamismo organizador, de su espacio de sentido?
Vemos cómo la actitud postumista del responsable de este programa de principios y base se reconoce cada vez más en los valores universales y nacionales, queriendo hacer del Instituto de la Poesía Osvaldo Bazil un centro de proyección estética, filosófica, literaria y moral mediante el desarrollo de los ejes que activan una educación literaria y estética.
Dentro de la propuesta de trabajo y horario o tiempos disponibles, el documento presenta aspectos logísticos y docentes dirigidos a servir a la localidad y a la sociedad misma:
“Los domingos y otros días feriados, el Instituto de la Poesía de San Cristóbal, convertido en el más acogedor cenáculo de la República Dominicana, abrirá sus puertas y recibirá a todos los elementos culturales de la localidad (sic) y del país que quieran visitarlo, promoviéndose discusiones estéticas, artísticas, atisbos y pláticas, acordes con los avatares del Arte y de la Poesía Contemporánea” (28).
La utopía planteada en el documento quiere ser consecuente con lo que debía o debería ser esta institución del “espíritu” orientado hacia el conocimiento de la poesía, las ideas y las artes. Lo educativo a través de la poesía y la filosofía resume el proyecto goetheano de Poesía y Verdad (Dichtung und Wahrheit), siendo así que las líneas de trabajo literario y estético-formativo acentuado en el concepto de vida y obra alcanzan, en el documento y en la práctica posterior del instituto, un valor constituido como sustancia y forma espirituales al interior mismo de la pedagogía humanística.
Lo que se propuso el autor espiritual de este documento en 1949, año de redacción de estas Bases… es la renovación incluso de dichas Bases…
Los avances del Instituto los podemos advertir en el pronunciamiento número 5, a saber:
“La docencia consistirá en cátedras, lecturas, dilucidaciones y ejercicios de seminario.”
En el número 6 y en el 7 leemos lo que se ha fijado como práctica el Instituto de la Poesía…
“Habrá declamaciones al aire libre y apólogos, relatos y escenografías en ciertas horas adecuadas… El Instituto iniciará un movimiento hacia la dignificación de los placeres estéticos.”
¿De qué manera se ejecutará la docencia humanística de esta “Escuela de espíritu”?
“La docencia se desarrollará en tres grados o cursos que comprenderán: Literatura antigua y moderna: Dominicana, Castellana y Universal; Métrica Regular e Irregular, Versolibrismo, Estética, etc.” (p. 8)
“El primer curso –sigue explicando Moreno Jimenes– comprenderá: Literatura Antigua, Orígenes de la Literatura Castellana, Corrientes de la Literatura Dominicana, Métrica Regular, Nociones de Estética.” (10)
Esta presencia de la rosa como símbolo y alegoría del corazón trasciende su naturaleza vegetal o primaveral observada en los poetas clásicos y clásico-románticos para colocarla en el sentido de lo humano, de una filosofía de los caminos del mundo
Justificadas por la transformación espiritual y del individuo social, pero también en beneficio de las prácticas regulares y docentes del Instituto. Así:
“Cada nuevo año, una parte o todo este articulado podrá ser renovado para ponerlo a tono con las necesidades espirituales y los cambios evolutivos del Instituto”. (29)
¿Se llevaron a cabo tales cambios evolutivos, sobre todo bajo la autoridad que regía el Estado dominicano en la persona del generalísimo, justamente entre 1949 y 1961, cuando ya Moreno Jimenes preparaba sus maletas para asumir otra perspectiva de divulgación luego de la caída de la dictadura?
Según algunos alumnos de Moreno Jimenes y Horia Tanasescu, luego de la caída del generalísimo, todo lo que fue apadrinado o llevado a cabo por el mismo fue o destruido o borrado de la superficie social del país.
Como podemos leer en el primer punto de las bases
“Bajo el patrocinio del Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Presidente de la República Dominicana, nace a la realidad universal el siete de enero de 1950 el Instituto de la Poesía, en San Cristóbal, Provincia Trujillo, República Dominicana”. (1)
Justamente este primer punto comprometió, así como todas las instituciones culturales, artísticas y literarias del país, al Instituto de la Poesía Osvaldo Bazil desde sus comienzos con la práctica institucional del Estado dominicano vigente. Luego de la “debacle” en 1961, el Instituto tuvo que cerrar sus puertas, pues el mismo recordaba una “hechura” o un patrocinio del generalísimo.
Domingo Moreno Jimenes tuvo que abandonar San Cristóbal y seguir otros ámbitos de exploración de la literatura y la educación artístico-cultural, deteniéndose así un marco de trabajo y creación cuyo fundamento no era la “política”, sino la axiología, la poesía, la filosofía del arte y la “estética universal”, según el planteamiento de las Bases.
Tanto el contexto de creación como el de disolución del Instituto merecen ser estudiados en una cardinal más amplia y despojada de prejuicios ideológico-políticos. La línea asumida por un profesorado instante en una visión interplanetaria, intercontinental y estético-universal reclama hoy un análisis transformativo desde el cual los viejos juicios de algunos intelectuales con respecto al postumismo (Manuel Rueda, Antonio Fernández Spencer, Flérida de Nolasco, Alberto Bujan Flores, Mariano Lebrón Saviñón, Bruno Rosario Candelier, Diógenes Céspedes, Pedro René Contín Aybar, José Rafael Lantigua, Héctor Incháustegui Cabral y otros) piden y esperan un reanálisis del corpus específico del poeta.
Una relectura del postumismo y la pedagogía itinerante de Moreno Jimenes debe ser tomada como tiempo de una investigación y comprensión del fenómeno poético y estético en el país, pero aún más de la filosofía de la obra poética y de la producción intelectual e ideológica reconocida, esta última en sus cauces de trabajo, reconocimiento, perspectiva, mensaje, forma, conquista y reconquista de la palabra poética en un proceso dinámico de construcción cultural.
Compartir esta nota