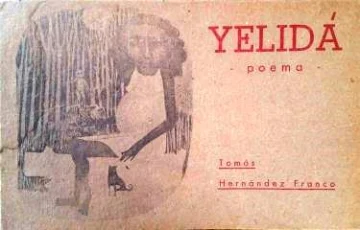Yelidá se enfoca en el mestizaje nacional reflejo del “cruce racial de blanco, negro y mulato que produce el mulato en nuestra América. De ese hombre mucho más universal que el hombre blanco o que el hombre negro de donde procede. No hay duda de que en el mulato-en su piel, en su alma o en su entendimiento-se da el encuentro de tres hombres distintos: el blanco, el negro y el mulato mismo. Se trata de una síntesis de razas y de culturas”. (Víctor Villegas).
Tomás Hernández Franco (1904-1952), poeta dominicano de Santiago de los Caballeros. Residió y estudio en Paris Francia durante los años de 1921 a 1929; además fue diplomático durante la dictadura de Trujillo. Su más destacada producción poética circuló en 1942 bajo el título de Yelidá. Cuarenta años después, este poema sirvió para que otro destacado escritor dominicano lo escogiera para nombrar una publicación periódica dedicada a las artes, la literatura y a la cultural: la revista Yelidá.
En su primera salida en 1983, la revista insertó un extenso editorial para explicar las razones que llevaban a sus editores a proclamar la superioridad del hombre mulato en la sociedad dominicana, sustentada en “en el cruce racial del blanco y negro que produce el mulato”, entendiéndolo “mucho más universal que el hombre blanco” y proclamando:
“Al hombre mulato-más universal que cualquier hombre en la tierra-todas las culturas le pertenecen. Al trabajo por la cultura humana, libre y universal del hombre-sin exclusiones de nadie-nos entregamos. Nuestras páginas estarán abiertas en espera de la mejor calidad de nuestros escritores. Surge la revista Yelidá a la realidad nacional y en la cultura del mundo, en un momento de gran esperanza y de expectativa democrática de nuestro pueblo. Ásperos parecen ser los aspectos de nuestra vida económica. Pero nosotros creémonos que la literatura y el arte pueden contribuir a hacer más viable la libertad de nuestra patria y creemos que los hombres dominicanos que mejor sienten y mejor piensan contribuyen también al mejoramiento económico de la Patria”.
En el extenso editorial escrito por director de la revista, que nos hace pensar en un manifiesto literario, se anuncia la línea editorial de la publicación: “En la revista Yelidá proclamamos la cultura mulata. La asumimos plenamente, sin complejos de ningunas clases y llenos de orgullo”.
Adentrándose en la obra del poeta cibaeño Tomas Hernández Franco, la primera edición de la revista Yelidá trajo el editorial titulado “Nuestro Rumbo”, con el que se definía su tendencia social-literaria y se exaltaba a su autor, a la vez que se destacaba la coyuntura democrática que sirvió de marco a la aparición del medio literario. Había finalizado el período autoritario del presidente Joaquín Balaguer y se respiraba aire de esperanza y libertades democráticas.
El poema Yelidá, tomado como referencia para nombra la publicación, hacía honor a Tomás Hernández Franco, al que se entendía un poeta olvidado, tal vez por residir lejos del centro cultural y económico de Republica Dominicana que lo era la Capital, y porque su producción poética solo tenía espacio en La Información de Santiago, plataforma periodística de la región cibaeña, aunque de poca circulación en la ciudad de Santo Domingo y en las regiones sur y este del país.
Dirigida por Víctor Villegas, autor de “Juan criollo y otras antielegías”, en su labor editorial el responsable de Yelidá estuvo acompañado de los también poetas Antonio Fernández Spencer y Abil Peralta Agüero, y entre sus articulistas permanentes se encontraban los escritores que la revista consideraba como miembros de la “Junta de colaboradores”, entre ellos: Abelardo Vicioso; Ramón Lacay Polanco; Mario Ortega; Manuel Núñez; Pedro Peix; Ramón Oviedo; Alberto Ulloa; Mateo Morrison; Pedro Vergés; Tony Raful; Diógenes Céspedes; Wenceslao Guerrero Pou; Andrés L. Mateo; Lupo Hernández Rueda; Armando Almanzar Botello; Danilo Lasose; Cándido Gerón y Rafael Valera Benítez.
Yelidá circuló en su primer número en junio de 1983, y se promovió como una publicación que pretendió circular cada dos meses; pero desapareció cuando apenas iba por la edición 7-9 correspondiente a enero-febrero de 1984. La publicación, que se identificaba como de arte y literatura, tuvo una segunda época a partir de enero-febrero de 1986. Al parecer, en ese segundo momento editorial solo aparecieron los números 1; 2 y 3. Su última salida correspondió a los meses mayo-junio del mismo año.
De acuerdo con Villegas, el poema del Tomas Hernández Franco, que sirvió de referencia para el nombre de la publicación cultural era de importancia “para el destino mulato del hombre dominicano” y su autor, influenciado por el movimiento artístico francés, “uno de los poetas precursores de la vanguardia de la poesías dominicana”.
Es de trascendencia destacar el interés puesto por los editores en aspectos de la identidad nacional, alejándose de la tendencia de ver el hombre blanco europeo como el centro del desarrollo cultural y político en detrimento del ser anclado en la región del Caribe, que produjo un hombre nuevo marcado por la historia y por los procesos de hibridación e interacción entre el hombre blanco europeo y el hombre negro africano. En ese aspecto, los directores de la revista anunciaron, valoraron y reconocieron de manera positiva al mulato como un aspecto, que si bien podía ser desdeñado por sectores sociales pretendidamente blanco, era catapultado como una simbología nacional como representante genuino del hombre dominicano.
Yelidá, apunta Víctor Villegas en el citado editorial, se enfoca en la mulatería, reflejo del “cruce racial de blanco, negro y mulato que produce el mulato en nuestra América. De ese hombre mucho más universal que el hombre blanco o que el hombre negro de donde procede. No hay duda de que en el mulato-en su piel, en su alma o en su entendimiento-se da el encuentro de tres hombres distintos: el blanco, el negro y el mulato mismo. Se trata de una síntesis de razas y de culturas”. (Víctor Villegas, “Nuestro rumbo”. Revista Yelidá, No.1, junio 1983). Lo que no está claramente definido, es la razón de los editores en desdeñar en sus planteamientos al hombre indígena caribeño, responsable en gran medida de raíces culturales imprescindibles en la configuración de la identidad del ser nacional.

Partiendo de esa apreciación, la revista Yelidá se proclamó desde su primer número, a favor de “la cultura mulata”, asumida “plenamente, sin complejos de ninguna clase, y llenos de orgullo”, en el entendido que en ella, en esa conjunción étnico-racial se concentraban los principales aspectos de la dominicanidad.
Yelidá surgió en 1983, cuando el país estaba dirigido desde el Estado por el doctor Salvador Jorge Blanco; apenas habían pasado cinco años de haber finalizado el periodo de gobierno del escritor Joaquín Balaguer y su régimen autoritario, haciéndose compromisaria de aportar desde la literatura y desde el arte, en un ambiente de “expectativas democráticas” para “hacer más viable la libertad de nuestra patria”.
Entre los primeros escritos aparecidos en las páginas de la revista se encontraban: de Ramón Lacay Polanco su texto “Richard”; un interesante ensayo sobre “El problema de los orígenes de la literatura dominicana”, de Abelardo Vicioso; “La obra poética de Manuel del Cabral” por Pedro Vergés; la sección “Criticando al Crítico”, de Antonio Fernández Spencer; “Poemas de Sabrina Román”; el ensayo “Ambos somos del origen de hoy” por Diógenes Céspedes; “Amanecer en la mañana” de Armando Almanzar; “Antología del populismo” por Manuel Núñez; “Dos cuentos de Carlos Edmundo Ory”, y “En mi jardín pastan los héroes” por Heberto Padilla.
Por igual, también aparecieron los ensayos: “La otra Penélope”, de Andrés L. Mateo; “Lorca: poeta y dramaturgo” por Carlos Lebrón Saviñón, y la sección “Brújula de las letras”.
Llama la atención la publicación en uno de sus números a mediados de 1983, el aviso con que se anunciaba la celebración del “Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda”, con el que la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró el 445 aniversario de su fundación. Un evento casi olvidado, que forma parte igual que la revista Yelidá, de la historia de la literatura dominicana contemporánea.
Noticias relacionadas
Compartir esta nota