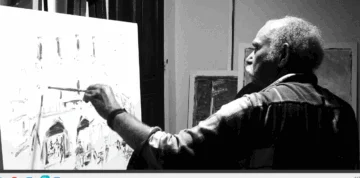Dedicado a los artistas que siembran futuro con la fragilidad de sus manos y la fuerza de su fe.
El arte no es ornamento ni lujo: es semilla de soberanía, memoria y dignidad. Así como el campesino guarda granos para que nunca falte alimento, el artista guarda imágenes, cantos y gestos para que nunca falte el alma de un pueblo.
El artista, campesino del alma
Un campesino abre la tierra con su azada.
Un artista abre la conciencia con su obra.
Ambos saben que lo que siembran es frágil: semilla o palabra, brote o metáfora.
Ambos confían en que algo nacerá si el tiempo, la disciplina y el cuidado lo acompañan.
En un país donde el desarrollo aún se mide en torres de cemento y cifras de ocasión, olvidamos que lo esencial crece desde lo invisible: lo que alguien sembró en silencio, confiando en que mañana sería alimento o arte.
Confunden espectáculo con cultura, brillo vacío con siembra profunda, cemento con raíz.
El artista es campesino del alma.
Vive pendiente de otro clima: el social.
Sabe cuándo hay sequía de esperanza y cuándo se avecina tormenta de miedo.
Su cosecha son obras que alimentan la sensibilidad colectiva.
El campesino arriesga su siembra al huracán o la plaga;
el artista arriesga la suya al silencio, la indiferencia o la censura.
Y aun así, siembra.
Memoria y resistencia
En un mural pintado en un batey,
en un teatro improvisado en la calle,
en una danza contemporánea que bebe del pri-prí, en una cerámica que mezcla barro ancestral con diseño moderno,
late el mismo gesto ancestral: no dejar morir lo propio.
El arte no adorna: resiste.
Así como un abuelo guarda semillas en un frasco de cristal para que la familia nunca pase hambre,
el artista guarda memorias para que la nación no pase olvido.
El arte es espejo y a la vez azada que remueve.
Nos invita a cuestionar el statu quo,
a imaginar nuevas formas de convivencia.
Cada mural que denuncia, cada poema que desgarra la costumbre,
abre grietas en la indiferencia.
Y esas grietas son las primeras raíces de un futuro distinto.
El arte también es chispa de transformación.
Una canción puede movilizar una marcha.
Un performance puede encender un debate.
Un cuadro puede despertar la rabia o la ternura necesarias para cambiar el rumbo.
Cuando los artistas se suman a la defensa de la tierra, no solo pintan murales: levantan banderas.
Cuando una canción acompaña a campesinos y estudiantes, no es melodía:
es machete en el aire.
Soberanía y futuro
El fogón campesino es más que humo y leña:
es el centro donde se conversa, se canta, se reza y se enseña.
Allí se cocina identidad.
Así deberían ser nuestras casas de cultura: fogones abiertos donde se amasen la danza, la poesía y el teatro; donde los niños aprendan a improvisar una décima como aprenden a ordeñar una vaca; donde las abuelas enseñen a bailar pri-prí junto con historias de resistencia.
Cada pueblo merece un fogón cultural donde el arte se sirva como café colado: caliente, compartido y con sabor a raíz.
Pero el fogón cultural no basta si no hay política pública.
Un país necesita un plan cultural.
Necesita un rumbo.
Ha pasado más de medio año.
El telón cambió, los nombres también.
Y sin embargo, el escenario sigue vacío de dirección.
El Ministerio de Cultura parece navegar con el día a día y sin plan que dé conocimiento público. Nosotros —creadores, soñadores, ciudadanos— seguimos preguntando:
¿Dónde está el plan?
¿Dónde la hoja de ruta que nos diga hacia dónde vamos?
¿Dónde las metas para los barrios, las provincias, los niños que nunca han visto un teatro?
¿Dónde la estrategia para que un músico de Baní acceda a un taller, para que una artesana de Higüey viva de su oficio, para que un niño de Montecristi vea su primera obra?
Se trata de sembrar país.
De tocar el alma.
De dignificar el arte.
De planificar con amor lo que otros improvisan por costumbre.
Cada día sin plan es un artista menos.
Un maestro que enseña sin recursos.
Una comunidad que olvida cómo se sueña.
Un país que se apaga un poco más.
Necesitamos escuelas de arte rurales itinerantes, bibliotecas comunitarias como conucos de la palabra, teatros móviles que recorran los campos como carretas de esperanza, y un sistema de artesanos apoyado con la misma fuerza con que se apoya a la agroindustria.
El arte debe ser parte de un plan de nación, no de un discurso de ocasión.
La soberanía no es solo alimentarse de la tierra propia, sino también reconocerse en la cultura propia.
Un país que depende del arroz importado está en riesgo; un país que depende de canciones envasadas desde afuera también.
El arte es parte de la soberanía: nos da voz, nos da memoria, nos da dignidad.
Y un pueblo sin dignidad es un campo sin semilla.
Hoy el arte dialoga con nuevas tecnologías: inteligencia artificial, realidad virtual, experiencias inmersivas que expanden la sensibilidad.
Son nuevas azadas que no se hunden en la tierra, sino en pantallas y redes.
Y aun en esos campos de neón y algoritmos, el arte sigue siendo semilla.
Su raíz es humana, su fruto es colectivo.
Porque el futuro no se mide en dispositivos, sino en la capacidad de una obra para estremecer, conmover, encender el corazón de quien la recibe.
El arte es semilla que no caduca
Puede dormir un siglo bajo el polvo, y un día volver a florecer como si acabara de nacer.
Un poema guardado en un cajón puede despertar generaciones enteras.
Una pintura escondida en un desván puede convertirse en lámpara de un tiempo nuevo.
Así de misteriosa es la siembra del arte:
nunca muere, solo espera su estación.
Que el arte sea entonces la semilla más honda de nuestra patria: raíz que no se negocia,
cosecha que no se agota, fruto que atraviesa generaciones.
Que cada verso, cada lienzo, cada danza, cada canto,
sean pan compartido en la mesa del pueblo.
Porque un país sin arte es tierra reseca,
pero un país con arte verdadero es campo fértil donde florece la dignidad.
Compartir esta nota