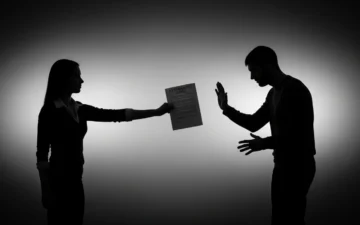La orden de protección o de alejamiento constituye uno de los principales recursos legales dominicanos para ayudar a frenar la violencia intrafamiliar y de género, pero se la incumple abiertamente.
Reconocida en la Ley No. 24-97, esta medida cautelar busca garantizar la seguridad de las víctimas y restringir cualquier contacto con el presunto agresor.
El artículo 309-4 de la normativa es claro: “El tribunal dictará orden de protección a favor de la víctima de violencia, no pudiendo, en ningún caso, acogerse a circunstancias atenuantes en provecho del agresor”.
Según el los datos del Portal Nacional de Datos Abiertos, muestran que entre 2019 y 2025 se procesaron miles de casos judiciales mensuales, mientras las sentencias penales emitidas quedan muy por debajo del volumen de denuncias.
Los expedientes abiertos —que incluyen órdenes de protección, órdenes de alejamiento, medidas cautelares y otros procesos vinculados a violencia intrafamiliar— presentan una tendencia al alza que coincide con lo que expertos en la materia consideran “el eslabón más débil de la cadena de protección”: el cumplimiento y seguimiento de las órdenes de alejamiento.
República Dominicana refleja un sistema saturado, presenta más casos que sentencias, a razón de que refleja que en febrero de 2025 se registraron 3,453 casos abiertos pero solo 113 sentencias penales. En marzo de 2025 la brecha es incluso mayor: 3,551 casos abiertos frente a solo 64 condenas.
En distintos meses de 2024, las estadisticas revelan que la tendencia se repite: 2,887 casos abiertos vs 328 sentencias en agosto, 2,787 casos vs 314 sentencias en septiembre.
Sin embargo, en la práctica, las órdenes de alejamiento se enfrentan a vacíos legales y deficiencias en su aplicación que ponen en riesgo la vida de las mujeres que las solicitan.
Vacíos legales y fallas en la notificación
Juristas consultados coinciden en que el talón de Aquiles de estas medidas está en el procedimiento de notificación.
El abogado Diógenes Durán advierte: “El simple hecho de tener la orden y apresar a la persona al verla no conlleva consecuencias jurídicas, porque no se le notificó. Solo después de ser notificado y firmar es que se activa el efecto penal”.
Este detalle procesal, en apariencia técnico, ha sido responsable de que muchos agresores queden en libertad inmediatamente después de ser detenidos, ya que no se les puede imputar violación a una medida que no conocen formalmente.
Por su parte, el abogado Robinson Reyes explica que estas órdenes pueden ser dictadas por un fiscal, pero requieren homologación judicial y notificación mediante alguacil al agresor. Solo así adquieren fuerza legal.
El objetivo es que el presunto agresor tenga pleno conocimiento de la medida. Su vigencia suele ser de seis meses a un año, y si se incumple, basta con llamar a la Policía para proceder al arresto, puntualiza Reyes.
Cifras que revelan la magnitud
Más allá del debate jurídico, las estadísticas confirman que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.
Según datos abiertos del Ministerio de la Mujer, entre 2017 y 2025 las atenciones legales y psicológicas a mujeres víctimas de violencia han crecido de manera sostenida.
En 2017, las atenciones legales rondaban las 470 por mes. Para 2022, esa cifra alcanzó un pico histórico de 8,449 en solo un mes.
En 2024, la tendencia continuó en ascenso con meses que superaron las 6,000 atenciones legales.
Y en el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de 33,800 atenciones legales, además de un repunte en los casos judiciales: 2,021 expedientes abiertos y más de 500 sentencias penales en apenas seis meses.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, ha señalado: “El aumento de las cifras no significa más violencia, sino más confianza en los mecanismos de denuncia y más mujeres buscando ayuda. Nuestro desafío es transformar cada estadística en protección real y efectiva”.
Cuando el papel no basta: la historia de “Esperanza”
Una orden de alejamiento notificada no fue suficiente para frenar el acoso de un agresor que, pese a las denuncias, continuó persiguiendo a su víctima.
El caso revela las grietas de un sistema que todavía falla en garantizar protección real a las mujeres.
Detrás de cada número en las estadísticas de violencia de género hay vidas en riesgo. Una de ellas es la de Esperanza (nombre ficticio), quien obtuvo una orden de alejamiento contra su expareja, debidamente notificada por las autoridades.
Sin embargo, el papel no bastó: el agresor persistió en perseguirla y acecharla en todos los espacios, desde la calle hasta su lugar de trabajo. Incluso llegó a colocar un localizador en el vehículo de un familiar para rastrear cada uno de sus movimientos.
Esperanza acudió en varias ocasiones a denunciar la violación de la orden. En una de ellas, en la Dirección Central de Investigación (Dicrim), le respondieron que no podían actuar porque el vehículo vigilado no estaba a su nombre.
Mientras tanto, familiares y amigos debían escoltarla para evitar un ataque, llegando incluso a sacarla a escondidas de su propio lugar de trabajo.
En los últimos días, el sistema de justicia accedió a atender su caso, aunque con una exigencia reveladora: que sea ella quien aporte pruebas de la persecución.
Pese a contar con una orden de alejamiento vigente, el agresor continúa hostigándola. La sigue, la aborda y hasta intenta acercarse con gestos aparentemente inofensivos, como entregarle flores.
Para los especialistas, este tipo de conductas no son muestras de arrepentimiento, sino señales de una escalada peligrosa que puede terminar en tragedia si no se actúa con rapidez.
La presión psicológica que vive Esperanza ha llegado a un punto límite. Según confesó a personas de su entorno, ha sentido momentos de quitarse la vida, abrumada por la persecución, el miedo y la indiferencia institucional.
Aunque algunas personas la han apoyado de manera incondicional, otras la culpan de la situación que vive, como si su decisión de terminar una relación violenta mereciera ser castigada, y como si fuese ella la causa de un supuesto acoso justificado.
Esa revictimización social aumenta el peso emocional que ya soporta y la coloca en un estado de vulnerabilidad aún mayor.
La historia de Esperanza refleja lo que juristas y organizaciones definen como el “eslabón roto” de la cadena de protección: una medida legal que en el papel existe, pero que en la práctica se diluye entre tecnicismos, burocracia y falta de seguimiento.
Su caso recuerda que detrás de cada expediente judicial hay una vida en cuenta regresiva, y que la verdadera deuda del sistema de justicia es evitar que las mujeres queden atrapadas en estadísticas que solo se leen cuando ya es demasiado tarde.
El impacto psicológico detrás de las órdenes incumplidas
La psicóloga e investigadora María Camacho Grullón explica que las víctimas de violencia, al enfrentar el incumplimiento de órdenes de alejamiento, viven bajo un estado de miedo permanente.
“Cuando la persona agresora merodea en el entorno, la víctima permanece en alerta constante, lo que significa que todo su sistema nervioso está afectado y apenas logra sostener una mínima estabilidad”, señaló.
Ese estado de hipervigilancia altera las condiciones del pensamiento: la mujer siente que no puede concentrarse, pierde memoria y experimenta lagunas que afectan su trabajo, sus estudios y hasta el cuidado de sus hijos.
En muchos casos, estas secuelas provocan accidentes laborales o descuidos graves en la vida cotidiana.
De acuerdo con Camacho Grullón, el efecto emocional se intensifica cuando la víctima percibe que el sistema judicial no le ofrece respaldo suficiente.
La falta de protección genera desesperación y una profunda sensación de injusticia. No hay cosa más grande en un ser humano que sentirse violentado y, al mismo tiempo, percibir que la ley no se aplica para protegerlo, sostuvo.
La especialista advierte que la acumulación de estrés, ansiedad y pánico no solo deteriora la salud mental, sino que también desencadena enfermedades físicas: dolores de cabeza, afecciones estomacales y trastornos de sueño. En los casos más extremos, puede llevar a la idea del suicidio.
“Cuando la amenaza es constante, la persona siente que no tiene salida ni esperanza de solución. El suicidio aparece como una forma de liberarse de la opresión”, agregó.
El riesgo de un final trágico
Para la psicóloga María Camacho Grullón, el mayor peligro de que el sistema judicial no garantice el cumplimiento de una orden de alejamiento es que la víctima se vea obligada a tomar la justicia en sus propias manos.
“Si no hay protección, la persona entiende que debe defenderse por sí misma, y en muchos casos los conflictos terminan en la muerte de ambos. La víctima está tan vulnerable que, sin claridad sobre sus mecanismos de defensa, puede darse un escenario de violencia mutua”, explicó.
Este desenlace trágico, advierte la especialista, tiene su raíz en una confusión profunda entre amor y violencia.
“El amor verdadero se sostiene en confianza, estabilidad, seguridad y protección. Sin embargo, en las relaciones violentas ese concepto se distorsiona y se mezcla con el miedo, la dependencia emocional y la necesidad de compañía.
Por eso frases como ‘si tú te vas yo me muero, si tú te vas yo te mato’ reflejan la simbiosis entre víctima y victimario, donde ambos confunden el apego con el amor”, indicó.
El ciclo de la violencia: una cárcel invisible
Camacho Grullón explica que la violencia de pareja se mantiene en lo que denomina un “ciclo cerebral”.
Este inicia con una aparente cercanía y confianza, continúa con la fase de luna de miel —marcada por regalos, promesas de cambio y palabras de arrepentimiento—, pero luego escala progresivamente hacia los disgustos, el maltrato y finalmente la explosión violenta. Tras ese punto de quiebre, la tensión baja y el ciclo vuelve a empezar.
“La víctima y el victimario no son plenamente conscientes de que están atrapados en este ciclo. Por eso es tan difícil salir: lo que debería reconocerse como odio se confunde con amor, y lo que debería percibirse como agresión se entiende como cercanía”, advirtió la psicóloga.
El papel del miedo y la necesidad de terapia
Aunque la víctima pueda estar rodeada de policías o medidas de seguridad, el miedo —explica Camacho Grullón— es una emoción que solo puede trabajarse internamente.
“El entrenamiento psicológico permite transformar esa sensación de indefensión en seguridad y capacidad de pedir ayuda. Se trata de un proceso que requiere técnicas de respiración, control emocional y una reconstrucción de la autopercepción de la víctima”, apuntó.
Para romper con el ciclo, la especialista considera indispensable la terapia, que debe incluir una revisión biográfica de ambos miembros de la pareja. Solo así puede identificarse el origen de la confusión entre amor y odio que perpetúa la violencia.
“Las palabras de perdón, las promesas de cambio y las súplicas de no volver a fallar son parte del ciclo. Nadie merece vivir con la crueldad de sentirse que, para estar cerca de alguien, debe matarlo o matarse”, concluyó.
La dificultad de demostrar la violencia
Otro de los retos que enfrentan las víctimas es la recolección de pruebas. Camacho Grullón resalta que exigirles evidencias coloca a las mujeres en una situación aún más injusta, pues el agresor suele controlar el espacio donde ejerce la violencia y manipula las circunstancias para evitar ser descubierto.
“Las víctimas se ven acosadas y no logran mostrar evidencias porque el agresor maneja todo el ambiente”, explicó.
La psicóloga también advierte que la mujer violentada no solo enfrenta la agresión de su pareja, sino que muchas veces recibe incomprensión y rechazo de su propia familia.
La falta de apoyo refuerza el sentimiento de abandono y profundiza las heridas emocionales.
“La violencia de pareja en nuestro país es una epidemia. Los familiares no saben cómo manejar estos casos y, en lugar de brindar soporte, muchas veces terminan hundiendo más a la víctima”, indicó.
Educación y acompañamiento como salida
Para Camacho Grullón, la clave para romper el ciclo de la revictimización está en la educación y en el acompañamiento terapéutico.
Señala la necesidad de campañas sociales que promuevan un lenguaje común frente a la violencia y de programas de terapia no solo para las víctimas, sino también para sus familiares y la ciudadanía en general.
“El apoyo debe ser claro: reconocer que la víctima está enferma emocionalmente y necesita una red sólida de respaldo para poder sanar”, concluyó.
Compartir esta nota