Así define el general Gregorio Luperón la Guerra de la Restauración como legado a las futuras generaciones: “En aquella grandiosa batalla de la Independencia, que será eternamente la mayor gloria y honra de la Nación Dominicana, cada pueblo y cada lugar era un inmenso campo de combate, y cada dominicano se convirtió en un soldado de la libertad. Y mientras quede en el corazón de los pueblos el amor a la libertad y a la independencia de la patria; mientras presten culto a la religión del patriotismo, del sacrificio y del martirio; los héroes de la Restauración serán bendecidos y respetada su memoria por todas las generaciones”.
La guerra de la Restauración fue la culminación de un complejo proceso de lucha que desarrollaron el pueblo dominicano y los seguidores del ideal duartiano de una patria absolutamente libre e independiente de toda potencia extranjera, entre los años 1861 y 1865, con las armas en la mano por el retorno del ejercicio soberano del poder en la República Dominicana.
Este acontecimiento histórico, de gran significación para la reafirmación de la nacionalidad dominicana, fue la reacción lógica de los patriotas dominicanos ante el hecho bochornoso e inconsulto realizado por el general Pedro Santana y sus acólitos de anexar el país a España el 18 de marzo de 1861 en calidad de “provincia ultramarina”, tras haber librado múltiples jornadas gloriosas frente al ejército expedicionario haitiano entre los años 1844 y 1856.
La guerra de la Restauración puede ser definida como la acción político-militar más trascendente de la República Dominicana durante sus casi dos siglos de vida republicana. Con esta gesta se puso de manifiesto una vez más que el pueblo dominicano está dotado de un profundo sentimiento nacionalista y que es posible articularlo y unificarlo en torno a un proyecto alternativo, siempre y cuando se esté en capacidad de recoger, sistematizar e interpretar sus ansias libertarias, frustraciones y anhelos más sentidos.
Inmediatamente se dio a conocer la imprudente e inconsulta anexión de la República Dominicana a España en la plaza pública del hoy parque Colón, las manifestaciones cívicas y las acciones armadas del pueblo dominicano no se hicieron esperar en diferentes puntos del país. Esa fue la respuesta a la actitud entreguista de los sectores dominantes criollos y a la actitud arrogante, prepotente y discriminatoria de los sectores dominantes de origen hispánico.
La Economía Dominicana durante la Anexión a España
El 18 de marzo de 1861 el general Pedro Santana pone en manos del imperio español el destino de la República Dominicana, tras ejecutorias contrarias al interés nacional de los gobiernos de Buenaventura Báez y del propio dueño de la Finca El Prado, como fue la aplicación de políticas financieras perturbadoras, llegando a emitirse para esa fecha más de 30 emisiones monetarias sin respaldo. Esto significa que la economía dominicana fue llevada a la ruina por los gobiernos entreguistas y corruptos de Báez y Santana.
Para el año 1861 la población dominicana total alcanzaba la cifra de 250 mil personas. Las actividades productivas más importantes continuaban siendo el corte de madera preciosa y la agricultura. La producción de tabaco se había elevado ese año a 80 mil quintales y la exportación del producto dejó un saldo de 700 mil pesos fuertes. La miel de abeja y la cera habían logrado un sitial muy importante, ya que para ese año se exportaron alrededor de 30 mil libras por un valor de 25 mil pesos fuertes.
La producción de otros rubros como el azúcar, el café, el cacao y el cacao comenzaron a repuntar, pero se obtenían cantidades intrascendentes que sólo servían para abastecer el mercado interno. La crianza de ganado vacuno había sufrido enormemente, en virtud de los conflictos civiles y la guerra con Haití, que era el principal comprador de las carnes que producía el país. Los cueros sí tenían una gran demanda en el mercado europeo. Aunque existían minas muy ricas en oro, plata, sal y otros minerales con importantes mercados en el exterior, los yacimientos mineros estaban abandonados.
Ingresos del Estado y altos gravámenes
Los ingresos del Estado antes de la anexión, es decir en el año 1860, provenían mayormente de los impuestos a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, alcanzando para ese año la cifra de 303 mil pesos fuertes, mientras que los gastos superaban los 500 mil pesos fuertes.
Al ser entregada la República Dominicana a los españoles, éstos impusieron medidas opuestas radicalmente a los intereses y a las expectativas de los sectores productivos del país, de la pequeña burguesía y de los sectores populares dominicanos.
Los peninsulares establecieron altas tasas impositivas a los artículos de consumo masivo y tasas mayores para todas aquellas mercancías que no eran importadas desde España o no eran transportadas en embarcaciones españolas. Por ejemplo, las tasas que pagaban las mercancías provenientes de España eran de un 9 por ciento, mientras que las mercancías provenientes del resto de Europa y de otros países debían pagar un 30 por ciento de aranceles.
Asimismo, se aplicaron gravámenes a los beneficios obtenidos por los pequeños, medianos y grandes productores en sus haciendas y propiedades, al tiempo que se creó el impuesto sobre la renta a los sueldos y los salarios de los trabajadores y empleados públicos y privados.
El pueblo dominicano no estaba acostumbrado a este festival de gravámenes, ya que, tal como nos revela el general Gregorio Luperón, hasta entonces en el país “no se conocían más impuestos que los del papel moneda y la contribución aduanera, cuya intangibilidad no se sentía.”[1]
Amortización de la moneda y retiro de mercancías
Por otro lado, los españoles prohibieron el retiro de mercancías de las aduanas o comprar todo tipo de producto en los establecimientos comerciales con los billetes inorgánicos y/o vales con que los anexionistas habían inundado anteriormente el mercado interno. Esto significaba que todos los sectores del país estaban obligados a cambiar sus billetes y vales en metálico para poder retirar sus mercancías de aduanas y comprar aquellas que necesitaban.
Esta situación implicaba una pérdida de tiempo y dinero enorme para los comerciantes y para la población dominicana en general, ya que los responsables de ejecutar las amortizaciones rechazaban la mayor parte del papel moneda en circulación, al considerarlo falso o muy deteriorado.
Gregorio Luperón dice que esto se hacía con el único propósito de “exasperar a los portadores que, viendo la injusticia, destruían, unos sus papeletas, y otros las vendían a ínfimo precio, a esos mismos funcionarios que la cambiaban a la par.”[2]
Todo esto revela la gran felonía e inmoralidad con que actuaban los funcionarios y empleados públicos españoles y los criollos pro hispánicos, lo que contribuyó a exacerbar los ánimos del bien intencionado pueblo dominicano, al darse cuenta de la mala fe y de la búsqueda de ventajas en que incurría una gran parte de los agentes de cambio peninsulares.
- El aparato burocrático estatal dominicano
En el ámbito administrativo del aparato estatal, el gobierno español procedió a la creación de un abultado tren burocrático, nombrando en los puestos de dirección a una cantidad exagerada de personas provenientes de España.
Además de una nómina supernumeraria para un país en crisis, la burocracia española procedió a elevarse los sueldos a expensas de aumentar exageradamente los impuestos al pueblo. Tan grande era la brecha salarial que había al interior del aparato burocrático estatal, que un español que ocupaba un puesto similar al desempeñado por un dominicano ganaba hasta cinco veces más por el mismo trabajo.
El general José de la Gándara, quien fue el último gobernador español en Santo Domingo, nos ofrece unas ilustrativas palabras que le dan más fuerza a lo que acabamos de decir:
Sobre todo, el furor de enviar excesivo número de empleados a Santo Domingo, dotados de grandes sueldos, ponía de relieve la falta de cálculo en beneficio del Tesoro español. Baste decir que los hijos de la isla incorporada a España vinieron a cambiar una administración compuesta de un personal poco numeroso y barato, atendidas sus módicas asignaciones, por una administración lujosa, que necesitaba tres millones y medio de pesos para sostenerse, aunque apenas se confesase la mitad, cuando el presupuesto de ingresos de la República no llegaba a medio millón. De aquí el atraso de los pagos, primero, y más tarde la falta de pago en absoluto para las reservas, suministros y varias atenciones que debían satisfacerse. Tal era, según estas ligeras indicaciones, el sistema de Haciendas y Administración en Santo Domingo, que infundía general disgusto, produciendo un palpable desengaño para aquellos habitantes que, al unirse a nuestra nación para formar parte de ella, esperaban ventajas que se habían hecho ilusorias.[3]
Actitudes y prácticas de los españoles frente a los dominicanos
En el aspecto social, la convivencia entre dominicanos y españoles se hizo más que imposible e insoportable, en virtud del elevado racismo que exhibían los peninsulares frente a los negros y mulatos criollos, a quienes trataban como si fuesen esclavos, ya que una gran parte de los españoles provenían de España, Cuba y Puerto Rico, donde todavía prevalecía la esclavitud o había una gran proclividad hacia su ejercicio.
La mayor parte de los funcionarios civiles y militares, así como una buena parte de la población española que residía en el país o iba de paso por él, se dirigían a los negros y mulatos dominicanos con términos peyorativos, despectivos y discriminatorios, lo que se constituyó en motivo de numerosos y fuertes encontronazos, al tiempo que se generaba un rechazo cada vez mayor en la población dominicana hacia los españoles.
Una gran parte de los peninsulares trataban a las mujeres dominicanas como si fueran prostitutas, desconociendo de esa manera los enormes valores morales y patrióticos que le caracterizaban, lo que contribuyó a que muchas de ellas se integraran a luchar para expulsar a los peninsulares del territorio dominicano.
Decepción e inicio de la resistencia armada
Para el año 1863 se habían desvanecido todos los sueños y todas las expectativas de prosperidad económica y bienestar social que habían creado el general Pedro Santana y su grupo en la población dominicana para justificar la necesidad impostergable de la anexión de nuestro país a España. Estas situaciones negativas fueron las que hicieron posible la unificación de todo el pueblo en torno al proyecto liberador que se inició de forma firme y decidida en el cerro de Capotillo, en Dajabón. De esta manera, dejaron de lado, aunque fuese momentáneamente, las distintas parcelas políticas y las múltiples pugnas caudillistas desgarrantes que habían caracterizado al período de la Primera República, de cara a enfrentar a los enemigos comunes de entonces: España y sus aliados locales.
Los patriotas dominicanos se dieron cuenta de la magnitud de la empresa que se proponían llevar a cabo, razón por la cual desde el inicio entendieron como algo imprescindible contar con el apoyo decidido del pueblo haitiano y su Gobierno, quienes se convertirían en la retaguardia más firme y segura para garantizar el triunfo de su causa. Esto así porque el pueblo haitiano también se sentía amenazado por la presencia española en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, ya que ello podría despertar en la metrópolis francesa igual deseo de recuperar su antigua colonia. Esto es lo que permite explicar por qué, desde el primer momento, las diferentes acciones desarrolladas por los dominicanos contaron con el respaldo público o solapado del Gobierno haitiano, muy a pesar de las amenazas constantes de España al hermano país.
Los diferentes episodios que se desarrollaron en la zona fronteriza de las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo ponen de manifiesto que el destino político de ambas repúblicas está conectado por puntos comunes insoslayables, como son el combate a enemigos recíprocos en diferentes coyunturas históricas, como Francia, España y Estados Unidos, así como el apoyo y la solidaridad mutua a la hora de emprender cualquier proyecto de emancipación con respecto a sus opresores.
Además de ofrecer su territorio para la preparación de los alzamientos armados contra el Gobierno español, las autoridades haitianas colaboraron con la donación e introducción de armas, municiones y otros pertrechos adquiridos en el exterior a través de sus puertos, a favor de la grande y hermosa empresa de la restauración de la República Dominicana.
Después de los levantamientos ahogados en sangre en diferentes puntos del país a partir de la anexión a España, como el de Moca, que encabezó el coronel José Contreras el 2 de mayo de 1861; el de San Juan de la Maguana, que lideró Francisco del Rosario Sánchez entre los meses de mayo y julio de 1861; el de Neiba, que encabezó Cayetano Velázquez el día 9 de febrero de 1863; los de Sabaneta, Guayubín y Montecristi, que encabezó Santiago Rodríguez el día 21 de febrero de 1863 y el de Santiago de los Caballeros del 24 de febrero de 1863, varios patriotas dominicanos liderados por Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera procedieron a cruzar la frontera norte desde el vecino país de Haití el 16 de agosto de 1863, a redoble de tambor, e izaron la bandera tricolor en el cerro de Capotillo, comunidad perteneciente a la actual provincia de Dajabón.
En tan solo veinte días, todos los pueblos de la Línea Noroeste habían sido ganados por los patriotas dominicanos y la guerra tomó tal dimensión que se generalizó por todo el país, razón por la cual se hacía sumamente necesario y urgente el surgimiento de un instrumento político-militar que estuviera en capacidad de conducir hacia la victoria aquel glorioso e inmenso movimiento de liberación nacional.
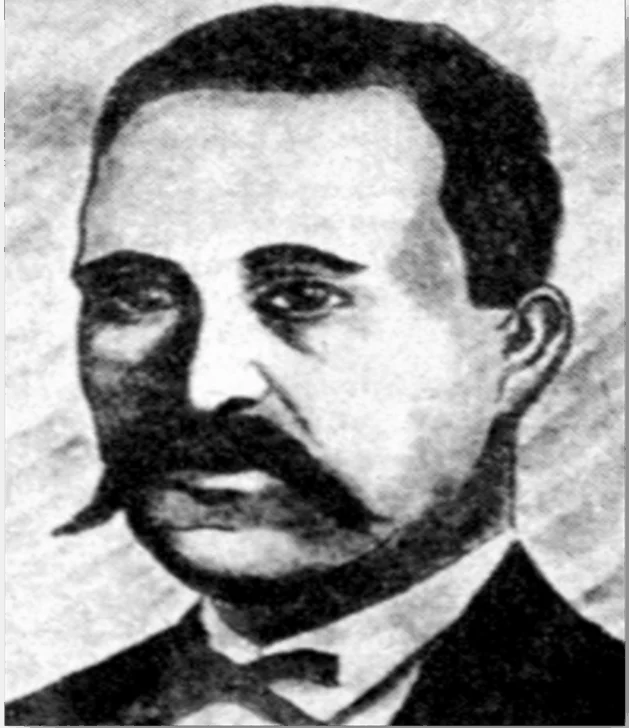
Entre los días 31 de agosto y 13 de septiembre de 1863 se libró la decisiva Batalla de Santiago de los Caballeros entre los restauradores y las fuerzas invasoras españolas, que en su totalidad tuvo una duración de aproximadamente 14 días. Esta contienda bélica concluyó con la rendición de las fuerzas invasoras realistas, siendo la acción del 6 de septiembre de ese año la más decisiva en la definición del conflicto armado que se desarrolló entre los patriotas dominicanos y las tropas peninsulares.
Fue así como, en medio del fragor de la lucha, se creó el Comando Central, integrado por los generales Gaspar Polanco, Gregorio Lora, Ignacio Reyes y Gregorio Luperón, así como por los coroneles Benito Monción, José Antonio Salcedo (Pepillo) y Pedro Antonio Pimentel. Fue designado como jefe de operaciones el general Polanco, quien, al ostentar el rango de general desde la Primera República y haber diseñado varias tácticas de guerra victoriosas contra los españoles, fue investido con el rango máximo de generalísimo.
El general Gregorio Luperón describe con gran colorido y dinamismo lo acontecido el 6 de septiembre de 1863 en la Batalla de Santiago, del modo siguiente:
La batalla de Santiago, el 6 de septiembre de 1863, es un acontecimiento único por su grandiosidad en el país. Esfuerzos de valor y ejemplo de heroísmo dieron ambos combatientes aquel día memorable que no podría borrarse jamás de la historia de la guerra, ni de la memoria de aquellos que tuvieron la inmensa gloria de presenciarla.[4]
Tras librarse la cruenta y decisiva batalla de Santiago de los Caballeros entre los días 6 y 13 de septiembre de 1863, al día siguiente (14 de septiembre) se instala en la Ciudad Corazón el Gobierno Provisorio Restaurador bajo la presidencia del ahora general José Antonio Salcedo, que, en lo adelante, asumiría la jefatura político-militar del movimiento libertario con la creación del Ejército Libertador del Pueblo Dominicano.
Con la formación del Gobierno Provisorio y el Ejército Libertador del Pueblo Dominicano, comenzaba a tomar cuerpo el aparato de dirección que requería el movimiento restaurador para lograr el desarrollo sistemático y coordinado de la guerra popular contra España. Porque al iniciar el conflicto no se contaba con el grado de organización y disciplina requerido para conducir hacia la victoria a un pueblo con escasa o ninguna preparación en el campo de las armas y para dar solución adecuada a los ingentes e innúmeros problemas que se presentan siempre en situaciones complejas como esa. Con este paso se estaba asegurando el triunfo indiscutible de la causa dominicana, de los patriotas que participaron en esta gesta y de todo el pueblo dominicano, frente a un ejército profesional, bien disciplinado y armado como el ejército realista español.
Esta guerra de liberación duró alrededor de dos años, de forma ininterrumpida, logrando los patriotas dominicanos ganar la batalla a las tropas españolas al causarles alrededor de 18,000 bajas definitivas o accidentales.
Con su acción decidida y con la implementación de ingeniosas estrategias, métodos y tácticas de lucha, los patriotas dominicanos obligaron a la Corona española a tomar la decisión de retirar sus tropas de la República Dominicana en el mes de julio de 1865, sin aceptar las condiciones deshonrosas que a través del Pacto del Carmelo quiso imponer el último gobernador español en Santo Domingo, el brigadier José de la Gándara y Navarro.
Se puede afirmar, sin lugar a equívocos, que la Guerra de la Restauración fue una obra arquitectónica de las masas populares dominicanas, quienes con su decisión, bravura e inteligencia táctica y estratégica lograron derrotar al ejército realista español al implementar el método de guerra de guerrillas, el uso de los incendios y desplegar otras acciones contundentes que les permitieron ganar la mayor parte de las batallas libradas.
- Características de la Guerra de la Restauración y actores sociales
La guerra restauradora fue una obra diseñada y construida por las masas populares dominicanas, quienes, inmediatamente después de producirse la anexión a España, expresaron su descontento y rebeldía a través de diversas formas de protesta, tanto cívicas como armadas, dándole continuidad de ese modo a los ideales y a la lucha por la independencia absoluta de la República Dominicana, iniciada por Juan Pablo Duarte y los integrantes de la sociedad secreta La Trinitaria.
La Guerra de la Restauración fue una revolución de liberación nacional que tenía como propósito central recuperar la independencia perdida a manos de España, que le había sido entregada por el sector hatero-terrateniente que encabezaba el general Pedro Santana.
La intención de este sector era perpetuarse en el poder para evitar el retorno del sector comercial exportador de madera preciosa del Sur, representado en la persona del caudillo Buenaventura Báez, o el de los sectores liberales de los pequeños y medianos productores de tabaco, cacao y café, representados por personajes como José Desiderio Valverde, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Juan Luis Franco Bidó, Máximo Grullón, Ricardo Curiel, Belisario Curiel, Pablo Pujol y Alfredo Deetjen, entre otros. Estos últimos, continuadores del ideal duartiano y trinitario, irrumpieron en la escena política nacional con gran intensidad en la guerra civil del 8 de julio de 1857 contra el Gobierno corrupto de Buenaventura Báez y con su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de Moca, lo que posibilitó la elaboración de la Constitución política más liberal con que contó la República Dominicana en el siglo XIX.
4.1 Carácter de la Guerra de la Restauración y actores sociales
La guerra restauradora fue una revolución popular porque integró a los diferentes sectores sociales de la vida nacional dominicana de las más variadas formas, logrando que los campesinos, los obreros o peones agrícolas, los obreros urbanos, los artesanos, la pequeña burguesía urbana, los sectores productivos nacionalistas, los militares de orientación nacionalista, las mujeres con sentimientos patrióticos y los jóvenes con ideas revolucionarias se comprometieran con el restablecimiento de la independencia nacional absoluta.
Lo que escribió el patriota e intelectual liberal Ulises Francisco Espaillat con motivo de la guerra civil de 1857 efectuada contra la política de rapiña desarrollada por el presidente Báez contra los productores y comerciantes de tabaco del Cibao, también sirve para definir el carácter popular de la guerra de la Restauración, de la que fue también un actor de primera fila, cuando expresó: “En la revolución actual fueron las masas que se levantaron, arrastrando consigo a los demás”.
Sin lugar a duda, las grandes masas campesinas, la pequeña burguesía urbana, los obreros, los intelectuales progresistas, los militares nacionalistas provenientes de los sectores más humildes del pueblo, así como algunos burgueses, comerciantes y hacendados de ideas nacionalistas, fueron quienes asumieron con más ardor y entrega la causa de la guerra restauradora, convirtiéndose en el sostén principal del Ejército Libertador del Pueblo Dominicano. Así lo confirma el general Gregorio Luperón cuando escribe sobre la guerra de la Restauración:
En aquella grandiosa batalla de la Independencia, que será eternamente la mayor gloria y honra de la Nación Dominicana, cada pueblo y cada lugar era un inmenso campo de combate, y cada dominicano se convirtió en un soldado de la libertad. Y mientras quede en el corazón de los pueblos el amor a la libertad y a la independencia de la patria; mientras presten culto a la religión del patriotismo, del sacrificio y del martirio; los héroes de la Restauración serán bendecidos y respetada su memoria por todas las generaciones.[5]
Gregorio Luperón, un oficial de procedencia humilde, al igual que otros connotados líderes de la guerra restauradora, hace una descripción inigualable de la composición del Ejército Libertador del Pueblo Dominicano a través de los diferentes tipos de armas que utilizaron los patriotas dominicanos en el combate contra las tropas realistas españolas, cuando sostiene:
Era por demás curioso contemplar aquellas columnas de patriotas, unos con lanzas, algunos con fusiles antiguos, varios con trabucos de todas clases, los más con sus machetes y no pocos con garrotes; pero los revolucionarios habían adquirido el audaz vigor que dan las continuas victorias, y con la bravura que inspiran las guerras de independencia, se lanzaban a la lucha con las desventajas de las armas, pero con la indómita intrepidez e inmensa alegría de dar la vida por la patria.[6]
Una muestra de que la mayor parte de los integrantes del Ejercito Restaurador eran campesinos la da en 1864 el ministro de Guerra del Gobierno restaurador, Pedro Francisco Bonó, cuando en la descripción de su visita al cantón de Arroyo Bermejo en Guanuma, Yamasá, y pase de revista a las tropas presentes, afirma:
Se pasaba revista. No había casi nadie vestido. Harapos eran los vestidos; el tambor de la Comandancia estaba con una camisa de mujer por toda vestimenta; daba risa verlo redoblar con su túnica; el corneta estaba desnudo de la cintura para arriba. Todos estaban descalzos y a pierna desnuda. Se pasó revista y se contaron doscientos ochenta hombres: de Macorís como cien, de Cotuí unos cuarenta, de Cevicos diez y seis; de La Vega como cincuenta; los de Monte Plata contaban setenta hombres, todos, aunque medios desnudos con buenos fusiles, pues con armas y bagajes se habían pasado de las filas españolas a las nuestras. Su rancho espacioso los contenía a todos y estaba plantado al bajar el arroyo.[7]
Es evidente que los campesinos y los obreros agrícolas ocupaban alrededor del 80% de los puestos del Ejército Libertador del Pueblo Dominicano, mientras que el otro 20% lo ocupaban sectores de la pequeña burguesía, pequeños, medianos y grandes propietarios e intelectuales progresistas. Esta revolución fue, sin duda alguna, una guerra popular de liberación nacional donde los sectores humildes de la población se convirtieron en abanderados incondicionales de la lucha por la restauración de la independencia perdida.
De la participación del pueblo en esta contienda bélica, por un lado, y de la lucha a muerte librada por los dominicanos contra la presencia de los colonialistas españoles y sus lacayos locales, por el otro, deviene el carácter nacional popular de esta gesta patriótica para el país y el mundo como la guerra de la Restauración de la República Dominicana.
[1] Luperón, Gregorio. Notas autobiográficas y apuntes históricos, Tomo I. Santo Domingo: Central de Libros, 1992, p. 80.
[2] Ibidem, p. 82.
[3] De la Gándara, José. Anexión y guerra en Santo Domingo, Tomo I. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1975, p. 245.
[4] Luperón, Gregorio. Notas autobiográficas y apuntes históricos, Tomo I. Santo Domingo: Central de Libros, 1992, p. 134.
[5] Rodríguez Demorizi, Emilio (1941), Escritos de Luperón, Ciudad Trujillo: Imprenta de la Vda. García y sucesores, 1941, pp.230-231.
[6] Luperón, Gral. Gregorio. Notas autobiográficas y apuntes históricos, Tomo I. Santo Domingo: Central de Libros, 1992, pp. 133-134.
[7] Emilio Rodríguez Demorizi. Papeles de Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 1980, p. 21.
Compartir esta nota