La primera versión que tuve del drama de la ceguera en Jorge Luis Borges (1899-1986) provino de mi lectura del libro, Siete noches, editado por el Fondo de Cultura Económica, de México –cuya primera edición es de 1980. Este volumen corresponde a un ciclo de conferencias que dictara el argentino universal en el teatro Coliseo de Buenos Aires en 1977 –y que lleva un epílogo de su amigo y editor, Roy Batholomew.
Para Borges la ceguera fue –como tituló su conferencia–, un instrumento y un destino, no una tragedia personal, pues era una enfermedad hereditaria que alcanzó a su padre (que murió “sonriente y ciego”, afirmó), y a su abuelo paterno, quienes murieron también ciegos. De modo que esperó la ceguera desde niño, no sin estoicismo y resignación, como quien espera la muerte. Y de ahí su amor y su admiración que profesó hacia escritores que murieron ciegos como Paul Groussac, José Mármol, Homero y John Milton, ya que se sabía parte de esa estirpe de autores, quienes sortearon la enfermedad sin dejar de escribir. Así, Borges vivió desde los 55 años bajo esa sombra nebulosa y neblinosa, y en el reino de la tiniebla, desde 1956, año en que deja de ver y tiene que dictar sus libros y usar como agentes mediadores de lectura, los ojos de lectores amigos y gran parte de su vida, de María Kodama, su secretaria, amiga y luego esposa y albacea.
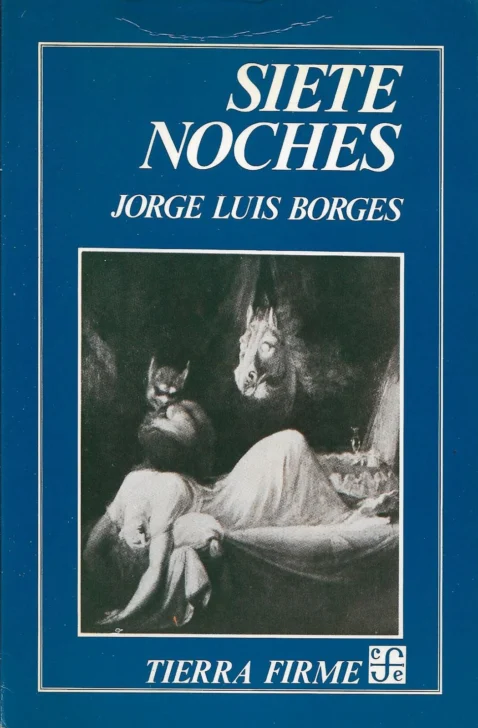
De esos escritores ciegos, Borges tenía una admiración especial por Paul Groussac, acaso porque también fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, como él, y también como José Mármol, el autor de la novela romántica Amalia. Sobre Groussac, Borges dice: “Imaginé autor del poema de Groussac, porque Groussac fue también director de la Biblioteca y también ciego. Groussac fue más valiente que yo; guardó silencio. Pero pensé que, sin duda, había instantes en que nuestras vidas coincidían, ya que los dos habíamos llegado a la ceguera y los dos éramos hombres de letras y recorríamos la Biblioteca de libros vedados. Casi podríamos decir, para nuestros ojos oscuros, de libros de blanco, de libros sin letras. Escribí sobre la ironía de Dios y al fin me pregunté cuál de los dos había escrito ese poema de un yo plural y de una sola sombra. Ignoraba entonces que hubo otro director de la Biblioteca, José Mármol, que también fue ciego. Aquí aparece el número tres, que cierra las cosas. Dos es una mera coincidencia; tres, una confirmación. Una confirmación de orden ternario, una confirmación divina o teológica. Mármol, fue director de la Biblioteca cuando esta estaba en la calle Venezuela”.
Para Borges la ceguera se convirtió en un destino literario, en una experiencia sensorial que atizó –y afiló– su memoria, la cual se transformó, con los años, en una virtud: en el supremo recurso de sus ficciones y en un método mnemotécnico para recordar frases, poemas, ajenos y propios. Y de ahí que tuviera que seguir atado a la rima y a la métrica en sus poemas porque tenía que, antes que dictar sus poemas, aprendérselos de memoria, y grabarlos en su mente, antes de recitarlos. A esa limitación se debe, quizás, que la mayor parte de su obra posterior a la ceguera sean libros de poesía y no de prosa. Solía citar la frase de Goethe, para definir su experiencia de la pérdida gradual e inexorable de la visión, y que dice: “Todo lo cercano se aleja”. Con esa sentencia, Goethe aludía a la vejez, al crepúsculo de la vida, al atardecer de las virtudes del cuerpo, cuando se alejan de los ojos. En el autor de El Aleph, el mundo se dividió en dos: antes de la ceguera y después de la ceguera. Y así hay que estudiar y leer su obra. Para él, con la aparición de la ceguera, algo terminó y algo comenzó. Sabía lo que perdía y lo que ganaba: tenía una imagen empírica de lo perdido y una imagen desconocida del porvenir. Pero igualmente desgarradora y terrible. Perder la vista, para un lector voraz y escritor furibundo como Borges, debió haber sido una experiencia demoledora, y más aún, en la plenitud creadora. “Tomé una decisión (afirma Borges). Me dije: ya que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear otra cosa: debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible que, de hecho, he perdido”. Para Borges: “La vejez es la aurora de la muerte”, etapa en la que las cosas se van alejando, abandonando al cuerpo y al espíritu, y de ahí que vio en la vejez la representación de la soledad, de esa suprema soledad que es la muerte. Asimismo, al “elogio de la sombra”, como tituló su poemario de 1969 (cuando ya no veía), en alusión al título homónimo de Tanizaki, pero en Borges la sombra representa el mundo de la oscuridad, de su falta de visión. A esa etapa de sombra tal vez se deba la presencia y recurrencia al símbolo del laberinto, y no del círculo, a la figura geométrica, que encarna su deriva espacial y temporal de la vida como extravío y sinsentido. Es decir, al tiempo como círculo y al laberinto como espacio. También la ceguera en Borges fue un proceso lento e indetenible, pero no una desventura que le deparó el azar, y que, en cierto modo, también explica su concepción de la eternidad. A esa experiencia de la ceguera adquirida –no de nacimiento–, que le permitió tener una conciencia de la realidad y la ficción, de la memoria y el recuerdo, de la vigilia y el sueño, que acaso lo convirtió en un invidente vidente.
Borges también aprovechó la ceguera para aprender idiomas y memorizar versos en otras lenguas que había aprendido de joven. De ese modo, se ejercitó en el estudio del anglosajón y el inglés antiguo, y fue así como se llenó, por así decirlo, la memoria de versos, con lo que apabullaba a sus interlocutores y público expectantes. “Había reemplazado el mundo visible por el mundo auditivo del idioma anglosajón. Después pasé a ese otro mundo, más rico y posterior, de la literatura escandinava: pasé a las eddas y a las sagas. Luego escribí Antiguas literaturas germánicas, escribí muchos poemas basados en esos temas y sobre todo gocé de esas literaturas”, afirma.
Y sigue diciendo: “La ceguera no ha sido para mí una desdicha total, no se la debe ver de un modo patético. Debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo la sombra algunos dones: le debo el anglosajón, mi escaso conocimiento del islandés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas, y de haber escrito otro libro, titulado con cierta falsedad, con cierta jactancia, Elogio de la sombra”. De esas reflexiones se colige, que Borges percibió –o asimiló—la ceguera como un método de creación literaria, no como una desdicha o un destino. Fue pues destinista: vio en la pérdida de la visión una virtud y la materia prima de sus fabulaciones, ficciones y fantasías, como las pesadillas y los sueños, que alimentaron y enriquecieron su universo literario. Sus cuentos, sus poemas y sus ensayos, desde su experiencia de invidente, se transformaron, y dieron un giro en su composición, facturación y articulación, posibilitando que el reino de la ensoñación atizara su imaginación y encandilara su creatividad y potenciara su memoria, clave para todo narrador eficaz. Para Borges, la ceguera, por decirlo de algún modo, le fue dada, y de ahí que la aprovechara como un don divino y arcilla creativa, haciendo de la desventura y el dolor una dicha única e intransferible. Su circunstancia no inducía a la conmiseración sino a la admiración de sus lectores y amigos. Fue vista más bien como una proeza de la creación literaria y una hazaña de la voluntad escritural, que acaso acrecentó en él el sentido del humor, y de ahí que se auto parodiara, y que hiciera más que tragedia personal, comedia individual.
Para hacer una lectura de la obra poética de Borges, a partir de la experiencia y el drama de la ceguera, hay que tomar como punto de inflexión El hacedor, de 1960, El otro, el mismo, de 1964, y luego Para las seis cuerdas, de 1965. Pero es con Elogio de la sombra, de 1969, cuando empieza el símbolo de la ceguera a convertirse y transfigurarse en materia y objeto de creación, a ser tema y drama. De ahí que aparezcan los símbolos del laberinto y de la sombra. A estos poemarios les siguen El oro de los tigres, de 1972, La rosa profunda, de 1975, La moneda de hierro, de 1976, Historia de la noche, de 1977, La cifra, de 1981, y Los conjurados, de 1985 –con el que cierra su ciclo poético. En cambio, su obra de ficción breve, solo comprende El informe de Brodie, de 1970, El libro de arena, de 1975, y La memoria de Shakespeare, de 1985, donde se observa un giro hacia textos más lineales, y no tan intrincados, laberínticos, elaborados, circulares, complejos y artificiosos como lo fueron, durante su etapa en que veía: Historia universal de la infamia (1935), Ficciones (1941) y El Aleph (1949). O sus eruditos ensayos Inquisiciones, de 1925, El tamaño de mi esperanza, de 1926, El idioma de los argentinos, de 1928, Evaristo Carriego, de 1930, Discusión, de 1932, Historia de la eternidad, de 1936, Otras inquisiciones, de 1952. De modo pues, que su obra poética es más extensa, acaso por la facilidad que presentaba (como ya dije más arriba), para Borges poder memorizar y dictar sus poemas, no así sus cuentos y ensayos, que requieren de un mayor esfuerzo de recordación y memorización, pues la prosa tiene otras leyes y complejidades que no presenta el verso. Ya su obra ensayística sí la pudo desarrollar con más prolijidad y expansión, ya que a esta vertiente corresponden no pocas conferencias (que fueron orales y dictadas y luego transcritas, y donde se convirtió en un célebre conferencista, de fama mundial, al inventar el arte de dictar conferencia, oficio que le permitió ganarse la vida), prólogos, reseñas y entrevistas radiales, periodísticas y televisivas. A esta faceta corresponden varios libros, que sería prolijo enumerar.
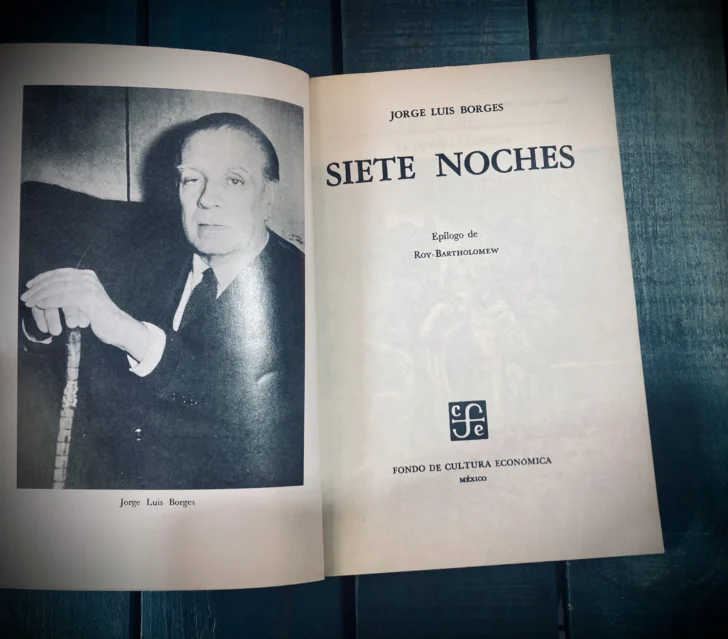
La condición de la ceguera borgesiana fue física, íntima y personal, pero no dejó de dejar una huella en su temperamento creador, en su carácter y filosofía de vida, y que tiene una genealogía ilustre en la tradición literaria, que se remonta a Homero y a Milton. Este padecimiento fue una herida en Borges, que contribuyó a formar su autorretrato y su psicología creadora. Y esta condición de la ceguera, al decir de Adam Sharman, está vinculada a su preocupación por el tiempo y sobre todo, por la eternidad. Y esa “concepción del tiempo de la eternidad en Borges se debe al trabajo de una cierta ceguera, de lo que pudiéramos designar un ´devenir-ciego´, que no se ajusta al tiempo convencional de la historia y la cronología”, afirma Sharman. En efecto, su experiencia de la soledad está asociada a su capacidad de abstracción de las ideas, a sus fabulaciones del pensar, a su fantaseo de la realidad y a las imágenes del crepúsculo: el atardecer, el anochecer y la muerte. La ceguera, en efecto, le permitió la concentración y la agudeza para pensar e imaginar con más profundidad y lucidez, y ahí que Borges cite la imagen de Demócrito cuando se arrancó los ojos para pensar (y que es un verso de Elogio de la sombra). Y esta condición de invidente le posibilitó a Borges la facultad de abstraerse del mundo exterior y desentenderse de la realidad, haciendo “del ciego vidente y visionario que, incapaz de percibir el presente, logra de algún modo ver más allá de él”, sentencia Sharman.
En su discurso literario y en su mundo verbal y simbólico, hay una oposición entre visión y ceguera, luz y sombra. Y Borges trata de interpretar y recrear un universo de sentidos, en el que los valores noche, oscuridad y crespúsculo le confieren a su pensamiento, una potencia de abstracción de lo real, de gran calado. Si como sentenció Aristóteles, que el ojo ejerce un imperio sobre los demás sentidos, en Borges –como se sabe–, al perder la visión, el sentido de la vista adquirió una insólita agudeza, que le permitió ampliar y potenciar los demás sentidos. En él, el papel de la memoria equivale a la visión, es decir: vio con los ojos de la memoria. Así pues, en Borges, la memoria reemplaza a la visión y se transfigura en una forma de lucidez. Su memoria verbal se convierte en una versión lúcida del pasado. Como se ve, Borges nunca percibió la ceguera como una desgracia porque no fue brusca sino gradual y consciente, y de ahí que el personaje del cuento “El otro”, de El libro de arena, diga: “Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano”. Penumbra y lentitud serán en Borges valores de la ceguera, y que para Derrida conforman la “idea de declive” que representa su ceguera, lo que se conoce como su “devenir-ciego”, al decir del filósofo francés. Dice Borges en su poema Elogio de la sombra, en ese sentido:
“Esta penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a la eternidad”.
Borges fue perdiendo colores al perder la luz de la visión de modo gradual, ya se sabe, en esa ecuación oscuridad- ceguera, donde se le fueron apagando y borrando las cosas y los objetos. El papel que jugó en él la memoria, como cuarta dimensión del espacio, tiene su equivalente a la imagen de la eternidad y del tiempo. La ceguera se convierte, por ende, en un estado de ser, en una condición que revela una experiencia de impresiones sensoriales, que hacen que el sueño se convierta también en un tema y un recurso de ficción, y que les sirve de impulso a muchos de sus cuentos, aunque en algunos casos adquieren la forma de pesadillas.
En Borges la metáfora de la ceguera –como ya apunté–, acaso representa la idea de laberinto, en un espacio de líneas circulares que nunca se cruzan. Por eso, en el autor de El Aleph, el tiempo no es lineal sino circular, por lo que la ceguera deviene un paisaje de sombra, en que la imagen “elogio de la sombra” se transforma en un elogio de la ceguera. La memoria en Borges actúa como consuelo, como un don, a la manera de un filósofo estoico, que recibe con imperturbabilidad el azar aciago del destino.
El primer poema donde Borges postula el drama de su ceguera, aparece en su libro Elogio de la sombra, y se titula 1964, que dice:
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado.
Ya no compartirás la clara luna
ni los lentos jardines. Ya no hay una
luna que no sea espejo del pasado,
cristal de soledad, sol de agonías.
Adiós las mutuas manos y las sienes
que acercaba el amor. Hoy sólo tienes
la fiel memoria y los desiertos días.
Nadie pierde (repites vanamente)
sino lo que no tiene y no ha tenido
nunca, pero no basta ser valiente
para aprender el arte del olvido.
Un símbolo, una rosa, te desgarra
y te puede matar una guitarra.
II
Ya no seré feliz. Tal vez no importa.
Hay tantas otras cosas en el mundo;
un instante cualquiera es más profundo
y diverso que el mar. La vida es corta
y aunque las horas son tan largas, una
oscura maravilla nos acecha,
la muerte, ese otro mar, esa otra flecha
que nos libra del sol y de la luna
y del amor. La dicha que me diste
y me quitaste debe ser borrada;
lo que era todo tiene que ser nada.
Sólo que me queda el goce de estar triste,
esa vana costumbre que me inclina
al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina.
Como se ve, la ceguera en Borges está asociada al símbolo del espejo, pese a que él mismo dijera que la causa se debía a que, en su casa, desde niño, siempre hubo espejos. Sin embargo, la imagen del espejo siempre está relacionada, en su mundo poético, a la luz –o al reflejo de la luz– y a la nostalgia de no poder ver su rostro en el espejo. Por consiguiente, su tragedia espiritual reside así en el doble hecho de no poder leer ni verse en el espejo. Y de ahí la recurrencia a la idea de lo perdido y a la del olvido como cura de la memoria o como resignación del pasado, y de la ceguera como eternidad o la presencia de la noche y del sueño. También está el elogio de la memoria como recurso supremo de creación literaria, y que en Borges fue un don, una facultad para suplantar la pérdida de la visión, y un método –si se quiere– para transformar en palabra las imágenes y los recuerdos del pasado. Así pues, la memoria se convierte en sus ojos, y, al no poder ver, acude a su poder evocatorio, tanto en la vida despierta como en el sueño. En su poema Cambrige, en ese sentido, dice:
“No está en el tiempo sucesivo
sino en los reinos espectrales de la memoria.
Como en los sueños,
detrás de las altas puertas no hay nada,
ni siquiera el vacío.
Como en los sueños,
detrás del rostro que nos mira no hay nadie.
Anverso sin reverso,
moneda de una sola cara, las cosas.
Esas miserias son los bienes
que el precipitado tiempo nos deja.
Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.”
En el mundo verbal borgesiano hay un visible pesimismo, un tedio vitae, una abulia, cuyo yo poético, y cuyos personajes- narradores de sus ficciones, siempre están evocando o enunciando una nostalgia por lo perdido, por el pasado, y que no es más que la pérdida de la visión, que, a menudo, se lee como una perdición del sentimiento y del valor de la vida. En Borges cabe la expresión de Unamuno, aquella que alude al “sentimiento trágico de la vida”, pero que no tiene un sustrato místico o existencialista en el autor de Historia de la eternidad, sino una impronta agnóstica y pesimista, y que acaso tenga que ver con sus lecturas juveniles de Schopenhauer, para quien, según Camus en El hombre rebelde, funda el pesimismo en Occidente.
En su poema titulado Junio, 1968, Borges expresa su nostalgia trágica de la ceguera que le impide leer y tocas los libros:
“El hombre que está ciego,
sabe que ya no podrá descifrar
los hermosos volúmenes que maneja,
y que no le ayudarán a escribir
el libro que lo justificará ante los otros,
pero la tarde que es acaso de oro
sonríe ante el curioso destino
y siente esa felicidad peculiar
de las viejas cosas queridas”.
O cuando dice, desde una experiencia de resignación, para quien ya no hay días sino noche eterna, en el poema El guardián de los libros:
“En mis ojos no hay días. Los anaqueles
están muy altos y no los alcanzan mis años”
El más vívido testamento autobiográfico, a mi juicio, donde Borges define con más sabiduría la ceguera es en Elogio de la sombra, cuando afirma:
“Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas;
Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar;
el tiempo ha sido mi Demócrito.
Esta penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a la eternidad.
Mis amigos no tienen cara,
las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años,
las esquinas pueden ser otras,
no hay letras en las páginas de los libros.
Todo esto debería atemorizarme,
pero es una dulzura, un regreso.
De las generaciones de los textos que hay en la tierra
sólo habré leído unos pocos,
los que sigo leyendo en la memoria,
leyendo y transformando”.
Similar testimonio poético, en tono interrogativo, aparece en su breve poema Lo perdido:
¿Dónde estará mi vida, la que pudo
haber sido y no fue, la venturosa
o la de triste horror, esa otra cosa
que pudo ser la espada o el escudo
y que no fue? ¿Dónde estará el perdido
antepasado persa o el noruego,
dónde el azar de no quedarme ciego,
dónde el ancla y el mar, dónde el olvido
de ser quién soy? ¿Dónde estará la pura
noche que al rudo labrador confía
el iletrado y laborioso día,
según lo quiere la literatura?
Pienso también en esa compañera
que me esperaba, y que tal vez me espera.
En 1972, publica su poemario El oro de los tigres, una imagen que siempre evocará, pues cuando niño sus padres solían llevarlo al zoológico porque a él le fascinaban las rayas doradas de los tigres, y donde se puede apreciar la nostalgia de la pérdida de los colores producto de la ceguera progresiva. En ese sentido, en este poema se lee:
“Hasta la hora del ocaso amarillo
cuántas veces habré mirado
al poderoso tigre de Bengala
ir y venir por el predestinado camino
detrás de los barrotes de hierro,
sin sospechar que eran su cárcel.
Después vendrían otros tigres,
e1 tigre de fuego de Blake;
después vendrían otros oros,
e1 metal amoroso que era Zeus,
e1 anillo que cada nueve noches
engendra nueve anillos y éstos, nueve,
y no hay un fin.
Con los años fueron dejándome
los otros hermosos colores
y ahora sólo me quedan
la vaga luz, la inextricable sombra
y el oro del principio.
Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores
del mito y de la épica,
oh un oro más precioso, tu cabello
que ansían estas manos”.
El drama de la ceguera personal en Borges será muy constante y apreciable en su poesía desde la aparición de esta circunstancia. Al final del prólogo-poética a La rosa profunda de 1975, Borges sentencia: “La ceguera es una clausura, pero también es una liberación, una soledad propicia a las intervenciones, una llave y un álgebra”. Como representación de la ceguera siempre aparecerán, como se echa de ver, la noche, la nada, el sueño, la memoria, la tiniebla, la sombra. En el poema Cosmogonía dice:
“La tiniebla
requiere ojos que ven, como el sonido
y el silencio requieren el oído,
y el espejo, la forma que lo puebla”
El más patético testamento, que se lee como una poética, es el poema en dos partes El ciego, del mismo libro, y que reza:
I
Lo han despojado del diverso mundo,
de los rostros, que son lo que eran antes.
De las cercanas calles, hoy distantes,
y del cóncavo azul, ayer profundo.
De los libros le queda lo que deja
la memoria, esa forma del olvido
que retiene el formato, el sentido,
y que los meros títulos reflejan.
El desnivel acecha. Cada paso
puede ser la caída. Soy el lento
prisionero de un tiempo soñoliento
que no marca su aurora ni su ocaso.
Es de noche. No hay otros. Con el verso
debo labrar mi insípido universo.
II
Desde mi nacimiento, que fue el noventa y nueve
de la cóncava parra y el aljibe profundo,
el tiempo minucioso, que en la memoria es breve,
me fue hurtando las formas visibles de este mundo.
Los días y las noches limaron los perfiles
de las letras humanas y los rostros amados;
en vano interrogaron mis ojos agotados
las vanas bibliotecas y los vanos atriles.
El azul y el bermejo son ahora una niebla
y dos voces inútiles. El espejo que miro
es una cosa gris. En el jardín aspiro,
amigos, una lóbrega rosa de la tiniebla.
Ahora sólo perduran las formas amarillas
y sólo puedo ver para ver pesadillas.
A este díptico le sigue otro poema sobre la misma temática de la ceguera para la que el espejo ya no tenía función ni importancia, y donde se puede postular una teoría del conocimiento y una psicología de las sensaciones. El poema dice así, y no se refiere, como el anterior, es decir, al ciego, sino específicamente, a un ciego:
“No sé cuál es la cara que me mira
cuando miro la cara del espejo;
no sé qué anciano acecha en su reflejo
con silenciosa y ya cansada ira.
Lento en mi sombra, con la mano exploro
mis invisibles rasgos. Un destello
me alcanza. He vislumbrado tu cabello
que es de ceniza o es aún de oro.
Repito que he perdido solamente
en la vana superficie de las cosas.
El consuelo es de Milton y es valiente,
Pero pienso en las letras y en las rosas.
Pienso que si pudiera ver mi cara
sabría quién soy en esta tarde rara.
Como se puede colegir, en la pérdida de la visión también radica la pérdida de la identidad en Borges, y cuya realidad empírica de la ceguera le impidió, luego, saber quién era realmente en el espejo, y por eso dice:
“Pienso que si pudiera ver mi cara
sabría quién soy en esta tarde rara.”
El drama de no poder leer será un tema y una desventura, un desconsuelo y una amargura en Borges. En su poema Mis libros dice:
“Mis libros (que no saben que yo existo)
Son tan parte de mi como este rostro
De sienes grises y de grises ojos
Que vanamente busco en los cristales
Y que recorro con la mano cóncava”.
El poema final de La rosa profunda, dedicado a Susana Bombal, se titula The unending rose, y concluye con otra visión o idea de la ceguera:
“Soy ciego y nada sé, pero preveo
que son más los caminos. Cada rosa
es infinitas cosas. Eres música,
firmamentos, palacios, ríos, ángeles,
rosa profunda, ilimitada, íntima,
que el Señor mostrará a mis ojos muertos”.
En la conciencia del destino y la memoria personal de Borges siempre latieron el remordimiento y la culpa del hijo y la nostalgia de no ser feliz. Esa culpabilidad tiene en él una representación de la vacuidad del ser y la traición simbólica a la memoria de sus padres por saberse cobarde. En el poema El remordimiento de su libro La moneda de hierro –un texto que nos recuerda al poema El desdichado de Nerval–, dice con tono de culpa y desdicha:
He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado.
La desdicha borgesiana se expresa en no querer ser lo que era sino otro, o el otro, como quería Rimbaud. También la nostalgia o tragedia de no tener hijo, de ser siempre el hijo, no el padre. Borges se sabía y sentía un ser solitario, y ese sentimiento de soledad se acentuó con la vejez y la ceguera, y de ahí que se percibía y sentía como un sueño, no una realidad o un ser real de carne y hueso. En su poema Ni siquiera soy polvo, de Historia de la noche, dice:
“Mi cara (que no he visto)
No proyecta una cara en el espejo.
Ni siquiera soy polvo. Soy un sueño
Que entreteje en el sueño la vigilia”
Y concluye:
“Para que yo pueda soñar al otro
Cuya verde memoria será parte
De los días del hombre, te suplico:
Mi Dios, mi soñador, sigue soñándome”.
En la obra de Borges siempre hay, después de la aparición de la ceguera, una poética de su experiencia sensible y sensorial, que ya ni los espejos lo acompañan, acude a su memoria verbal, y ahí su tono autobiográfico y su apelación a un yo poético impersonal, literario e imaginario. En el poema Un sábado, sentencia:
Un hombre ciego en una casa hueca
fatiga ciertos limitados rumbos
y toca las paredes que se alargan
y el cristal de las puertas interiores
y los ásperos lomos de los libros
vedados a su amor y la apagada
platería que fue de los mayores
y los grifos del agua y las molduras
y unas vagas monedas y la llave.
Está solo y no hay nadie en el espejo.
Ir y venir. La mano roza el borde
del primer anaquel. Sin proponérselo,
se ha tendido en la cama solitaria
y siente que los actos que ejecuta
interminablemente en su crepúsculo
obedecen a un juego que no entiende
y que dirige un dios indescifrable.
En voz alta repite y cadenciosa
fragmentos de los clásicos y ensaya
variaciones de verbos y de epítetos
y bien o mal escribe este poema.
Para Borges, la ceguera fue “penumbra y cárcel”, y la vejez era la “aurora de la muerte”, y por eso siempre enmascarara la ceguera bajo la sombra de la memoria, o bajo el signo de la memoria, y de ahí que tuviera una concepción ilusoria de lo real y una visión onírica de la vida. O su idea más metafísica: el tiempo como ilusión del espacio.
Memoria de lo perdido y el sueño como imagen de la noche, en Borges están cifrados los símbolos sensoriales y sensibles de su experiencia asociada a la visión y pérdida de la visión. En Posesión del ayer, poema de su último libro de poesía Los conjurados, dice con cierta resignación:
“Se que he perdido tantas cosas que no podría contarlas y que esas
perdiciones, ahora, son lo que es mío. Se que he perdido el
amarillo y el negro y pienso en esos imposibles colores como
no piensan los que ven”.
En el escritor argentino está la imagen del sueño dentro de otro sueño, de lo soñado y del soñado, y esa metáfora define, en cierto modo, su obra posterior a la experiencia de la ceguera, y que aparece cifrada en sus cuentos y poemas escritos después de los 55 años. La frase de Goethe, que citaba para definir su circunstancia visual de la desaparición y alejamiento de las cosas, aparece en el poema La joven noche, del mismo libro con cierra su ciclo poético, y que dice:
“Ya las lustrales aguas de la noche me absuelven
de los muchos colores y de las muchas formas.
Ya en el jardín las aves y los astros exaltan
el regreso anhelado de las antiguas normas
del sueño y de la sombra. Ya la sombra ha sellado
los espejos que copian la ficción de las cosas.
Mejor lo dijo Goethe: Lo cercano se aleja.
Esas cuatro palabras cifran todo el crepúsculo.
En el jardín las rosas dejan de ser las rosas
y quieren ser la Rosa”.
Conclusión
En Jorge Luis Borges, en síntesis, poesía, cuento y ensayo conformaron –y formaron—un género híbrido, en el que la ficción y la realidad, el sueño y la vigilia, la memoria y el tiempo se articularon para definir su obra literaria. Inventó, por así decirlo, un género anfibio, a caballo entre el relato, el poema y el ensayo. Sus cuentos cuentan, ensayan y poetizan; sus ensayos, poetizan y cuentan, y sus poemas, ensayan y cuentan. Un elemento los une: las ideas. En los tres hay siempre reflexión, meditación, erudición, sabiduría, cultura. Su arquitectura literaria nace de la poesía, su primer género que cultivó. De ahí que la poesía fue parte vital y esencial de su universo verbal. Todos los símbolos borgesianos están presentes tanto en su poesía como en sus cuentos. Creador de imágenes deslumbrantes y, sobre todo, memorables. Su obra es un calidoscopio de símbolos: la ceguera, el insomnio, las pesadillas, los sueños, los libros, los laberintos, la memoria, el tiempo o la eternidad. Su obra poética encierra o dibuja un arco que marca y caracteriza su evolución creadora por lo que tiene de autobiográfica. Ningún género lo define más y mejor que la poesía. Leer su poesía completa es asistir a una lección de anatomía, a un laboratorio de pruebas que definen su temperamento creador, su psicología inventiva y su personalidad literaria.
Bibliografía. –
Jorge Luis Borges. El libro de arena, Emecé Editores, Buenos Aires, 1975.
———————–. Poesía completa, Debolsillo, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2015.
———————-. Siete noches. Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
William Rowe y otros. Jorge Luis Borges: Intervenciones sobre pensamiento y literatura. Paidós, Buenos Aires, 2000.
o
Compartir esta nota