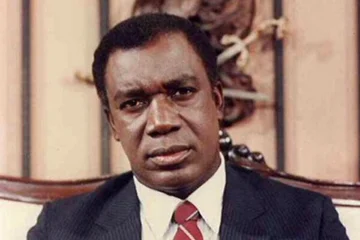José Francisco Peña Gómez nació en marzo de 1937, en la loma El Flaco, provincia Valverde. Sus padres, Vicente Oguís y María Marcelino, debieron regresar a Haití forzados por la matanza de haitianos ordenada por Trujillo en octubre de 1937. A falta de sus padres biológicos, creció al cuidado de Regino Peña y Fermina Gómez, de quienes recibió sus apellidos. Luego fue acogido por la familia Bogaert Román, abuelos de Fernando Álvarez Bogaert, su compañero de boletas en las elecciones nacionales celebradas en 1994 y 1996.
Formación académica
Por sus condiciones de estudiante destacado y sus muestras de inteligencia, contó con la admiración del pueblo y de actores sociales importantes de su provincia natal. Este reconocimiento facilitó que fuera designado en Mao como profesor alfabetizador, labor que desempeñó desde 1952 hasta 1955. Al año siguiente fue nombrado maestro en el liceo nocturno de San Cristóbal y en 1958 en la Escuela Intermedia Fray Bartolomé de las Casas, en Yaguate, comunidad de dicha provincia.
En 1959 se estableció en la Capital, llamada entonces Ciudad Trujillo, con el sueño de estudiar la carrera de Derecho y pulir sus cualidades naturales de comunicador. Con esos fines se matriculó en la Universidad de Santo Domingo y en la Academia Héctor J. Díaz, especializada en radiodifusión. En 1961 aprobó el curso de Ciencias Políticas ofrecido por el Instituto de Educación Política de Costa Rica. Estudió la misma disciplina en Puerto Rico y al año siguiente, en la universidad de Harvard y la del Estado de Michigan, en los Estados Unidos.
Por los años convulsos del decenio 1960, postergó su investidura como Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta 1970. Se matriculó ese año en la Universidad de París, donde se recibió en 1972 como Doctor en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, además, aprobó un curso de Doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El paso por las universidades referidas consolidó su condición de políglota.
Militancia política

Se integró al Partido Revolucionario Dominicano como miembro de base en julio de 1961, a la llegada al país desde el exilio de sus primeros dirigentes. A pesar de su juventud, mostró cualidades como estratega, organizador y orador que le aseguraron la función de secretario de Prensa y Propaganda, luego secretario general, entre 1963 y 1966. Probablemente, jamás imaginó que luego de seis años de militancia, asumiría la dirección del Partido a raíz de la salida de Juan Bosch del país con destino a Europa, ni que, a partir de 1973, por renuncia del líder histórico, sería su primera figura. Como se aprecia, en pocos años, José Francisco Peña Gómez agotó un ciclo de ascensos no igualado por el liderazgo político dominicano de su generación.
El ascenso referido era favorecido por sus aciertos en la interpretación de las pugnas por el poder conocidas en el país luego de la caída de Trujillo. Así lo demostró al pedir que se asumiera la defensa del gobierno de Bosch de los ataques proferidos por los sectores derrotados en las elecciones nacionales de 1962. Tras su insistencia, logró la autorización para, con la asistencia de Washington de Peña y Jacobo Majluta como proveedor de informaciones, iniciar una serie de alocuciones radiales dirigidas al desmonte de la conspiración de la oposición. Al parecer, la defensa llegó tarde, pues, el 25 de septiembre de 1963, el Gobierno Constitucional fue derrocado y sustituido al día siguiente por el gobierno del Triunvirato, dirigido en sus inicios por Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal.
Fruto del golpe de Estado, Bosch y sus ministros salieron al exilio, los locales del PRD fueron cerrados y sus miembros perseguidos. A pesar de los riesgos, Peña Gómez, en calidad de secretario general interino de su partido, presionó por el retorno de los derechos violados por el Triunvirato. Fulgencio Espinal, en sus palabras de presentación del ensayo: Hitos de la Revolución, escrito por Peña Gómez, sostiene que, debido al acuerdo logrado por el desiderista Máximo Ares con el presidente del Triunvirato, Emilio de los Santos, se logró la salida del PRD de la clandestinidad. Gracias a este acuerdo, en enero de 1964 salió el programa Tribuna Democrática, fundado y conducido por Peña con su oratoria magistral. Sus discursos se concentraron en una campaña por la legalidad apoyada en las consignas: retorno a la constitucionalidad sin elecciones; deprisa, despacio, volveremos al Palacio; y respeto a la voluntad popular.

A sus esperadas presentaciones en Tribuna Democrática, se sumaban los contactos que, junto a Molina Ureña, realizaba entre civiles y militares como parte de la organización del contragolpe que debía reponer el gobierno de Bosch. Sus avances en ese sentido explican la llamada que, por orden del coronel Hernando Ramírez, le hiciera el capitán Mario Peña Taveras para solicitarle que informara al pueblo que se habían iniciado los pasos para el retorno a la legalidad. Esta orden fue cumplida sin reparos a través de Tribuna Democrática, el 24 de abril de 1965, y en pocas horas las calles de la Capital fueron ocupadas con esperanza y entusiasmo por el pueblo.
La incidencia del liderazgo civil cedió ante el avance de los aspectos militares de la Guerra de Abril. Su participación en la toma de decisiones fue retomada en julio con la convocatoria del liderazgo de los partidos políticos que apoyaban la Guerra hecha por el coronel Caamaño, presidente constitucional del país. Su finalidad era conocer sus puntos de vista acerca de las pretensiones de la OEA de poner fin a la Guerra con la instalación de un gobierno provisional. Convencido de que se desmoralizaban las tropas constitucionalistas y temeroso de que los Estados Unidos radicalizaran la Guerra, Peña Gómez entendió que no se podía correr ese riesgo. Indicó que nadie en el país tenía la condición de inmaculado, que los candidatos presentados por los constitucionalistas para presidir dicho gobierno provisional tenían las mismas debilidades de los ponderados por la OEA. Planteó que la decisión debía tomarse en función de la defensa de los principios morales y legales, y que a ellos debían comprometerse las personas escogidas. Tras su exposición, con su voto favorable facilitó la reiteración del cese al fuego y la instalación en septiembre del gobierno provisional de Héctor García Godoy.
Liderazgo pleno y candidaturas
Los hechos ocurridos en el país desde el golpe de Estado del 25 de septiembre hasta la juramentación de Joaquín Balaguer como presidente de la República en julio de 1966, fueron decepcionantes para Juan Bosch. Sus efectos le impusieron una reflexión que produjo su adopción del materialismo histórico como método de interpretación de la realidad social, y por ende, el rechazo del sistema democrático. Contra este, estando en París, escribió en 1969 el ensayo: Dictadura con respaldo popular, en el que rechaza la democracia representativa, por ser incapaz de ofrecer salud, educación, trabajo ni las libertades fundamentales. Se pronuncia contra la oligarquía y el dominio imperialista. En su nueva propuesta: Todo deberá contar con el respaldo y participación del pueblo.
Sus nuevas convicciones fueron tomadas con prudencia por Peña Gómez y otros dirigentes del PRD, hubo reservas en cuanto a su asimilación como línea organizativa del Partido, de modo que esta diferencia se sumó a las causas que provocaron la renuncia de Bosch del Partido en 1973. Desde entonces, Peña pasó a ser el líder de su partido. Cumplir esta tarea no resultó fácil debido a los intereses grupales que se manifestaron, pero pudo controlarlos y lograr la juramentación de Antonio Guzmán (1978-1982) y Salvador Jorge Blanco (1982-1986) como presidentes de la República. Ambos renovaron la esperanza de avanzar en la construcción de la democracia despertada durante el gobierno de los siete meses de Bosch.
Tras su elección como alcalde de la Capital, periodo 1982-1986, siguieron sus presentaciones como candidato a la Presidencia en las elecciones nacionales de 1990, 1994 y 1996. Cual sucediera en 1990 contra Bosch, las del 94 tuvieron un carácter ´doloso´ contra Peña Gómez, quien prefirió la solución traumática que lo alejó del poder al riesgo de someter el país a una crisis parecida a la padecida en abril de 1965. En ambos casos, aunque con motivaciones diferentes, se impuso el frente oligárquico definido y cuestionado por Bosch en 1969, pero obviado con la participación del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones nacionales de 1978.

El trauma electoral de 1994 no le impidió que buscara la Presidencia en las elecciones nacionales siguientes. En esa ocasión fue vencido por un pacto de segunda vuelta firmado entre Balaguer y la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Vencido por la política y por una enfermedad terminal, José Francisco Peña Gómez murió en su casa de Cambita, el 10 de mayo de 1998. Murió convencido de que, entre los fundamentos de la democracia plena deben prevalecer:
- la alternabilidad en el poder;
- la dimensión pluralista de la competencia política;
- la construcción de consensos y el lugar del “acuerdo” o concertación;
- la participación política de la ciudadanía en los problemas de la vida pública;
- la función de los gobiernos locales en la arquitectura gubernamental del Estado democrático; y
- la dimensión internacional (Wilfredo Lozano, octubre de 2024).
En defensa de estos principios, afirmó en su tono vibrante: “Soy soldado de la vanguardia, la retaguardia nunca será mi lugar."
Compartir esta nota