¿Se podría hablar en el estado actual de la comprensión poética, sin antes precisar las rutas, las tramas, los declives y lo que ha sido la historia misma de la interpretación de los actos poéticos?
Al momento de tratar la germinación poética buscando lo que es, y lo que puede hacer hoy la poesía, Nos permitimos hablar del poema como cruce y entrecruce de lenguajes, como núcleo de formas que motiva el fundamento de una experiencia avalada por todo el trazado temporal y espacial del lenguaje, siendo el mismo asumido como cardinal de mundo, como espaciamiento intencional de la palabra poética y como campo verbal expresivo en expansión.
Germinal, germinativo, germinación, germinado y germinante aluden a un campo semántico y conceptual dentro de la poética y sus ramajes creacionales e interpretativos. Lo naciente se expresa como “datidad” en lo germinante, habida cuenta de que el acto de germinación crea las posibilidades de un nacimiento llamado “natural” de lo que llega a ser el “objeto” poético y poiético.
De ahí que la autopoíesis germinante nunca concluye su proceso de ser y existir en la vida del lenguaje, lo cual prohíja la visión de un espacio poiético fundamentado en el registro dinámico de una alteridad sentiente que se extiende en texto, contexto, lenguaje de comunicación y significación verbales.
En efecto, desde la primera década del siglo XX, un filósofo y particularmente hermeneuta alemán se planteó un trazado que ha impulsado sabiamente la relación poesía-filosofía, siendo así que en una serie de ensayos, y sobre todo, en un marco de comprensión y sentimiento se dedicó a elaborar y a pensar su poesía como acto sentiente y reflexivo.
Pensamiento, poesía y mundo han creado en su obra muchas vías poéticas inflexivas y reflexivas, constituyéndose como suma de esferas y tiempos de creación a partir del poema como pensamiento y lenguaje de origen (Ver, Martin Heidegger: Pensamientos poéticos, Ed. Herder, Barcelona, 2010).}
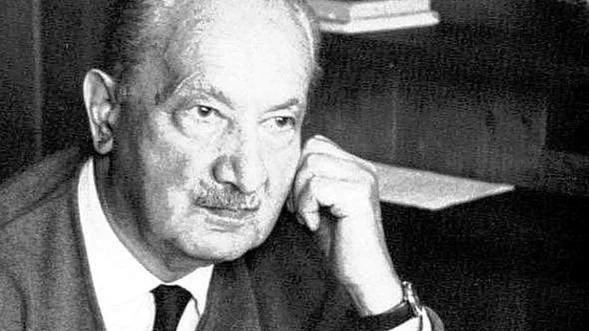
Heidegger ha propiciado cierta escuela de sensibilidad apoyada en el logos. Dicha escuela se afirma en el poema como camino, como pensar-estando-en-el-camino: como casa del lenguaje, juego de cielo y viaje de la palabra y del silencio (véase Op. cit. pp. 66-75). Lo que se germina en esta experiencia ontológica y postontológica, fenoménica y postfenoménica es justamente la conjunción de lo poético.
En el atardecer del mundo occidental, determinadas poéticas post-románticas, tal y como lo ha mostrado Rafael Argullol en El héroe y el único (1982), La atracción del abismo (1984) y Breviario de la aurora (2006), sugieren rutarios de expresión sin fronteras que disuelven los usos canonizados o canonizadores del poema.
Así, al momento de activar una solución del poema en la modernidad de las vanguardias Tristan Tzará precipita e impone la escena de la negación como principal recurso de significación y ruptura en el orden o contraorden de la lectura, toda vez que en su soledad y pronunciamiento, la nada y el rompimiento dadaístas evidencian el absurdo del mundo y sus desajustes posicionales (ver, Manifiestos dadaístas, eds.).
Después de las vanguardias llamadas poéticas, la poesía, el poema, lo poético y la poeticidad han germinado cadenas diversas de solución y lectura que desde el poema mismo atraviesan la representación, el ritmo y la experiencia histórica del lenguaje. El poema como suma de movimientos y alteridades se manifiesta en el inter-contacto y la inter-productividad de la palabra dada en el significado memorial del poema.
En efecto, la germinación es también un cauce no sólo de tierra, sino de voz y abismo en la contemporaneidad, donde el poeta absorbe el abismo, la nada, el reposo, el tiempo el hundimiento, tal como se lee la poesía de juventud de Jules Laforgue:
“¡Oh abismo, trágame! Nada, sacro
Reposo… sentado en el estiércol de los siglos, yo solo
Oigo caer a gotas las horas de mis noches.
¡Oh padre, déjame que me funda en tu seno!
(Le Sanglot de la terre (El sollozo de la tierra), Ed. Pre-Textos, Valencia, 2022, p. 23)
La vena de mito, pensamiento y metáfora se deja leer en las cardinales expresivas del poeta y el poema. Laforgue asume el grito, el océano y culmina con los “¡soles en rebaños!:
¡Quiero que por un grito perdido en la tormenta,
Los océanos sequen sus mares aullantes,
Y que para poner sobre mi tumba flores,
Desde su fiesta acudan los soles en rebaños!”
(Op. cit. p. 25; trad. Luis Martínez de Merlo)
Sin embargo, el germinante se pronuncia en un deseo de abismo, escape y pensamiento poético motivado por una marea de signos poéticos que podemos leer en el espaciamiento de un decir conjetural y paradójico:
“… arrastrando sumidos sin retorno en sus ondas las cenizas de mártires, las ciudades, los mundos, el tiempo universal y calmo discurrir,
El tiempo que no sabe ni sufrir ni su fin ni su fuente,
Pero que en su carrera se encuentra siempre soles,
De su urna azul chorrea, inagotablemente”.
(J. Laforgue, op. cit. p. 41).
Pero tanto el germinante como la germinación se extienden en la significancia del poema, que a su vez sugiere el surco de un logos unido a la escritura y a la consciencia de la palabra poética. En su recorrido por la conjetura y la contradicción óntico-ontológica, espejo y núcleo crean un bucle poético reconocido por un ojo y un cuerpo que produce estados y entidades: La poeta libanesa Joumana Haddad (1970), entra en la levedad metafórica de un campo de fuerza legible en sus núcleos, espejos, úteros y huidas, entidades que expresan la necesidad de nacer y morir en el poema, vivir y saber en la poesía:
“Hasta su núcleo, entró en el espejo.
Allá, en el útero del cual salí, aprendo el juego de mi muerte.
Cerrados ojos. Asfixiarme como mirada detrás de una ventana. Agoniza. Interntar huir. No poder escapar, detener los latidos de mi corazón. Exhalar el último aliento. Dar mi alma. Evaporarme. Darme cuenta… de mi muerte… (Joumana Haddad: Espejos de Las fugaces, Ed. Vaso Roto, Madrid-México, 2010, p. 22).
La poeta se vuelve todo y nada en su contingencia, pero la misma es presencia y huella, trazo verbal que vive en la mira que es origen y crece en su estado de luz germinante como comienzo y fin:
“La vida comienza aquí. Aquí se acaba. Da igual que estés en el útero o bajo tierra. Hará tu camino al camino habrá de seguirte. Tu llave se ha extraído en la noche. Está perdida desde mucho antes detenerla en tu mano. Te llamará con encontrarle sin que tú la encuentres” (Comienzo segundo. Al feto que fui una vez, op. cit. p. 13, trad. de Héctor F. Vizcarra).
Útero y tierra son dos generantes que se hacen legible en el poema contemporáneo y en el poema clásico. Ambos símbolos y fuerzas míticas que se re-escriben en el trazado de la memoria poética occidental y que inciden en poetas como Novalis, Hölderlin, Lichtenberg, Böhme, Browning, Kavafis, Seferis, H. Michaux, René Char, A. Carsons, F. Pessoa, G. Trackl, Nelly Sachs, Paul Celan, Rilke y otros alumbrados, uterinos y terrígenos, condenados a buscarse en el lenguaje y sobre todo en el logos y el cuerpo (soma), que viven y se despiertan en sus alas y movimientos, en su tumba-tierra y en su logos germinal y germinante.
Los generadores poéticos que desde Tzará han precipitado la modernidad y sus hilos nucleares alumbran la visión de la palabra extendida en lo visible como conjunción.
Así pues, el germinante verbal que “dice” lo ilegible o lo legible del poema, se reconoce en el logos dicho o alumbrado del poema, de suerte que los cauces del poema hablan sus elementos tal y como se hace visible, y sobre todo legible, interpretable en el poema Solsticio de verano de Giorgos Seferis:

“De un lado el sol más grande
Del otro nueva luna
Lejos en la memoria igual que aquellos pechos.
Entre los dos la sima de la noche estrellada
Diluvio de la vida.
Caballos en las eras
Galopan sudorosos
Sobre cuerpos dispersos.
Todo va a dar allí
Y esa mujer
A la que viste hermosa, en un instante
Se encorva no resiste ya más se ha arrodillado…
Víspera del más largo de los días”.
(Giorgos Seferis. Tres poemas secretos, Ed. Abada, Madrid, 2009, p. 59, trad. Isabel García Gálvez).
La voz que subjetiviza y sobre todo materializa el significado poético se reconoce en el caso de Seferis como voz germinal del poema-especie, el poema-cauce y el poema-símbolo. De ahí que el acto vocalizado del dictum y el modus se conviertan en espaciamiento incidente y restituyente de la forma-origen y del cuerpo-mensaje del poema.
La historia del círculo hermenéutico del poema se expresa a partir de un proceso recesivo del cuerpo-metáfora-mito surgente del poema. El hecho germinal y germinante surge del poema-libro y de visión-símbolo que penetra desde lo inteligible a la lectura. Lo poético ligado a la Sophia y a su derecho, amor, lectura, e interpretación, que moviliza un orden logosófico y figural cuya huella se expresa como lengua extensiva e intensiva, como tono y dictum que sugiere los modos diversos de la germinación poética contemporánea.
En tal sentido, el gesto hermenéutico participa de una instancia enunciadora del sentido y de la filosofía misma del poema requerido como biblos, sema, signatum, Khora, Diké y arjé, siendo así que lo que se precisa como poien se hace expresivo como poiem y grammata, no obstante lo solicitado por un proceso dinámico de hermeneusis poético-filosófica.
Según el filósofo Jean-Luc Nancy:
“El requisito filosófico de la hermenéutica es entonces el de un preliminar de la creencia, es decir, de una anticipación precomprensiva de aquello mismo que se trata de comprender, o de aquello a lo que la comprensión debe finalmente conducir…
El círculo hermenéutico tiene entonces la naturaleza y la función de una doble sustitución: la creencia anticipada sustituye a la antigua creencia perdida (y a una primitiva adhesión con el sentido o a una primitiva adherencia del sentido), y la creencia mediatizada por la interpretación crítica reemplaza para acabar a esta creencia perdida y a la vez anticipada…”
“El círculo hermenéutico depende así de la suposición, o la presuposición, de un origen: origen del sentido y de la posibilidad de participar en él, origen infinito del círculo en el que el intérprete está siempre atrapado”. (Ver, Jean-Luc Nancy: La partición de las voces, Ed. Averigani, 2013, pp. 38-39).
En efecto, la hermenéutica (y particularmente del texto poético y filosófico) se reconoce en la profundidad de lo inteligible y lo sensible – lo estético” del poema-mundo y del lenguaje-poema. Los recorridos interpretativos de la filosofía conforman el trayecto de continuidad, suspensión y direccionalidad de la hermenéutica. Así, nos sigue diciendo Nancy:
“… la hermanéutica representa el proceso de una historicidad que al mismo tiempo vale como suspensión y como reactivación de la continuidad”. (Op. cit. p. 39)
“El círculo hermenéutico es el proceso de esta doble interpretación, cuya condición está entonces formada por la presuposición del sentido, o por la del sujeto, según la vertiente o el momento que se quiera privilegiar. La creencia hermenéutica en términos generales, no es más que esta presuposición, que puede adaptar alternativamente -o, por lo demás, simultáneamente – la figura filosófica de la pareja del sentido y del sujeto, la figura religiosa del don de la revelación en el símbolo, la figura estética de la obra original y de su tradición”. (Op. cit. p. 41).
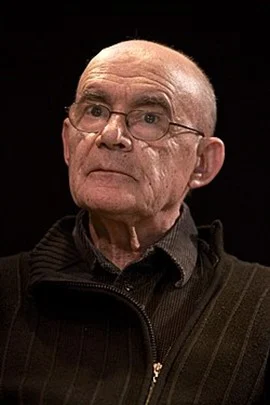
Compartir esta nota