Escribir sobre el insigne humanista e intelectual dominicano Pedro Henríquez Ureña, (Santo Domingo 1884, Buenos Aires 1946), es una tarea un poco complicada. Lo es, porque, lo que se ha dicho, debatido y estudiado de la vida y obra de este maestro universal, ha sido inmenso, sumamente extenso, realizado por intelectuales, todos ilustres, que han visto y destacado el trabajo que nuestro dominicano, hijo de nuestra poetisa, Salomé Ureña De Henríquez, legó al humanismo global.
De él han hablado y escrito, entre muchos otros, Borges: " Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a ser una realidad; las naciones no son otra cosa que ideas y así como ayer pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal cual provincia, mañana pensaremos de América y alguna vez del género humano"; Gonzalo Celorio, ferviente admirador de Henríquez Ureña y a quien se le otorgó recientemente el Premio Cervantes 2025: “¡Qué buen tino tenía ese pensador dominicano, que entendió , como pocos, la cultura mexicana y de América Latina!";Baeza Flores:" Siempre estuvo en nuestra mayor devoción porque la altísima calidad de humanista y de profundo examinador de nuestra cultura unía Pedro Henríquez Ureña la condición de exiliado voluntario. Cuando se dio cuenta lo que era el régimen de Trujillo no quiso regresar más"; Soledad Álvarez: "Y como en aquellos días de heroísmos ya lejanos, seguirá hablándonos de la justicia, la libertad y, sobre todo, de un humanismo que haga posible la regeneración de nuestra América, la salvación del hombre, de la humanidad"; Ernesto Sábato: "Gran maestro, gran humanista, y yo diría un modelo de maestro, el arquetipo de lo que debe ser un buen latinoamericano." Citado por su hermano Max Henríquez Ureña: "Noble deseo, pero grave error cuando se quiere hacer historia, es el que pretende recordar a todos los héroes. En la historia literaria el error lleva a la confusión".
Este, no es un trabajo de uno de esos intelectuales especializados, más bien, solo de un dominicano más, orgulloso de nacer en la misma tierra en que nació nuestro gigante de la literatura hispanoamericana.
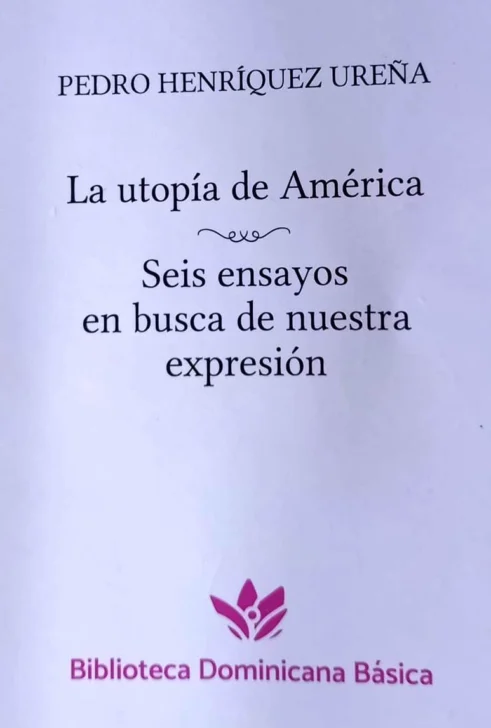
Al leer "Seis ensayos en busca de nuestra expresión", dentro del libro que editara la Editora Nacional, colección Biblioteca Dominicana Básica, impreso en Editora Búho, año 2023 y donde se incluye el título "La utopía de América" he identificado algunas expresiones, que nos acercan al temor o temores que nuestro querido intelectual sentía respecto a la búsqueda de nuestra expresión; al espacio y las circunstancias en que nos encontramos en aquel momento y al tiempo que, como oráculo, anunciaba un futuro nada prometedor para nuestra América Latina. Los seis ensayos "El descontento y la promesa", "Caminos de nuestra historia literaria", "Hacia el nuevo teatro"; "Don Juan Ruiz de Alarcón", "Enrique González Martínez", y "Alfonso Reyes", han sido vistos como una unidad y esta vez, también así los consideraré.
Pedro Henríquez Ureña, tenía fe en nuestra cultura. Trabajaba para que fuera una realidad y que nuestra expresión se propagara por todo el mundo. Pero, sentía temor de que aquello no sucediera:
“Nuestra inquietud se explica. Contagiados, espoleados, padecemos aquí en América urgencia romántica de expresión. Nos sobrecogen temores súbitos: queremos decir nuestra palabra antes de que nos sepulten no sabemos qué inminente diluvio". (Pág.43)
Le preocupaba, que los hombres de cultura sean dominados por la falta de esfuerzo y voluntad de seguir un objetivo común, que nos lleve a ese destino de ser una América auténtica:
"Nuestros enemigos, al buscar la expresión de nuestro mundo, son la falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de la pereza y la incultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza, llena de preocupaciones ajenas a La pureza de la obra: nuestros poetas, nuestros escritores, fueron la más veces, en parte son todavía, hombres obligados a la acción, la faena política y hasta la guerra, y no faltan entre ellos los conductores e iluminadores de pueblos". (Pág.56)
El pesimismo, cegaba, a veces, su visión sin límites. Su mirada hacia hombres que habrán de ser la concreción de una nueva vida americana, hispana y universal:
“Solo un temor me detiene, y lamento turbar con una nota pesimista el canto de esperanzas. Ahora que parecemos navegar en dirección hacia el puerto seguro, ¿no llegaremos tarde? ¿El hombre del futuro seguirá interesándose en la creación artística y literaria, en la perfecta expresión de los anhelos superiores del espíritu? El occidental de hoy se interesa en ellas menos que el de ayer, y mucho menos que el de tiempo lejanos. Hace cien, cincuenta años, cuando se auguraba la desaparición del arte, se rechazaba el agüero con gestos fáciles: <siempre habrá poesía>". (Pág.57)
Sus razonamientos sobre dos Américas, hacía que la prosperidad de una, marcaba el declive de la otra. Temía por eso. Él quería una América compacta con oportunidades para todos:
"Todo hace prever que, a lo largo del siglo XX, la actividad literaria se concentrará, crecerá y fructificará en la <América buena>; en la otra -sean cuales fueren los países que al fin la constituyan-, las letras se adormecerán gradualmente hasta quedar aletargadas". (Pág.71)
El espacio en que el ilustre filólogo, fundamentaba su tesis, era toda América. No hemos desistido a escribir en castellano. No podemos, decía. Iniciar un nuevo idioma universal para Latinoamérica era una tarea improbable. Habría que seguir allí, cultivando el lenguaje heredado:
"No hemos renunciado a escribir en español, y nuestro problema de la expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuando en él se escribe se baña en el color de su cristal. Nuestra expresión necesitará doble vigor para imponer su tonalidad sobre el rojo y el gualda". (Pág.45)
Pedro Henríquez, en su ensayo " El descontento y la promesa", no deja de reclamar la falta de empatía para con los pueblos indígenas supervivientes. Nos invita a estudiarlos, pero reconoce la pereza de nuestros intelectuales para llegar hasta allí:
"En nuestros cien años de Independencia (escribe en los años veinte), la romántica pereza nos ha impedido dedicar mucha atención a aquellos magníficos imperios cuya interpretación literaria exigía previos estudios arqueológicos; la falta de simpatía humana nos ha estorbado para acercarnos al superviviente de hoy, antes de los años últimos, excepto en casos como el memorable de los <Indios ranqueles>, y al fin, aparte del libro impar y delicioso de Mansilla, las mejores obras de asunto indígena se han escrito en países como Santo Domingo y el Uruguay, donde el aborigen de raza pura persiste apenas en rincones lejanos y sea diluido un recuerdo sentimental. <El espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron, y se respira>, decía Martí". (Pág.48)
Y continúa expresando:
“Existe otro americanismo que evita el indígena, y evita el criollismo pintoresco, y evita el puente intermedio de la era colonial, lugar de cita para muchos antes y después de Ricardo Palma: su precepto único es ceñirse siempre al Nuevo Mundo en los temas, y así en la poesía como la novela y el drama, así en la crítica como la historia. Y para mí, dentro de esa fórmula sencilla como dentro de las anteriores, hemos alcanzado, en momentos felices, la expresión vívida que perseguimos. En momentos felices, recordémoslo". (Pág.50)
Nos demuestra como el idioma o los idiomas, varían, no solo de país en país, sino que en cada región, un mismo idioma tiene variaciones importantes. Dice que existen dos nacionalismos en literatura, uno espontaneo del que nadie escapa, y el perfecto que es el que de forma imperial perdura y se expande:
"Cada idioma tiene su color, resumen de larga vida histórica. Pero cada idioma varía de ciudad a ciudad de región a región, y a las variaciones dialectales, siquiera mínimas, acompañan multitud de matices espirituales diversos". (Pág.63)
Y no solo en la literatura. Sobre el teatro, que tanto estudiaba, hacia hincapié en el uso del idioma, en mejorarlo en todos los aspectos, incluso, en lo visual. Al respecto decía:
“Cuando después de visitar países de idioma extraño, o de residir en ellos, vuelvo a mis tierras, las de lengua española, busco siempre las novedades del teatro, y hallo que nuestra novedades son vejeces. No soy más que espectador (crítico pocas veces, autor menos); pero como espectador cumplo mi deber; en 1920, en Madrid, pedí largamente la <renovación del teatro> desde la columna de la revista <España>; en México, hace dos años, y aquí ahora, reitero mis peticiones. No pediré demasiado: me ceñiré al problema del escenario y las decoraciones". (Pág.83)
A su entender, los elementos morales trasmutado a elementos estéticos, son una pieza clave en la singularidad de los creadores. En su ensayo "Don Juan Ruiz de Alarcón", destaca cómo la sensibilidad del gran dramaturgo traspasa las fronteras de la creación misma:
"Pero la nacionalidad nunca puede explicar al hombre entero. Las dotes de observador de nuestro dramaturgo, que coinciden con las de su pueblo, no son todo su todo su caudal artístico: lo superior en él es la transmutación de elementos morales en elementos estéticos, don rara vez concedido a los creadores. Alarcón es singular por eso en la literatura española". (Pág.112)
"El tiempo define, simplifica y sin duda empobrece las cosas…”,
Jorge Luis Borges ("Obra critica de Pedro Henríquez Ureña", Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1960).
Nuestro ensayista socava al tiempo y a la vez lo reconstruye. Él sabe que, como ente del universo se mantienen en constante movimiento. El tiempo es crucial para sus profecías:
“Son duros los tiempos. Esperemos… Esperemos que el tumulto ceda cuando baje la turbia marea de la hora. Vencerá entonces la sabiduría de la meditación, la serenidad del otoño". (Pág.130)
Ve y describe así en su ensayo "Alfonso Reyes", a un esclavo del tiempo, que con dos pesadas cadenas, tira hacia lados opuestos; al pasado, al futuro; a lo sencillo y a lo complejo; hilos, eslabones, tejidos; contrariedades:
"Porque en Alfonso Reyes todo es problema o puede serlo. Su inteligencia es dialéctica: le gusta volver del revés las ideas para descubrir si en el tejido hay engaño; le gusta cambiar de foco o punto de vista para comprobar relatividades. Antes pues seguía relaciones sutiles, rarezas insospechadas; ahora, convencido de que las cosas cotidianas están en chidas de complejidad, se contenta con señalar las antinomias invencibles con que tropezamos a cada minuto. <Antes coleccionaba sonrisas; ahora colecciono miradas>". (Pág.147)
Aspira a que en el futuro, nuestro futuro, nuestra expresión, se convierta en una realidad. Que todo el mundo reconozca nuestra identidad espiritual, alejándonos de lo banal y concentrándose en un trabajo certero e iluminado:
" La expresión genuina que aspiramos no nos la dará ninguna fórmula, ni siquiera la del <asunto americano>: el único camino que a ella nos llevará es el que siguieron nuestros pocos escritores fuertes, el camino de perfección, el empeño de dejar atrás la literatura de aficionados vanidosos, la perezosa facilidad, la ignorante improvisación, y alcanzar claridad y firmeza, hasta que el espíritu se revele en nuestras creaciones, acrisolado, puro".(Pág.78)
Agrega, que nos espera un mundo, donde, a pesar de las dificultades, habrán voces, que alzaran el tono de la literatura de toda América:
"Todos los que en América sentimos el interés de la historia literaria hemos pensado en escribir la nuestra. Y no es pereza a lo que nos detiene: es, en unos casos, la falta de ocio, de vagar suficiente (la vida nos exige, ¡con imperio!, otras labores); en otros casos, la falta del dato y del documento: conocemos la dificultad, poco menos que insuperable, de reunir todos los materiales. Pero como el proyecto no nos abandona, y no faltará quien se decida darle realidad, conviene apuntar observaciones que aclaren el camino". (Pág.61)
Entre temores, espacios y tiempos, el ilustrísimo dominicano, pone su visión en el futuro, en el hombre que ha de ser la auténtica expresión de sí mismo y que se hará brillar ante el mundo:
"…No quiero terminar en el tono pesimista. Si las artes y las letras no se apagan, tenemos derecho a considerar seguro el porvenir. Trocaremos en arca de tesoros la modesta caja donde ahora guardamos nuestras escasas joyas, y no tendremos por qué temer al sello ajeno del idioma en que escribimos, porque para entonces habrá pasado a estas orillas del Atlántico el eje espiritual del mundo español". (Pág.58)
Y es así, como, a modo de epílogo, podemos asegurar que Pedro Henríquez Ureña, soñó con una América fuerte y que ese sueño se ha ido realizando con el paso del tiempo. Nuestra literatura ha sido reconocida a todos los niveles. Hemos tenido seis Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral (Chile, 1945) un año antes de la muerte de Henríquez Ureña; Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967); Pablo Neruda (Chile, 1971); Gabriel García Márquez (Colombia, 1982); Octavio Paz (México, 1990); Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).
El Boom latinoamericano, nos puso en el mapa de la literatura universal. Ferias internacionales del libro en casi todos los países de América Latina.
Reconocimientos a nuestros escritores con los principales galardones del mundo. Como es el más reciente entregado Premio Cervantes al, como mencioné anteriormente, escritor académico y gran conferencista mexicano Gonzalo Celorio, ferviente admirador del intelectual dominicano.
En fin, creo que Pedro Henríquez Ureña estaría enteramente feliz, de saber que la búsqueda de nuestra expresión no ha sido, y no será, en vano.
Compartir esta nota