Las mañanas en San Pedro de Macorís son espléndidas. A pesar de la sequía, la naturaleza insiste en ser generosa: los árboles son altos y robustos, las trinitarias parecen hermosas pinturas de Francisco Oller. Los pájaros vuelan de las ramas a sus nidos. La tierra seca se abre; mueren algunas plantas del jardín, lo que entristece a Niki, la esposa de Sócrates, pero otras resisten y llegarán vivas a la temporada de lluvias.
San Pedro de Macorís es una tierra privilegiada: tiene cerca el mar, las montañas, la vega, los ríos y la ciudad. Aquí la naturaleza y el hombre mantienen una vinculación inquebrantable. Mis buenos amigos Sócrates y Margarita me dan posada, cuidan la tierra y miman a los pájaros. Entre su casa y su finca hay armonía: han sembrado frutos y todo intenta crecer con alegría. La tierra, el medio rural, están en el corazón de ambos.
He madrugado también. Tomo el café negro que me sirvió Niki. Ayer hice las maletas; hoy por la tarde regreso a Puerto Rico con un equipaje lleno de hospitalidad, rostros y palabras. Pero mis reflexiones aún no están allá; no me urgen los cantos de sirena, pospongo mirarme el ombligo. Me ha ido bien, me siento llamado aquí. Han sido cinco semanas viajando: los viajes transforman y devuelven el pasado.
Los viajes divulgan la vida, el arte y la curiosidad. Afirmo que he recuperado el hábito de pensar en los orígenes antillanos, en la amistad caribeña. Es una dicha recuperar la lentitud que da la filosofía. También he recobrado la libertad fluida de conversar sin tener que modificar mi vida, tal cual es.
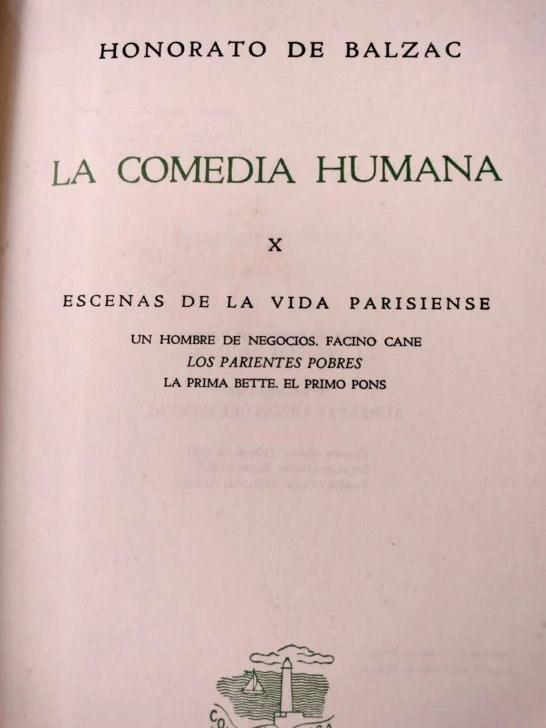
El conflicto entre Haití y la República Dominicana es un obsequio para el escritor, el poeta y el pensador. En Dajabón conocí a Clío, un gestor cultural dedicado a la reconciliación de las dos naciones hermanas. Tiene un amigo propietario de una cafetería que, a su vez, es galería de inmortales y ateneo cultural de la ciudad. Montecristi recibió a José Martí para reunirse con el Napoleón de América, Máximo Gómez.
En el museo de Máximo Gómez, en Montecristi, el curador era un joven tartamudo que nunca tartajeaba cuando explicaba cada cuadro o episodio de la vida del general. Orlando me llevó al banco de la plaza de Puerto Plata donde Hostos acostumbraba sentarse para escribir angustias y tratados humanos.
En la provincia de Elías Piña me encontré con un escritor que tenía cuarenta y cinco libros publicados, dedicados a la frontera. Es un mundo donde abunda la imaginación, el comercio, las lenguas y el arte se asientan con nervio. La frontera es un lugar privilegiado que se debe visitar para aprender de todo.
Me incorporo a esta tranquila mañana a su antojo caribeño. Deseaba estar en la silla mecedora, con la taza de café, mirando al monte y aquella larga entrada de la propiedad con dos filas de árboles. Mi armonía era casi total; la naturaleza que despertaba conmigo me hipnotizaba. Pero el chasquido de una pala me sacó del extravío en el que flotaba.
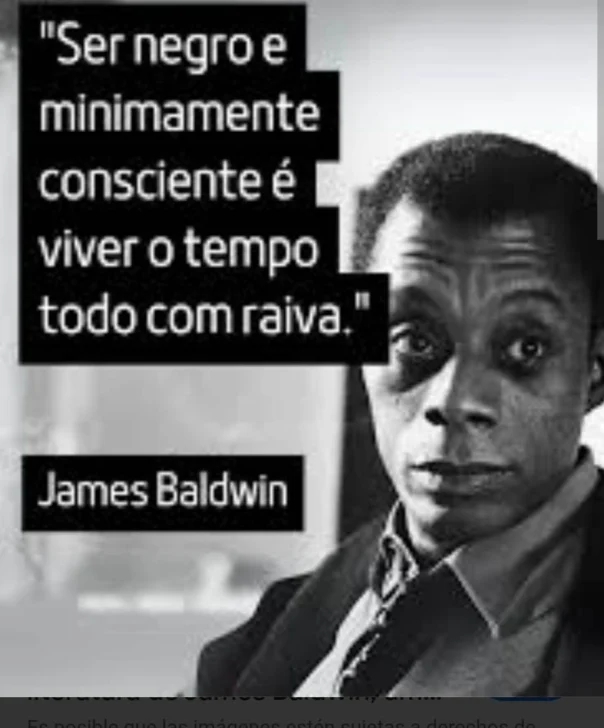
Abandoné el portento de la naturaleza para volver al baúl agitado del hombre. Los momentos se nos dan y se nos quitan; hay momentos que nos regalan personas de gran interés. Una persona de desconocida seducción no se me escapa. Las busco en los rincones más apartados y, cuando las encuentro, me aportan mucho. Tengo en mi vida buenos ejemplos de amigos muy atractivos que antes me eran incógnitos. Tenían una significación anónima, pero un ligero acercamiento de la voluntad lo cambiaba todo y me daba buenos frutos. Cuando abandono la falda de la naturaleza, me la juego con personas extrañas que exigen fuerza y salidas prudentes.
No iban a encontrar un momento mejor para conocer a Ricardo. A cien pasos de mí, estaba descamisado, mostrando su musculatura, doblando la espalda, clavando la pala en el relleno que tiraba a la carretilla. Llena la carretilla, caminaba veinte pasos y derramaba el material en el piso del gazebo. Volvía al montón de piedras y repetía el ciclo.
Yo lo observaba mientras trabajaba, como si estuviera escondido, como si el entorno natural no existiera para él, enajenado de los árboles, como si tuviera prohibido contemplar la belleza que yo admiraba.
El fragor del trabajo le impedía sentir incluso el aire fresco que, en cambio, me atemperaba. El hombre tiene gestos amables con otro hombre. Decía el peruano Julio Ramón Ribeyro que el escritor es un modelo de conducta y que sus valores se adhieren a todas las actividades de la vida. El escritor se adapta a las horas del sol y de la luna.
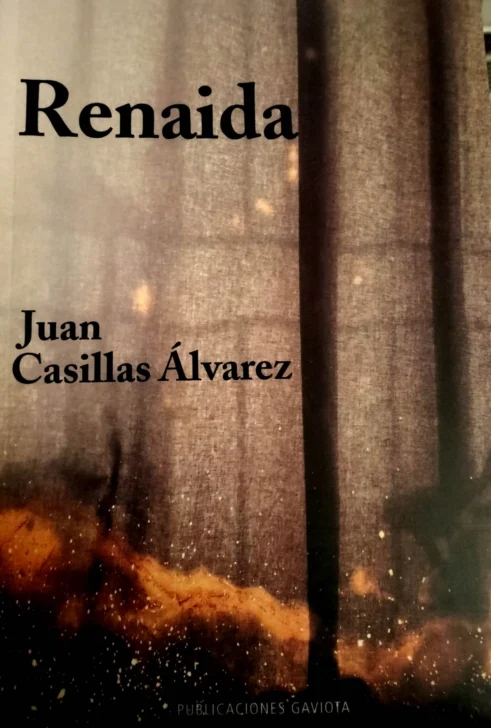
Gran parte de nuestras vidas está tejida de momentos y personas desconocidas. No veía a Ricardo como parte del paisaje ni como una fotografía orgánica. Terminé mi café y me despedí de mis contemplaciones. Con determinación caminé hacia el hombre que empinaba y enterraba la pala. Me di cuenta de inmediato de que era un trabajador haitiano.
La tarea apenas comenzaba. “Buenos días, ¿me das la pala? Siéntate, que yo lleno la carretilla”. Quería ayudar, pero él entendió que le daba un mandato. Se llamaba Ricardo y era de Puerto Príncipe. Hablaba tres idiomas. Hacía diez años que había cruzado la cordillera desde San Juan de la Maguana hasta Baní.
—Usted sabe cómo trabajar —me dijo, en un buen español afectado por el créole.
Se llevó la carretilla llena al piso del gazebo. Inmediatamente sentí la dureza del trabajo. Recordé las frases de Pepe en Valencia: “Trabaja cómodo, sube la pala con las rodillas, no uses la espalda”. Quería mostrarle a Ricardo que no me molestaba trabajar con él, que no estuviera ocupado para que me hablara de su vida. Prefería hacer el trabajo duro sin quejas.

Me tomaba cinco minutos llenar la carretilla y, mientras lo hacía, establecíamos buenas migas para una conversación fluida.
—Juan, de Puerto Rico, usted llena la carretilla más rápido que yo.
En el segundo viaje al gazebo ya entramos en confianza. El trabajo y la sorpresa nos animaban a hablar, a saber más el uno del otro. Él fue el primero en abrir puertas: me preguntó qué hacía, de dónde era, si tenía familia, si en Puerto Rico había dólares o si solo se hablaba inglés.
Respondía a todo y agradecía su curiosidad. El trabajo compartido acorta distancias. Me sentía más cercano a Ricardo haciendo las mismas labores: éramos dos caribeños. Le mencioné al querido escritor y defensor de los derechos humanos Jean Claude Bajeux, quien pasó muchos años de exilio en la República Dominicana y Puerto Rico. Me habló con gran admiración de él; en la Universidad de Puerto Rico también lo admiramos y lo recordamos.
Mientras yo paleaba, Ricardo me comentó que había leído Los gobernantes del rocío, de Jacques Roumain. Makandal era muy inteligente, pero brujo, me dijo. Habló de Dessalines, de Alejandro Dumas, de Victor Hugo.
—¿Cómo sabes todo eso? —le pregunté.
—En el segundo año de secundaria los leí.
Me explicó que asistía a una escuela de barrio y que el profesor le prestaba libros de su biblioteca, con la condición de devolverlos al día siguiente, por lo que leía de noche y de madrugada.
—¿Y de poetas?
—Leí a Neruda en créole para enamorar a las chicas —me sonrió.
Llené otra carretilla. Me miró y dijo:
—Don Juan, usted es escritor.
Se fue a descargar sin dejarme responder. Empecé a sentir el cansancio; la pala pesaba cada vez más. Pensaba en Ricardo mientras iba y venía. Cuando regresara, le diría que en Perú adivinaron que yo era poeta por los libros de César Vallejo que llevaba conmigo.
—Yo también soy escritor —me dijo entristecido—. Estaba en el último año de bachillerato, pero no pude terminarlo: mataron a mi padre y luego mi madre murió de tuberculosis. Me quedé huérfano.
Contó sus trabajos peligrosos, la decisión de cruzar la frontera, sus amores, sus carencias económicas.
—Necesito tiempo y dinero para escribir.
El sol caía fuerte. Me senté un momento y pensé que la personalidad del escritor no vale sin experiencia. Un escritor sabe cuándo ha sido herido. La felicidad es la derrota del escritor. Ricardo es un escritor sin haber conocido aún el gozo de la obra.
Tiene mucho que contar, entusiasmo y memoria. Escuchaba en cada frase la voz de un escritor. Me remachó dos ideas:
—Escribir es como una terapia.
—Lo que tenemos que hacer lo aprendemos haciéndolo.
Ricardo no tiene aún su obra, pero posee conciencia, sensibilidad, melancolía, curiosidad y fe en la literatura.
—Vas a ser escritor —le dije—. Ten paciencia, el momento llegará.
Nos despedimos cuando Sócrates me llamó para ir al aeropuerto. Tiré la pala, él soltó la carretilla. Nos abrazamos, sudados, mirándonos a los ojos.
—Dios te bendiga.
Compartir esta nota