En la historia intelectual del Caribe, la figura de Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry surge con la nitidez de un testigo privilegiado de una civilización que el tiempo borró. Nacido en Port-Royal de Martinica, en 1750, fue hijo de la nobleza colonial francesa, y su educación en París lo formó en el rigor del pensamiento ilustrado. En él se conjugaron la curiosidad del jurista, la vocación del naturalista y la fe del enciclopedista en el orden racional del mundo.
Cuando llegó a Saint-Domingue, aquella colonia era el corazón económico del imperio francés. Allí ejerció el derecho, participó en la vida pública y, con espíritu metódico, reunió los materiales de su obra monumental: la Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle de Saint-Domingue. Este libro, redactado con paciente exactitud, quiso preservar para la posteridad la imagen del orden colonial en su plenitud, en los años que precedieron a su ruina.
Moreau contempló su mundo con la mirada del hombre de ciencia del siglo XVIII: confiaba en la observación y en la clasificación como instrumentos del entendimiento. Nada escapó a su atención: las plantaciones y sus ingenios, la vida doméstica de los colonos, la arquitectura de las haciendas, las lenguas y creencias del pueblo esclavo, la flora y la fauna del trópico. Llegó incluso al puntillismo etnográfico describiendo la estructura del padrinazgo y el compadrazgo. Su descripción es, al mismo tiempo, un inventario de una sociedad y una tentativa de comprender su estructura. Pero detrás de esa precisión se advierte una ceguera moral que era común a su siglo: la incapacidad de concebir que el orden esclavista no era un orden natural, sino una forma de violencia sostenida por la costumbre y el interés. Vivió dieciseis años en Saint Domingue, fue magistrado del Consejo Legislativo y, en ese escenario, tuvo acceso a un caudal inagotable de informes, censos, reglamentos, datos económicos que emplearía en la elaboración de su obra monumental.
En las páginas de Moreau, la colonia aparece como un organismo que funciona con armonía aparente. Sin embargo, bajo la superficie de esa armonía latía una contradicción profunda: la prosperidad de unos reposaba sobre la servidumbre de muchos. En esa contradicción estaba ya inscrita la destrucción del mundo que él celebraba.
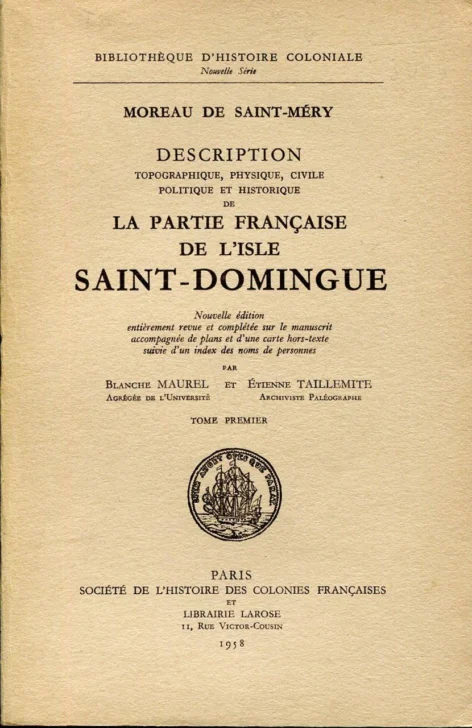
Cuando la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre, Saint-Domingue se convirtió en el escenario donde esos principios se enfrentaron a la realidad más cruda. Moreau, que había vuelto a Francia, presenció con dolor la disolución del orden que había considerado legítimo. Más tarde, en Filadelfia, donde se refugió durante los años del Terror, 1794, fundó una librería y dio a la imprenta su Description. Allí, lejos de su tierra natal, reunió el testimonio de un mundo perdido y vivió entre libros y correspondencias, en diálogo con naturalistas y pensadores de dos continentes.
Su vida, sin embargo, encierra una contradicción que la historia no ha olvidado: el hombre que en sus escritos defendía jerarquías raciales amó a una mujer de color, Marie Louise Laenec, y reconoció a la hija que tuvo con ella. Ese gesto, íntimo y silencioso, parece rectificar lo que su pensamiento no alcanzó a comprender: que ninguna civilización es verdadera si descansa sobre la negación del otro.
Cuando Moreau regresó a Francia, en 1799, tras el 18 Brumario de Napoleón ya el mundo que lo formó había desaparecido. El nuevo siglo no era el suyo. Murió en 1819, en la soledad de sus papeles, como quien custodia la memoria de un orden vencido. Tenía 69 años.
Su obra permanece como un documento fundamental del Caribe colonial, pero también como un espejo moral. En ella resplandece la inteligencia de un tiempo que creyó en la razón y, a la vez, se negó a extenderla a todos los hombres. En Moreau de Saint-Méry se condensa el drama de la Ilustración en América: el esfuerzo por comprender la realidad sin advertir que el conocimiento, cuando ignora la justicia, termina justificando la injusticia.
Y así, la Description es más que una crónica: es el testamento de una civilización que, al describirse, firmaba su propio epitafio.
Saint-Domingue en 1789 , en vísperas del cataclismo
De todas las colonias que Europa implantó en el Nuevo Mundo, ninguna alcanzó el grado de magnificencia económica y refinamiento material que conoció Saint-Domingue, la porción francesa de la isla de La Española, en las postrimerías del siglo XVIII. Fue —como la llamó su cronista más erudito, Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry— “la perla de las Antillas”. En su célebre Descripción física y topográfica de la colonia de Saint-Domingue, el jurista martiniqués levantó un monumento a la gloria efímera de una civilización tropical sostenida sobre el trabajo forzado, la desigualdad y la ilusión de un orden inmutable.
La pregunta que debe guiar todo examen de su obra es inevitable: ¿cómo pudo un espíritu formado bajo el signo de la razón ilustrada describir con admiración un mundo que reposaba sobre la negación misma de la libertad? En esa paradoja se cifra el valor moral e histórico del texto de Moreau: la de ser, sin proponérselo, el testimonio más completo de la decadencia moral del sistema colonial que pretendía describir y justificar.
El pináculo del poder colonial
Moreau de Saint-Méry fijó en cifras el apogeo de una economía sin precedentes. En 1789, la colonia producía el 80% del azúcar que consumía Europa, con 793 ingenios distribuidos en la fértil llanura del Norte. Controlaba además la mitad del café que circulaba en el mundo, gracias a 3,117 plantaciones, en tanto que el añil —gloria del siglo precedente— seguía sustentando la exportación con 3,150 haciendas dedicadas a su cultivo.
El algodón, con 789 plantaciones, y el cacao, más modesto con apenas 50, completaban el panorama de una economía diversificada pero subordinada al monocultivo del azúcar. Las cifras de exportación reflejan la desmesura del esplendor: 163,405,220 libras de azúcar blanco y moreno en 1791, más 29,502 toneladas de melaza, junto a 190 destilerías que exportaban 303 pipas de ron cada año. En 1790, se exportaron 76 millones de libras de café. Aquella producción colosal, basada en el sudor y la sangre de más de cuatrocientos mil esclavos africanos, constituía —como él mismo admitía— “un tercio de toda la riqueza colonial de Francia”. Se calcula que el comercio marítimo en los puertos de Saint Domingue recibía 465 barcos de 298 toneladas cada año. Ni Cuba ni Jamaica ni Brasil ni las colonias españolas podían rivalizar con ese emporio de riqueza que, con apenas 21.087 km2 representaba la colonia más rica del mundo.
La geografía de la opulencia
El territorio se dividía en tres provincias, cuyas diferencias económicas delineaban los matices de una misma opulencia.
La Provincia del Norte, la más fecunda, con su capital en Le Cap-Français, era el corazón azucarero de la colonia. Sus salones imitaban los fastos de Versalles, y los plantadores —los célebres grands blancs— cultivaban, junto al azúcar, las apariencias de una aristocracia tropical.
La Provincia del Oeste, con capital en Port-au-Prince, ejercía el papel de centro administrativo. Su economía era mixta: algodón, azúcar y comercio portuario, mientras en sus calles se respiraba la influencia directa de la metrópoli.
En cambio, la Provincia del Sur, menos poblada, hallaba su prosperidad en el café. En sus montañas se desarrolló una clase singular: la de los libertos y mulatos propietarios, quienes, a pesar de la discriminación legal, llegaron a controlar un tercio de la producción agrícola. Allí germinaba —en silencio— el germen de la futura revolución racial.
Saint-Domingue en vísperas de la Revolución
En los umbrales de la Revolución la llamada “Perla de las Antillas”, orgullo del comercio atlántico y sostén de la economía francesa, reposaba sobre un edificio social construido en tierra movediza: la esclavitud, el prejuicio racial y la lucha de intereses irreconciliables entre las diversas capas de su población. Era una pirámide perfecta en apariencia, pero minada en sus cimientos por la contradicción entre la riqueza que producía y la violencia que la hacía posible.
En la cúspide se alzaban los blancos, unos cuarenta mil individuos dueños del poder político y de la supremacía legal. Pero ni siquiera este grupo era homogéneo. Los grands blancs, señores de vastos latifundios y propietarios de tres cuartas partes de los esclavos, despreciaban las ataduras económicas impuestas por la metrópoli mediante el exclusif y soñaban con una independencia que preservara sus privilegios. Los petits blancs, más modestos en fortuna, hallaban en el color de su piel el único capital simbólico que les permitía mirar por encima del hombro a mulatos acaudalados y a esclavos miserables.
Entre ambos sectores, el racismo actuaba como el último lazo de unidad, la garantía del privilegio blanco frente al resto de la sociedad.
Debajo de ellos se extendía la clase intermedia de los affranchis, unos treinta mil hombres libres de color. Su destino condensaba toda la paradoja del sistema colonial: víctimas de la discriminación legal que les cerraba el acceso a los cargos públicos y al reconocimiento social, pero al mismo tiempo verdugos en sus propias plantaciones de café, explotadas con la misma severidad que las de los blancos.
Una cuarta parte de los esclavos de la isla pertenecía a este grupo, que reproducía sin escrúpulos la lógica inhumana del orden esclavista. Su ambición no era abolir la servidumbre, sino ascender dentro de ella.
La obsesión clasificatoria de Moreau de Saint-Méry, que llegó a dividir a la población en hasta 128 categorías raciales según el número de partes de “sangre blanca”, ilustra con crudeza la neurosis de una sociedad que pretendía jerarquizar hasta el último matiz de la epidermis. Esa taxonomía delirante no era simple curiosidad científica: era el intento de fijar, con aparente rigor ilustrado, la frontera entre el privilegio y la servidumbre.
En la base de la pirámide se encontraban los esclavos, entre 452,000 y 480,000 seres humanos, casi el noventa por ciento de la población.
El Code Noir de 1685 los reducía a la categoría de bienes muebles, y su existencia se consumía en jornadas extenuantes bajo el látigo, con una esperanza de vida inferior a trece años. Donde el amo levantaba un ingenio, se levantaba también un calvario. Y sin embargo, en medio de esa violencia, los esclavos engendraron la semilla de la resistencia: en el cimarronaje, en las conspiraciones de Makandal, en el culto secreto del vudú y en la lengua créole, que amalgamaba la diversidad africana en una identidad común. Esa resistencia silenciosa, como la corriente subterránea de un río, erosionaba lentamente la roca que pretendía contenerla.
La fuente del conflicto, y al mismo tiempo la amenaza mortal para la supervivencia de Saint-Domingue, residía en su contradicción esencial: la colonia más rica del mundo descansaba sobre el régimen más brutal de explotación humana. La violencia que aseguraba la productividad inmediata incubaba, al mismo tiempo, una rebelión inevitable. Blancos y libres de color compartían el interés de preservar la esclavitud, pero estaban divididos por rivalidades de clase y de raza que les impedían constituir un frente común. La economía de plantación, que requería un flujo constante de bozales africanos para sostener la expansión del café y del azúcar, multiplicaba el número de brazos oprimidos y con ellos la fuerza latente de la insurrección.
Así, Saint-Domingue se convirtió en una olla de presión social que el más leve soplo de los vientos revolucionarios de Francia habría de hacer estallar. Su verdadero enemigo no era exterior, sino interior: la dialéctica fatal entre la riqueza y la esclavitud, entre el privilegio y la humillación. La colonia había llegado al punto en que la opulencia y la miseria se contemplaban frente a frente, y la primera no podía prolongarse sino al precio de acrecentar la segunda. El edificio social, admirable por su simetría aparente, llevaba en su seno su propia ruina. Era la condena inevitable de toda sociedad fundada en la injusticia: cuanto más brillante se alza en el presente, más cierta es su caída en el porvenir.
Conclusión
Su obra, sin embargo, posee hoy un valor que trasciende su propósito. Ningún otro documento ofrece una visión tan completa de la economía, la geografía y la estructura social de la colonia francesa. En sus páginas palpita la grandeza y el ocaso de una civilización esclavista que, dos años más tarde, sería arrasada por la revolución.
Cuando en 1791 los esclavos se sublevaron, las cifras que Moreau había consignado se convirtieron en epitafios. Los ingenios ardieron, el Cap-Français se redujo a cenizas, y aquel “orden natural” se disolvió bajo el empuje de la historia. Lo que había sido un monumento al poder colonial se transformó en el testamento de su ruina
La Saint-Domingue de 1789, en la pluma de Moreau de Saint-Méry, encarna el esplendor y la contradicción del mundo colonial. Es la cima de la riqueza y, a la vez, la prueba de su insostenibilidad moral. La Ilustración, que pretendía iluminar a la humanidad, convivía allí con la servidumbre más atroz.
En su descripción, minuciosa y fría, se escucha el latido final del Antiguo Régimen americano: un universo de luces y azucarales, de cifras exactas y silencios profundos, que se extinguió en el fuego de su propia injusticia.
Saint-Domingue fue, en 1789, la apoteosis y el epitafio del sistema colonial.
Y Moreau de Saint-Méry, sin saberlo, su cronista más lúcido y más trágico.
Referencias bibliográficas
- Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819). Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint-Domingue…. Edition 2, Tome 1 (París, 1875; originalmente publicado en Filadelfia 1797-1798).
- Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819). Description topographique et politique de la partie espagnole de l’île de Saint-Domingue (Filadelfia, 1793).
Artículos y Capítulos de Libros (dentro del volumen Café Caribe)
, 1915-1919. En J. Viloria De la Hoz, J. Elías-Caro, & E. Bayona Velásquez (Eds.), Café Caribe:
- (2024). El Caribe en la historia global del café: siglos XVIII-XIX. En J. Viloria De la Hoz, J. Elías-Caro, & E. Bayona Velásquez (Eds.), Café Caribe: historia y economía de la caficultura en la Gran Cuenca del Caribe, siglos XVIII-XXI (pp. 22–50). Editorial
.
.
Principio del formulario
Compartir esta nota