¿Cómo interpretan Barbé-Marbois y Blanchelande, desde sus respectivas memorias, el proceso de descomposición política y moral que condujo a Saint-Domingue —la colonia más rica del mundo— al umbral de su destrucción, y de qué modo sus testimonios revelan las contradicciones internas del orden colonial francés en vísperas de la Revolución?
François Barbé-Marbois: el contador del ocaso colonial
En 1785, Marbois fue nombrado intendente de Saint-Domingue. La intendencia, como en todas las colonias francesas, concentraba la administración económica y financiera, el control del comercio, los gastos públicos y las obras de infraestructura. Mientras el gobernador ejercía el mando político y militar, el intendente representaba la autoridad de la razón y de la contabilidad. Marbois cumplió esa función con una mezcla de disciplina técnica y escepticismo ilustrado. Comprendió, antes que muchos, que el orden colonial descansaba sobre un equilibrio precario entre la abundancia y la injusticia.
Sus Mémoires sur les finances de Saint-Domingue son uno de los documentos más valiosos para entender la economía de la colonia en vísperas de la catástrofe. En ellas se advierte no solo la amplitud de su saber, sino también la serenidad de quien busca en las cifras la explicación de los hechos. Saint-Domingue producía, en esos años, más de la mitad del comercio exterior francés. Era el primer productor mundial de azúcar y café, y su prosperidad mantenía el crédito de la monarquía en los mercados europeos. Marbois describe con precisión los movimientos del comercio, la distribución de los impuestos y la naturaleza de los ingresos públicos, pero su tono es de advertencia: toda esa riqueza, dice, se sostenía sobre una estructura fiscal sin solidez y sobre una administración viciada por la corrupción.
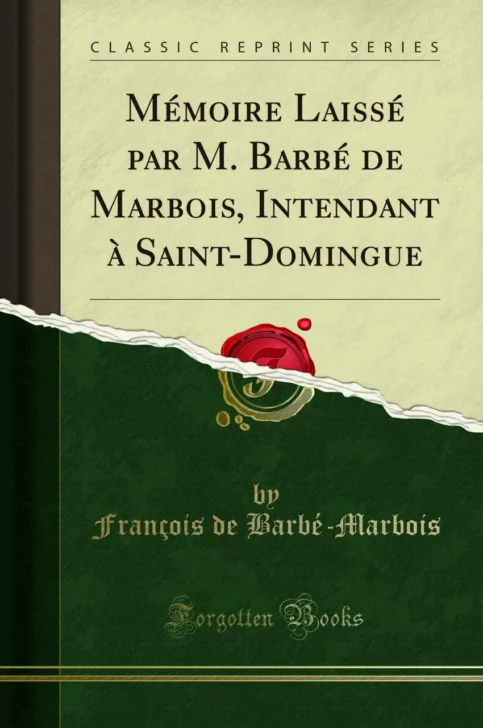
En 1789, Saint Domingue producía 63,000 toneladas de azúcar al año, frente a las 14,000 de décadas anteriores. El café, la melaza y otros productos completaban un volumen de exportación que superaba al de todas las colonias británicas del Caribe juntas. Las Antillas francesas, con Saint Domingue a la cabeza, suministraban más del 50% del azúcar y el café que consumía Estados Unidos, y casi el 80% de su melaza. Esta dependencia mutua creaba una simbiosis económica: Saint Domingue recibía de Estados Unidos harina, madera y otros suministros básicos, mientras que los comerciantes estadounidenses se enriquecían actuando como intermediarios en el comercio colonial.
Saint Domingue representaba el 15% del comercio exterior de Estados Unidos. La dependencia era mutua: la colonia necesitaba alimentos y madera de Norteamérica, mientras que los comerciantes estadounidenses dependían del azúcar y el café caribeños. Esta interdependencia creó tensiones políticas en EE.UU., donde se debatía si priorizar los intereses económicos o la neutralidad en las guerras europeas.
El contrabando con EE.UU. era masivo, pero se ignoraba en los registros oficiales para mantener la ilusión de que Francia controlaba la situación.
El éxito de Saint Domingue no se debía solo a la fertilidad de sus llanuras (como la del norte, con más de 300 plantaciones de azúcar) o a las montañas ideales para el café. El agua era un problema crítico: la caña de azúcar requiere unos 200 cm de lluvia al año, pero en Saint Domingue caían solo 140 cm. La solución fue una inversión masiva en infraestructura hidráulica: canales, desviación de ríos y sistemas de riego que permitieran mantener la producción. El gobierno colonial invirtió en estas obras, demostrando que la explotación no era caótica, sino planificada con precisión.
El verdadero "secreto" de la productividad de Saint Domingue era su sistema de explotación humana. En su apogeo, la colonia albergaba cerca de 500,000 personas esclavizadas, que representaban el 90% de su población. La esperanza de vida de un esclavo recién llegado de África era de 7 a 10 años. Esta cifra no era un accidente, sino una estrategia económica: los esclavos eran tratados como recursos fungibles, importados masivamente para reemplazar a los que morían. La mortalidad alta mantenía los costos bajos y la producción alta.
El Código Negro de 1685, promulgado por Luis XIV, regulaba teóricamente la esclavitud, pero en la práctica legalizaba la deshumanización. Como señalaba Condorcet, era "la legislación de un crimen": definía a los esclavos como propiedad mueble, sin derechos legales. La violencia sistemática —torturas, mutilaciones, trabajos forzados— era la norma, no la excepción.
La producción de azúcar requería enormes cantidades de leña para alimentar las calderas donde se refinaba la melaza. Los bosques de Saint Domingue fueron talados sin piedad, lo que llevó a una deforestación masiva..
Ante la barbarie, los esclavos respondieron con rebelión y fuga. El marronage (cimarronaje) era una forma de resistencia individual y colectiva: miles de esclavos escapaban a las montañas, donde formaban comunidades autónomas.
Barbe de Marbois, intendente de San Domingo, dejó un memorándum financiero de 1789 que pinta un panorama sorprendente: más de un millón de libras en caja, deudas liquidadas y cuentas auditadas. Su gestión era obsesivamente rigurosa: publicaba las cuentas anuales, perseguía la corrupción y centralizaba el control financiero.
Saint Domingue era demasiado productiva para su propio bien. Su riqueza dependía de un sistema que destruía a las personas, la tierra y, finalmente, a sí mismo. Cuando estalló la Revolución Haitiana en 1791, no fue una sorpresa, sino la consecuencia lógica de un modelo basado en la extracción sin límites.
Toussaint Louverture, líder de la revolución, entendió que la economía de plantación no podía desaparecer de la noche a la mañana. Intentó mantener la estructura productiva, pero con trabajo asalariado o aparcería, una solución que generó tensiones con los más radicales, como su sobrino Moïse. Su ejecución en 1801 —ordenada por él mismo— muestra las contradicciones de un proyecto que buscaba reconciliar lo irreconciliable: la libertad y la productividad colonial.
La revolución haitiana abolió la esclavitud, pero el país quedó devastado: la deforestación, la erosión y la inestabilidad política marcaron su futuro. Mientras, Estados Unidos y Europa buscaron nuevas fuentes de azúcar, desplazando la explotación a Cuba, Brasil y Louisiana.
La visión de Marbois, ceñida al dato y ajena a toda retórica, anticipa la conciencia trágica de la economía colonial. Para él, Saint-Domingue representaba la paradoja de una riqueza sin equilibrio, donde la eficiencia técnica y la codicia mercantil convivían con la fragilidad moral y fiscal del sistema. Sus memorias no son, por tanto, un elogio de la prosperidad, sino un diagnóstico de su inevitable agotamiento. En ellas se transparenta la lección que la historia confirmaría pocos años después: la abundancia sin justicia engendra su propia ruina y , particularmente, si lleva a la aniquilación de las fuerzas productivas.
Blanchelande: el gobernador en la tormenta
Philibert François Rouxel, vizconde de Blanchelande, nació en Dijon en 1735, en el seno de una familia militar que representaba la fidelidad sin matices al antiguo régimen. Su carrera transcurrió entre los honores de la disciplina castrense y el tedio de los destinos coloniales. Fue gobernador de la isla de Trinidad y, tras años de servicio en los ejércitos del rey, recibió el nombramiento de gobernador general de Saint-Domingue en noviembre de 1790. Llegaba, sin saberlo, a un territorio que ya no respondía al orden que su uniforme simbolizaba. La colonia más rica del mundo entraba en una fase de disolución acelerada, y Blanchelande habría de ser el último representante del poder monárquico en verla desde dentro.
El momento de su llegada coincidió con la fractura definitiva del equilibrio colonial. Las asambleas provinciales —especialmente la de Saint-Marc y la del Oeste— habían comenzado a disputar el poder al gobierno real. En cada puerto surgían milicias locales, a veces más poderosas que las tropas regulares. La autoridad se dispersaba, y las decisiones del gobernador eran discutidas por cuerpos municipales que se creían depositarios de una legitimidad superior, la emanada de la Revolución. En ese ambiente, Blanchelande, hombre de modales cortesanos y de convicciones moderadas, quedó como una figura anacrónica: representante de un orden que ya nadie obedecía.
Sus memorias dejan entrever la impotencia del funcionario frente a la anarquía. Quiso ser, según sus propias palabras, un mediador imparcial, dispuesto a aplicar los decretos de París sin violentar las pasiones locales. Esa prudencia, que en otros tiempos habría sido virtud, en aquel contexto se convirtió en debilidad. Su gobierno comenzó con la represión de la rebelión de los mulatos encabezada por Vincent Ogé, cuya ejecución pública en 1791 selló su imagen como instrumento de los blancos más reaccionarios. Aquel acto, más que afirmar su autoridad, la hundió en el descrédito moral: los mulatos vieron en él al verdugo; los blancos, al ejecutor sin convicción.
El año 1791 fue para Blanchelande un descenso al abismo. El motín de los soldados y marineros en Port-au-Prince culminó con el asesinato del coronel Mauduit, y forzó al gobernador a trasladarse a Le Cap. La autoridad central había desaparecido. Los municipios se arrogaban funciones judiciales y financieras, y la intendencia se hallaba vaciada de poder efectivo. Las asambleas coloniales manejaban las finanzas, imponían empréstitos forzosos, y hasta se atrevían a fiscalizar los almacenes del gobierno, acusando al propio Blanchelande de corrupción y de vender víveres destinados al ejército. La imagen que dejan sus escritos es la de un hombre desbordado, que contempla con estupor el derrumbe de toda jerarquía.
Su mayor error político fue no comprender la profundidad del cambio que se gestaba. Al llegar, todavía creía posible reconciliar blancos y mulatos, mantener la esclavitud y preservar al mismo tiempo la fidelidad a Francia. Pero el decreto del 15 de mayo de 1791, que concedía derechos políticos a los hombres de color libres, lo enfrentó con la verdadera magnitud del conflicto. Predijo que aquel decreto sería “la sentencia de muerte de miles de hombres”, y, en efecto, la insurrección general de agosto de 1791 le dio la razón en un sentido trágico. Sin ejército regular que lo respaldara, sin autoridad moral ante las asambleas ni obediencia en los municipios, Blanchelande asistió al colapso de la colonia como un testigo extraviado en su propio gobierno. Se hallaba, como Fabrice del Dongo en Waterloo, en el centro del torbellino sin entender del todo dónde estaba la batalla.
Su caída fue silenciosa. En 1792, la llegada de los comisionados civiles enviados por la Convención —Sonthonax, Polverel y Ailhaud— significó el fin de su autoridad. Los nuevos enviados traían el mandato de la Revolución y el respaldo de tropas metropolitanas. Blanchelande fue sustituido, procesado por incompetencia y trasladado a Francia. En París, ya sin aliados ni influencias, fue acusado de contrarrevolucionario y guillotinado el 15 de abril de 1793, víctima de la misma revolución que lo había dejado sin gobierno en Saint-Domingue.
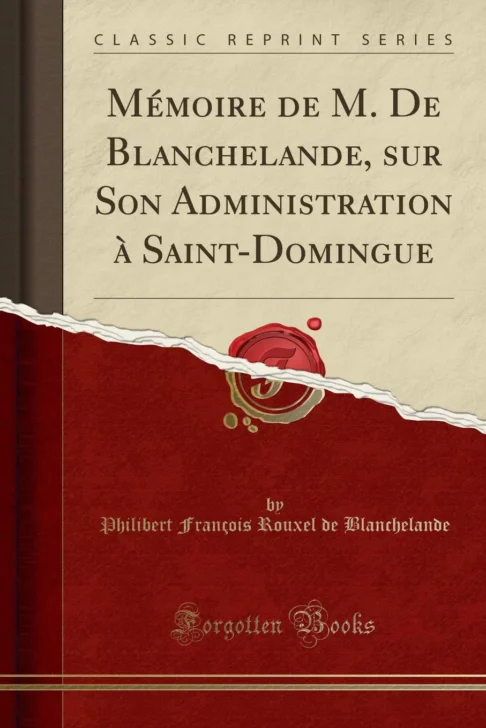
Su figura simboliza el drama del funcionario ilustrado que llega tarde a la historia. No fue un tirano, sino un hombre educado en el respeto a la jerarquía, incapaz de concebir que la autoridad pudiera residir fuera del monarca. Cuando el mundo cambió, Blanchelande siguió hablando el lenguaje del deber y la moderación, mientras la colonia se hundía en la violencia. En sus memorias, escritas con tono sobrio y sin rencor, se advierte la conciencia de haber sido vencido no por los hombres, sino por el tiempo. Saint-Domingue fue su Waterloo; la Revolución, su verdugo.
El gobierno de Philibert François Rouxel de Blanchelande en Saint-Domingue, entre noviembre de 1790 y septiembre de 1792, constituye uno de los momentos más críticos de la administración colonial francesa en América. Su gestión puede analizarse a través de los datos precisos que arrojan los informes administrativos, las cifras demográficas y las descripciones contemporáneas del desastre económico y político de la colonia.
El marco inicial de su mandato estuvo definido por una desproporción demográfica sin precedentes: cerca de 450,000 a 500,000 esclavos frente a 30,000 o 40,000 blancos, y aproximadamente 30,000 hombres libres de color. Esta estructura hacía del orden social un equilibrio imposible. La producción —basada casi exclusivamente en el trabajo esclavo— se vio comprometida tan pronto como comenzó la insurrección general de 1791, que devastó el tercio norte y occidental de la isla. Las fuentes coinciden en que la provincia del Norte, la más productiva en caña de azúcar y café, quedó arruinada: las plantaciones fueron incendiadas, los ingenios destruidos y las exportaciones interrumpidas casi en su totalidad.
Los registros de la época permiten constatar la magnitud económica del desastre. En 1790, antes de la insurrección, Saint-Domingue exportaba cerca de 70,000 toneladas de azúcar al año, equivalentes a más de las tres cuartas partes del azúcar consumido en Francia, y producía además 60 millones de libras de café. En menos de dos años, esos volúmenes se habían reducido en más del 80 %, según los informes remitidos al Ministerio de Marina y Colonias. La colonia, que antes generaba un tercio del comercio exterior francés, quedó virtualmente paralizada.
A la devastación económica se sumó la disgregación política. Blanchelande se encontró sin tropas suficientes: apenas contaba con algunos centenares de soldados para una extensión colonial que superaba los 21,087 km². La insubordinación militar —evidente en el asesinato del coronel Mauduit por sus propios granaderos— y la anarquía administrativa de las municipalidades revelan el colapso de toda autoridad central. Las asambleas locales, influidas por las ideas de la Revolución francesa, pretendían decidir sobre materias fiscales y militares, lo que agravó la fragmentación del poder.
El intento de Blanchelande por conciliar las directrices metropolitanas con la realidad colonial resultó imposible. Los decretos del 15 de mayo y del 24 de septiembre de 1791, que reconocían derechos políticos a los hombres libres de color, fueron recibidos con hostilidad por los colonos blancos, quienes los consideraron “asesinos para la colonia”. El gobernador procuró ejecutar las órdenes, pero lo hizo tardíamente y bajo presión, reflejando la contradicción fundamental entre el principio de igualdad proclamado en Francia y la defensa del régimen esclavista que sustentaba la riqueza colonial.
Por otra parte, los auxilios externos fueron mínimos. Jamaica, aunque rival comercial, envió a Saint-Domingue algunas municiones; las autoridades españolas de Santo Domingo negaron cualquier tipo de intervención. Este aislamiento militar y logístico selló el destino de Blanchelande.
El deterioro económico y político culminó con su reemplazo en 1792 por los comisarios civiles Sonthonax y Polverel, enviados por la Asamblea Legislativa para imponer la autoridad de la metrópoli revolucionaria. Al año siguiente, acusado de “haber perdido Saint-Domingue”, Blanchelande fue guillotinado en París el 15 de abril de 1793.
El conjunto de estos datos permite concluir que su administración fue menos la causa que la víctima de un proceso de disolución estructural: una economía dependiente del trabajo esclavo, un orden racial explosivo y la interferencia de la Revolución metropolitana en una sociedad colonial rígidamente estratificada. Saint-Domingue, en vísperas de su independencia, era ya —como observó Marbois— un territorio donde la prosperidad había alcanzado tal grado de tensión que su propio esplendor contenía el germen de su ruina.
Referencias bibliográficas
Barbé-Marbois, F. de. (n.d.). Mémoires sur la situation financière de la colonie de Saint-Domingue pendant son administration.
MÉMOIRE DE M. DE BLANCHELANDE, Sur son Administration à Saint-Domingue.
◦ ◦ La memoria cubre su administración en Saint-Domingue desde el 8 de noviembre de 1790 hasta el 1 de julio de 1791, con la expectativa de la próxima llegada de los comisarios civiles.
◦.
Principio del formulario
Compartir esta nota