A través del tiempo, el continente africano ha sido atractivo para miles de viajeros. Unos han encontrado historias para contarlas a manera de crónicas y reportajes, otros en libros de memorias, novelas y cuentos. Muchos sin duda han encontrado la muerte en estas tierras llenas de enigmas diversos, dramatismo y terror. Estas historias son, en buena parte, unas vividas por sus relatores, otras imaginadas. Eso, sin duda, ha hecho de este continente algo atractivo a la imaginación del aventurero, lo que lo ha convertido, sin duda, en un mito que ha desafiado la imaginación de los hombres en todas las latitudes de la tierra. Ese mito indudablemente ha corrido en las plumas de famosos escritores viajeros, que han plantado en sus libros los avatares de estas lejanas tierras, no sin antes advertir los peligros que desafían, y ha sido precisamente es lo que lo hace más interesante.
Una vez lo hicieron Isa Dinesen con sus Memorias de África, Joseph Conrad con su famoso relato En el corazón de las tinieblas, quien a mediados del siglo XIX era marino y conoció de cerca las interioridades del Congo; lo hizo Javier Reverte con sus extraordinarias crónicas de viajes, El sueño de África, y el colombiano Juan Carlos Botero con su extraordinario libro de cuentos Las ventanas y las voces. Esta vez, en El sueño del celta, Vargas Llosa hace un fresco interesante del paisaje, de la selva africana y de la región congolesa, pero también la novela es un itinerario del dolor y de la angustia de tanta gente indefensa ante el poder omnímodo del imperio belga para colonizar los territorios del Congo.
La novela de Vargas Llosa pone en juego varios sistemas: Lo primero que advertimos es el avasallamiento de los poderosos frente a la sumisión de los desposeídos nativos del Congo. Las nimiedades de los que políticamente están en la cima imperialista del siglo XIX, frente al atraso económico del primitivismo africano. La construcción del miedo que inflige el poder y la sumisión de los desposeídos. El conocimiento contra la ignorancia, la pobreza contra la riqueza, en cierta medida el civilizado contra el bárbaro, o mejor dicho, la explotación inmisericorde del hombre a costa del “progreso material”.
¿Qué significado humano tiene el progreso material cuando hay que sacrificar a tantos seres humanos indefensos que, en última instancia, deben pagar con sus vidas una culpa que para ellos no existe? Unos seres cuya única arma para defenderse debe ser apelar a lo divino. La novela ofrece la parafernalia en la que el imperio belga ofrece un cambio radical a los pobres africanos. Un cambio desmedido en términos humanos, porque se rehace a costa del sufrimiento y la muerte de tantos hombres, mujeres y niños tratados como bestias cuando estos no cumplen con los deseos y las demandas del imperio. Estos desmanes suceden como si en la vida lo humano no fuera lo que en definitiva cuenta primero. En estas tierras sin gobierno, no más que el de Dios, se asiste a la degradación de la vida humana reducida a su más ínfima expresión.
La vida vale por lo que ella es. Por lo que constituye al hombre como ser pensante, por su alma y por su filosofía y por su forma, por el sentido que este le otorga a la vida, por su religión y por los efectos de la vida material. Sin embargo, el progreso material también exige de una filosofía que respete la vida para que este pueda llevarse a cabo lo más humanamente posible, para que este sirva de orgullo a las naciones, sin que se vea afectado por la moral. ¿Qué valor tiene para la humanidad el llamado “progreso material” cuando hay que sacrificar, matar, torturar y ultrajar? El mismo que tiene la guerra cuando, en aras de la prueba de tecnologías modernas y armamento sofisticado, se sacrifican las vidas de miles de ancianos internos en clínicas y hospitales y hasta de inocentes en guarderías infantiles.
Lo que no está presente en la novela bajo ninguna condición es la visión de los desposeídos políticamente. Ni siquiera una respuesta mínima o manifestación de su tan arraigada cultura, lo que convierte a la colonización belga del siglo XIX en un sistema vulgar y aplastante desde el punto de vista político-imperialista. ¿Ni siquiera la naturaleza divina pudo haber concretado un atisbo de venganza contra el opresor? ¿No eran susceptibles los europeos ante el abrumador poder de la naturaleza africana, ante las epidemias, plagas, pantanos, ríos, bosques, fieras y otras tantas dificultades de ese extraño mundo? Eso significa que la colonización europea de esa época representó un anacronismo histórico. Durante la colonización americana de los siglos XV y XVI sucedió lo contrario: el europeo de ese tiempo sí encontró mucha resistencia ante el colonizador español, aunque más tarde sellara su triunfo, sobre todo en las islas del Caribe, con el exterminio indígena.
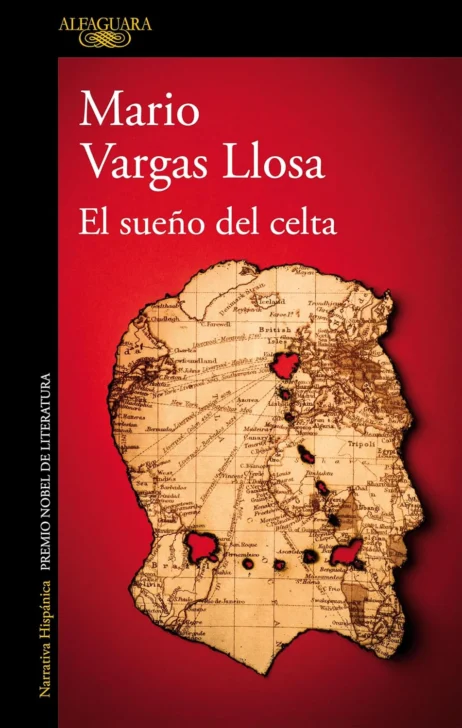
Técnicamente, la novela retrocede y adelanta los hechos. Trastoca el orden normal para regresar en un tiempo circular. Por un lado, están aquellos capítulos dedicados al encarcelamiento del personaje en Pitionville Prison y, por el otro, están los dedicados a contar la vida del héroe en las selvas africanas, desde su juventud y los constantes empleos que llevó a cabo en empresas navieras hasta su vida de funcionario diplomático del gobierno inglés. Unas y otras se entretejen, se entrecruzan, mientras el discurso va ganando a la imaginación, de manera que la historia se construye en la medida en que los hechos van quedando atrapados en nuestra memoria.
Es bueno destacar la visión totalizadora que tiene Vargas Llosa sobre la novela. Esa capacidad inigualable para detenerse en los detalles más mínimos y adentrarnos magistralmente y sin reparos en una atmósfera brutal; hasta alcanzar los sufrimientos y las pasiones más profundas de los personajes; y cómo a lo largo de sus páginas esta se mantiene en un punto álgido de la narración. Parece que Vargas Llosa tuvo el abarcador propósito de hacer que los lectores queden con una amplia visión tanto de la vida de Casement como de los nativos del Congo después de la colonización belga.
La idea es que Mario Vargas Llosa ve la novela como un amplio universo lleno de constelaciones. Es una herencia que le viene de los franceses del siglo XIX, como él mismo llegó a manifestarlo públicamente, diríamos, la innegable influencia de Stendhal, su maestro. Hasta el final de sus páginas, El sueño del celta nos deja un sabor extraño en el paladar. Una amarga impronta tal vez, un sabor que nos sumerge entre la utopía y el sueño: Por un lado, el sueño de Casement por los nativos del Congo y la esperanza de liberarlos del colonialismo europeo, y por el otro, la lucha por ver liberada la nación irlandesa, la patria que llevaba en el corazón, hecho que demuestra su acentuada identidad política. Este sentimiento provocó en Casement amplias reflexiones que en ocasiones lo sumieron en un estado de indecisión interior, lo que finalmente le valió su condena. Pero ningún ser humano renuncia a su cultura y a sus sentimientos por mucho que este padezca. Al contrario, muere luchando por ellos hasta el final; lo que indica que el amor a la patria es un sentimiento que se lleva en lo más profundo del corazón y con esto, quien ejerce ese derecho fortalece su condición humana como hombre y como patriota que es.
Visto desde la perspectiva de Casement, El sueño del celta es el sueño de muchos, de lo eternamente humano y de lo eternamente trascendente. Un sueño que amplía el horizonte del amor hacia el otro y hacia el progreso espiritual. Desde el inicio de la industrialización, el hombre ha volcado sus intereses hacia el lado de lo material. Por eso las sociedades modernas se han degradado moralmente al máximo, porque han olvidado la vida espiritual. Han alcanzado lo que Lipovetsky llama con mucha propiedad la era del vacío. Así que la vida ha perdido su valor ante las tantas exigencias y demandas de dinero, la riqueza, el lujo y el oropel.
La novela se desarrolla como una especie de cascada que se despeña desde lo alto de una montaña. Un torrente sobre la vida del Congo belga es lo que nos cae en el cuerpo. El fresco de aquellas aguas frías en ocasiones, turbulentas en otras, pero abundantes para abrir los amplios meandros de la selva congolesa y la imaginación de los más avezados lectores.
El sueño del celta vista desde la perspectiva de Casement es el símbolo de lo humano. Pensar, soñar por los demás es el sueño como significado de lo trascendente. De ahí que hacer lo que hizo para denunciar el cinismo y la codicia imperialista en el Congo y en la zona de Iquitos en la amazonía peruana para llevar aliento a los indígenas, sea lo humanamente correcto. Por muchas razones, la figura de Casement se ha agigantado con los años; aunque los británicos trataron de degradarlo, Irlanda, su patria de origen, y el tiempo le han dado la razón. Hoy, Casement es un héroe universal y la novela de Vargas Llosa también ha contribuido más que nada al fortalecimiento de ese heroísmo para convertirlo en lo que es: un mito eterno.
Compartir esta nota