Parafraseando a Muñoz Molina, la novela dominicana carece de un espejo en el que ella misma pueda contemplarse, en el que se observe a sí misma. Imagino que se haya visto de espaldas para ignorar la marca de sus falencias y el costado retorcido de sus viejos dolores. Por eso es que la novela debe decir menos de lo que cuenta. Debe mostrar más de lo que dice para que su voz sea expansiva a los oídos de las multitudes, de modo que haya dentro de ella otras historias agazapadas alrededor de la trama, capaces de concretar otra historia no menos persuasiva e intrigante. En ese sentido, tenemos que la novela dominicana dice mucho y no oculta nada. Por lo tanto, la novela debe tener mucha más riqueza en lo que nunca cuenta. La novela causa mayor intriga con el dato que esconde, con su estado de mudez y con su silencio. Ese es precisamente el principio que dispara la imaginación del lector, quien se adelanta al tiempo narrativo para armar unos posibles hechos que el autor nunca ha señalado como tales, buscando en apariencias su participación activa.
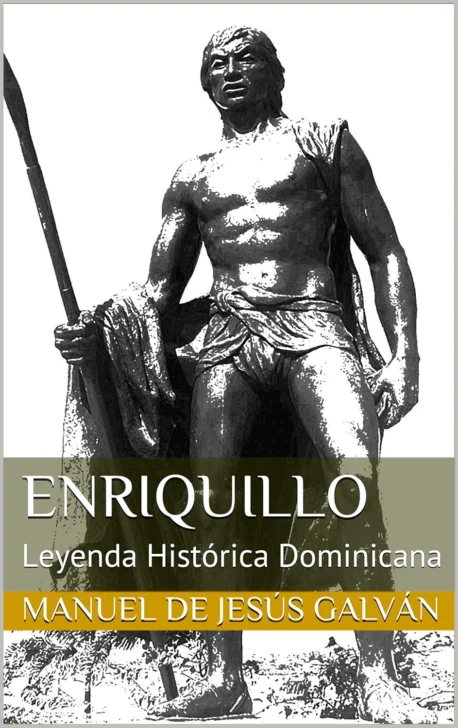
Podríamos decir que la dominicana es una novela burda en términos imaginarios, que cabalga en un terreno árido, sin esteticismos ni virtuosismos valiosos. Es una novela a secas y sin divertimentos. Una novela que, en el fondo, está lejos de causar asombro. Sobre todo, porque no invita a una reflexión profunda sobre el hombre y sus circunstancias; no se adentra en el juego lúdico que se sostiene entre la memoria social y la memoria individual. No se acerca siquiera a ninguna teoría sobre el género en particular o a una teoría sobre la cultura, como lo hizo el cubano Alejo Carpentier con El reino de este mundo, en la que realiza un valioso ejercicio antropológico de la historia del hombre caribeño, de sus diferentes cosmogonías y sus valores históricos y culturales; en fin, sus dolores ancestrales, en los que los mitos se mezclan con lo ritual, con la magia y lo sagrado, pero también con un sentido resiliente y con un grandioso poder sobre la capacidad liberadora de su gente.
Para tratar de acercarse a la realidad, la novela dominicana solo aparenta ensayar con la historia en un intento fallido por querer reproducirla de manera deliberada, nunca imaginándola, nunca escamoteando el aguijón histórico para penetrar en los meandros de la cultura. La novela dominicana no desborda ríos; no vibra en el interior del hombre, por lo que carece de resplandor y pasión intelectual. Para nadie es un secreto que la novela es un documento social por su interés desmitificador. En buena medida, se comporta como un manual de historias encrespadas en un deliberado y permanente diálogo con el autor sobre los temas que mueven las pasiones de los hombres y por lo que ella registra en sus páginas. También la novela es un documento estético capaz de transformar la vida, un documento en el que se reflejan los deseos y las apetencias espirituales de quienes la leen, gracias a los efectos del lenguaje y por las aparentes verdades que registra. Por eso, la novela, además de alimentar las pasiones humanas, provoca estados de sublimación de las almas. Como dice Vargas Llosa, la novela es un retrato de la vida que queremos llevar, pero que no podemos.
Mucho más cercana a las teorías del siglo XX nos ha puesto la poesía dominicana, que desde sus inicios se estableció en el imaginario colectivo gracias a un vanguardismo asociado al concepto de lo simbólico. Así nos acercó también a los fuertes vientos del surrealismo francés con el largo poema Vía de Freddy Gatón Arce. De eso se trata precisamente: de lo que la novela debe sugerir a los ojos del lector, procurar teorías que la sustenten, que le aporten carácter y singularidad a las historias. Me refiero a que la novela es un retrato de la realidad, no necesariamente que sea tan fiel a ella, pero sí que intente penetrar en los misterios y en las singularidades de la vida, en la angustia, en el sufrimiento y en la psique oculta de los personajes para que haga de ellos prototipos sociales, como lo hizo Gustave Flaubert con Madame Bovary.
En la novela dominicana escasea la representación simbólica. En cambio, en América Latina la novela optó por lo mágico, lo maravilloso y lo mitológico como una representación estética de un universo, de un discurso narratológico.
La novela del siglo XIX en Francia es una fiel consecuencia de la evolución del pensamiento en la sociedad francesa, con sus inquietudes diversas, con sus mañas y necesidades aparentes. En consecuencia, cada novela se comporta como una caja de resonancia de las virtudes y los defectos de una sociedad en general. Desde Puskin, Nicolás Gógol, pasando por Dostoievski, Tolstoi, Pasternak, hasta Vasili Grossman, todos considerados grandes autores del Realismo Ruso, la novela es una sólida manera de estudiar el comportamiento social, politico y psicológico de la época zarista hasta muy avanzado el siglo XX. Pero ambas novelísticas desbordaron ríos tan profundos hacia la imaginación que transgredieron las esferas de la condición humana para explorar poéticamente los diversos sistemas sociales y el comportamiento del hombre.
En la novela dominicana lo que hay es una obliteración del universo narrado. La mayoría son historias chatas, sin trascendencia. Desde los viejos tiempos y por su condición mesiánica, la novela dominicana ha sufrido de cierto pintoresquismo aldeano y de caprichos silvestres. En un principio fueron estampas sentimentales de historias campestres y estampas folklóricas, un anecdotario de costumbres y vivencias de tierra adentro. Este tipo de novela no acicala el dolor por la ausencia del drama humano. Por lo tanto, su efecto no tiene eco en la mentalidad social, no tiene sitio en la memoria de los lectores, sobre todo cuando estos no la asumen como una completud de sus vidas. El éxito de toda novela estriba en eso: que los lectores del mundo vean en ella y sigan imaginando en ella las posibilidades de gestionar sus sueños y caprichos terrenales; que encuentren en la ficción una posible esperanza que les sirva de modelo para convalidar el campo espiritual y sentimental en sus vidas.
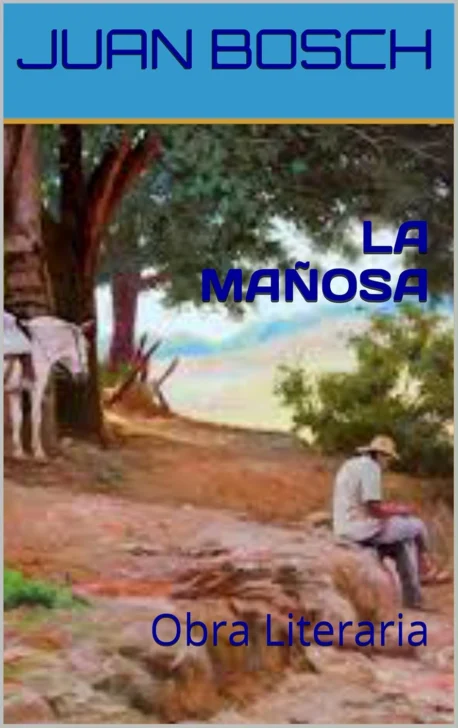
Esta novela, pues, no tiene poder de seducción ni perturba la mente con situaciones que cuestionen la realidad. La ficción dominicana puede ser tan pobre que no concibe la engorrosa pretensión de hacer soñar a los lectores; de ahí que no sea ni moderna ni posmoderna. Está anclada en las fauces del mesianismo literario.
En la novela dominicana escasea la representación simbólica. En cambio, en América Latina la novela optó por lo mágico, lo maravilloso y lo mitológico como una representación estética de un universo, de un discurso narratológico. Tanto el mundo de Macondo como el mundo de Comala son universos mágicos cargados de un alto poder simbólico. Pero, más que todo, la novela latinoamericana tiene una propensión hacia el mundo de la filosofía para darle una significación trascendente al hombre, a la vida en sentido general. En El túnel de Sábato, el fuero del hombre rebelde va en búsqueda de su esencia, tratando de escarbar en el hueco de la vida. La representación simbólica de ese túnel es voluntad de un pensamiento, de una cosmovisión; más que todo, la práctica de una inquietud, de una búsqueda espiritual y sentimental, algo que vaya más allá de la vida material: es el resultado de la búsqueda de la belleza absoluta.
En los países donde la novela ha tenido un gran impacto y gran arraigo social, como Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Perú, México, Argentina y Colombia, la voz del novelista tiene serias connotaciones y prestigio universal; tiene grandes alcances y ganada reputación en la escala de valores del colectivo social. Los intelectuales, como figuras comprometidas, inciden en la educación, en los círculos académicos, en la actividad política y son vistos como emblemas de una cultura, gracias al alcance y la dimensión de sus libros, sobre todo por las pautas que trazan y por lo que han modificado en la conducta y el comportamiento de sus lectores; me refiero a aquellos países donde la novela ha tenido como emblema las fuentes de la cultura, “desde la ciencia hasta la filosofía”.
En cambio, el intelectual dominicano se quedó sin voz. Desde los inicios de nuestra vida republicana se ha convertido en un alcahuete de la política partidista y de los gobiernos de turno cada cuatro años, cabildeando prebendas y oportunidades, cuyo prestigio moralmente ha sido echado por la borda, porque su pensamiento está empeñado. En muchos casos, sometido a flaquezas y vilezas morales a costa de un mísero salario en el Estado, como ha sucedido en las últimas décadas en el Ministerio de Cultura y otros organismos estatales.
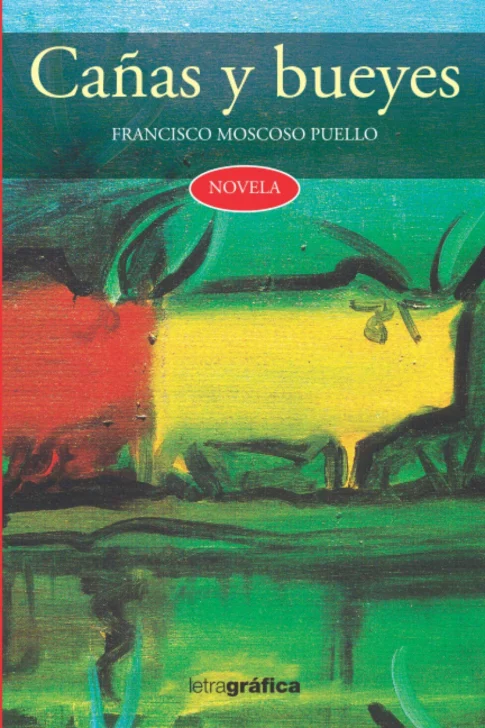
No es de extrañar, entonces, que la novela dominicana no haga ruido, no tenga energía persuasiva y no tenga capacidad de intriga; es por ello que está ausente de su condición aleccionadora de la realidad cotidiana. Es decir, no extraña ni asombra que haya estado tan lejos de la fantasía, del sueño y de la magia, elementos que han desempeñado tantas funciones estéticas y literarias en América Latina, como lo demostraron hiperbólicamente las novelas del Boom y otras muy anteriores.
Esto nos hace pensar que la novela dominicana ha sido un objeto creado a razón de la vanidad y la pretensión de ser escritor, a razón de las ventajas y oportunidades que procura el puente intelectual para tratar de vencer dificultades personales en un país como el nuestro, donde las oportunidades hay que halarlas por los pelos. El novelista dominicano ha vivido, pues, al amparo de otras fuentes económicas; por lo tanto, la novela se escribe como un hobby de tarde en tarde y de rato en rato, como una fiel diversión de domingo para aligerar la capacidad mental de quienes la escriben. Nunca la novela dominicana ha sido creada por vocación, mucho menos por amor. El problema es que “no se escribe para vivir —ha dicho Vargas Llosa— aunque uno se gane la vida escribiendo. Se vive para escribir, más bien, porque el escritor de vocación seguirá escribiendo aunque tenga muy pocos lectores”. En este país, escasamente se ha escrito para enseñorear a una literatura, pero sí para enseñorearse a sí mismo, lo que implica una actitud beligerante y narcisista del creador dominicano: un individuo que vive empeñado en el afán de ser escritor, cosa esta que le permita fraguarse cierto prestigio en una sociedad moralmente tan desprestigiada como la sociedad dominicana.
Compartir esta nota