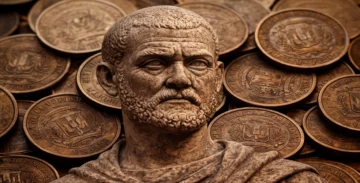El pasado 12 de noviembre, el periódico El Día publicó un artículo bajo el título “Una misma aula, dos realidades: la brecha salarial entre maestros públicos y privados”, firmado por la periodista Katherine Espino. El reportaje ha generado un debate oportuno sobre las desigualdades laborales entre docentes de ambos sectores, motivado por la rigorosa presentación de datos, testimonios y hallazgos que la autora articula con solvencia. Su pieza invita explícitamente a reflexionar sobre el rol del Estado para corregir estas asimetrías, planteando la intervención pública como alternativa plausible. Dicho enfoque, aun bien intencionado, corre el riesgo de simplificar un fenómeno extraordinariamente complejo y, peor aún, de conducir al país hacia la tentación de regular precios en un sector que depende de incentivos, productividad y estructuras de financiamiento bien definidas.
Si bien la inquietud es legítima y la labor periodística meritoria, el eje del debate no debe centrarse en la fijación de precios, en la imposición de tarifas o en la regulación administrativa del costo educativo en los centros privados. Esta aproximación, reiterada a lo largo de la historia económica universal, ha demostrado una y otra vez su ineficacia. Hace algún tiempo elaboré un análisis sobre esta cuestión, publicado como Nota de Trabajo de EDUCA #71, cuyo contenido es pertinente recordar aquí para evitar errores conceptuales que ya han probado ser dañinos.
Desde tiempos ancestrales, gobernantes de distintas latitudes han intentado controlar precios bajo el argumento de proteger a la población. Lo hicieron movidos por la mejor de las intenciones. Pero, como en tantas áreas de la vida pública, los buenos deseos no bastan para producir buenos resultados. El caso de Diocleciano, emperador romano en el año 284, sigue siendo emblemático. En medio de una profunda crisis, intentó restablecer el orden económico estableciendo precios máximos para bienes y servicios, bajo el argumento paternalista de servir al “bien común”. El resultado fue catastrófico: escasez, mercado paralizado, caída de la producción y un retroceso social generalizado. Finalmente, el Edicto fue abandonado y el emperador obligado a abdicar.
La historia económica universal —desde Babilonia hasta la Francia revolucionaria, desde el Egipto faraónico hasta episodios contemporáneos de América Latina— es consistente: los controles de precios fracasan no por falta de voluntad política, sino porque ignoran la esencia misma de cómo funcionan los intercambios voluntarios entre individuos libres. El precio no es la causa del problema; es el síntoma visible de estructuras más profundas, tales como productividad, financiamiento, incentivos y competencia.
Con esta perspectiva histórica y conceptual, es necesario reinterpretar la brecha salarial referida en el reportaje. La diferencia entre los salarios del magisterio público —financiado por el presupuesto nacional— y el privado —sostenido por la capacidad de pago de las familias— no constituye en sí misma un fallo de mercado. Es, más bien, la expresión natural de dos estructuras de financiamiento distintas. No se corrige una brecha estructural interviniendo tarifas, reinscripciones o precios administrados. Hacerlo subestimaría los incentivos económicos que rigen la oferta educativa privada y pondría en riesgo a los mismos docentes que se pretende proteger.
Regular precios no mejora condiciones laborales; por el contrario, desplaza las presiones hacia los centros con menos capacidad financiera, encarece la formalidad laboral, incentiva la informalización y puede producir cierres de centros privados medianos y pequeños, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
Por ello, el debate debe enfocarse en soluciones estructurales: productividad docente, estándares laborales mínimos y transparencia del mercado laboral educativo. Esta es la discusión que el país necesita dar.
A modo de conclusión
El análisis de la brecha salarial entre maestros públicos y privados, a la luz del artículo periodístico y de la evidencia histórica acumulada sobre controles de precios, permite extraer varias conclusiones fundamentales para orientar la política educativa y económica del país de forma responsable.
En primer lugar, la labor periodística que ha puesto este tema sobre la mesa merece reconocimiento. Ha permitido visibilizar condiciones laborales profundamente asimétricas y ha generado una conversación imprescindible para el fortalecimiento del sistema educativo. No obstante, la solución no puede derivarse exclusivamente de esa fotografía inicial. Las políticas públicas requieren una lectura más profunda de los incentivos, costos y dinámicas que caracterizan al mercado laboral docente.
En segundo lugar, la brecha salarial no debe interpretarse automáticamente como un fallo de mercado. La diferencia entre el salario financiado por el Estado y el salario financiado por las familias refleja estructuras de financiamiento divergentes, no un defecto moral o un acto deliberado de injusticia. Esta distinción es esencial para evitar intervenciones apresuradas que, lejos de reducir la desigualdad, puedan profundizarla.
Tercero, el país debe resistir la tentación histórica —tan documentada como recurrente— de regular precios o limitar tarifas como vía para corregir distorsiones. La evidencia es abrumadora. Desde Diocleciano hasta episodios recientes en América Latina, los controles de precios generan escasez, deterioro de la calidad, informalización laboral y contracción de la oferta. El sector educativo privado, por su delicada estructura financiera y por la heterogeneidad de su oferta, sería especialmente vulnerable a estas consecuencias.
Cuarto, las soluciones deben ser estructurales y no cosméticas. Mejorar la productividad docente es indispensable para elevar salarios de manera sostenible. Esto implica inversión en formación continua, desarrollo profesional, evaluación objetiva y métricas claras de desempeño. Asimismo, el país necesita establecer un marco de estándares laborales mínimos que garantice dignidad, formalidad y seguridad social para los docentes de los centros educativos privados, sin recurrir a controles artificiales de tarifas.
Finalmente, la conversación sobre la brecha salarial debe avanzar hacia una visión integral de carrera docente, donde el país aspire a una sola profesión con estándares y oportunidades claras, independientemente del sector donde cada maestro decida ejercer. Esto requerirá diálogo, cooperación público-privada y una comprensión seria de la economía de la educación.
En síntesis, la brecha salarial existe y es problemática, pero no se resolverá regulando precios. Se resolverá fortaleciendo la productividad, la institucionalidad y la dignidad profesional del magisterio dominicano, con políticas que miren más allá del corto plazo y eviten repetir errores que la historia —una y otra vez— ha mostrado fallidos.
Compartir esta nota