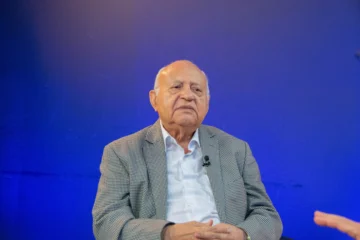Siempre conocí a Amaury Justo Duarte como el dirigente político aferrado a su ideal socialdemócrata, como el ensayista de textos históricos y sociales, como el maestro universitario o el diplomático. Lo conocí como uno de los herederos políticos (desde la condición de incorruptible) del gran Robespierre o como el dominicano que ha abrigado nobles causas. Pero nunca lo ví como el narrador, sobre todo de una obra de largo aliento .
En mi adolescencia y primera juventud llegué a compartir escenarios políticos donde él, un consagrado ya, era actuante de las mismas causas. Ahora descubro al novelista, que nos trae una obra de carácter histórico, pero sin olvidar que está trabajando ficción narrativa.
La obra tiene un subtítulo que a los que, como yo, vivimos involucrados en las Ciencias Sociales, nos atrapa de inmediato: El espíritu de una época. En cuatrocientas noventa y cinco (495) páginas se divide en todo el corpus en cuatro partes, las que a su vez están separadas treinta y tres (33) capítulos y un epílogo, siendo una obra de fácil lectura por la forma de la edición tanto del papel como el tipo de letra con la que está diseñada.
Otro aspecto de esta obra es que se desarrolla en forma de cronología, con un encuentro que inicia el 26 de mayo del 2019, continuando en el segundo capítulo el día siguiente del mismo mes, pero produciendo un salto al mismo mes, pero del 1960. Lo que en los dos primeros capítulos ocurre en la ciudad de Santo Domingo retrocede en el tiempo a la ciudad de Santa Cruz del Seibo cincuenta y nueve años atrás para dar inicio real a lo que quiere contar el autor: el espíritu de una época que nos hace recordar episodios únicos e inolvidables en la vida de sus personajes
Es un narrador omnisciente en tercera persona, con acceso a los pensamientos de Aurelio Javier. Se centra en su percepción subjetiva de una mujer desconocida, construyendo una atmósfera de misterio y atracción.
Otro personaje de la obra es Aurelio Javier, quien por otro lado es observador, introspectivo, curioso. Representa al individuo moderno, urbano, inmerso en la rutina que envuelve la vida de ciudad, pero sensible a los detalles que rompen la cotidianidad, en un ambiente envolvente y equilibrado, aunque rebelde.
La mujer de los ojos morunos es una figura simbólica de la atracción y del misterio femenino. No tiene nombre; su anonimato refuerza su carácter enigmático y casi idealizado de quien atrae y genera el suspenso que nos hace pretender identificarla en alguien de la vida real que sólo el autor podría aclararnos.
También vemos a la dama que la acompaña, un personaje que, siendo secundaria, en la trama cumple una función de contexto y a la vez contraste ( es el reflejo de madurez, compañía, cotidianidad que representa la ciudad y sus esperanzas y desesperanzas.
Si analizamos la obra en su espacio y tiempo, identificamos que se desarrolla en el Santo Domingo del siglo XXI, específicamente en una plaza comercial (un complejo de entretenimiento moderno), situando los detalles de la acción en un entorno urbano contemporáneo de clase media o media alta, iniciando temporalmente el día preciso del 26 de mayo de 2019 y en una hora también exacta: las 7 p. m. —una precisión temporal que otorga realismo y muestra una tendencia narrativa contemporánea: anclar la ficción a la vida cotidiana actual, llevándonos a olvidar la ficción y pretendiendo llevarnos dentro de una determinada realidad.
Inicia esta obra con un encuentro fortuito y la atracción instantánea como núcleo, donde se busca y se logra una tensión entre lo ordinario y lo inexplicable (“algo en ella le atraía”), reflejando una búsqueda de significado en lo cotidiano y sencillo que habita la sociedad de nuestros días.
Entre sus recursos estilísticos podríamos decir que es una obra con un carácter descriptivo extraordinario, donde la imagen juega un rol sencillo pero y único a la vez: …la vio sentada a la distancia . Portaba un jean azul, blusa blanca, ojos morunos, cabellos recogidos. Define rasgos físicos y gestos son observados con amplio detenimiento por el autor buscando que los detalles nos ofrezcan claridad y despierten sutilezas a los lectores.
En una narración que contrasta lo común frente a lo misterioso…Bien pudo pasar que no coincidieran en la misma sala, y el coup de foudre se diluyera, puesto que en ese momento… y pudo haber sucedido que no fueran a ver el mismo filme.
El autor interioriza desde el protagonista, como buscando un no sé qué en sus pensamientos, los pensamientos de Aurelio …“sus instintos le decían algo” humanizando la experiencia del que busca la cercanía con algún desconocido al que quiere saber el momento preciso para conversar y : fue cuando al bajar los escalones, Aurelio se atrevio de nuevo a dirigirle la palabra.
Desde sus inicios el autor, tanto en su narrativa como en la voz de los personajes mantiene un lenguaje sobrio, propio de la narrativa contemporánea. Dice: Esa mañana, pues, pensaba en otra mujer. Una prueba de que la doctora tenía razón. Aquella relación pasada, rota en circunstancias aparentemente apacibles, como dos adultos mayores, había dejado huellas…
Si tomamos como referente el contexto de esta novela, nos encontramos con el reflejo de la sociedad dominica en el aspecto urbano de nuestra modernidad haciendo mención de una de las plazas comerciales que reflejan la vida actual en Santo Domingo, una ciudad en crecimiento arquitectónico, donde los centros comerciales funcionan como espacios de socialización, ocio y consumo.
Este entorno simboliza la transición de una sociedad tradicional a una urbana consumida por un sistema globalizado que se aferra al consumo. Así, en el ambiente descrito —cine, ropa casual, golosinas— pertenece a la vida de la clase media dominicana. Muestra una cotidianidad aspiracional, donde el consumo cultural (ir al cine) se asocia con la modernidad.
Debemos decir que, aunque en su principio la obra se centra en la mirada masculina que observa y describe a una mujer lo hace con una descripción respetuosa y contenida. Refleja una tensión entre el deseo y el respeto, un rasgo frecuente en la literatura urbana actual, donde se busca mostrar el interés sin caer en lo vulgar ni en el machismo tradicional. Ya luego se produce el salto cronológico hacia el pasado con una diferencia de cincuenta y nueve años, lo que un lector o lectora de la historia dominicana podría interpretar como símbolo de la lucha llevada a cabo por los patriotas de junio de 1959 o el crimen de las Mirabal y Rufino. Sobre todo porque justo en ese salto se empieza a contar una historia de amores, persecuciones, viajes de exilio y luchas políticas. Se lee que ciertamente en el carro había problemas. Uno de los compañeros que nos acompañaba portaba una pistola. Si el policía de tránsito revisaba el vehículo y encontraba el arma estaban fritos.
En una lectura simbólica de esta obra podemos reflejar a la mujer como símbolo del misterio y lo desconocido. Desde la primera descripción —“ojos morunos, cabellos recogidos, nada extraordinario”— aparece una figura cotidiana, pero al mismo tiempo enigmática. La frase “algo en ella le atraía” induce a una misteriosa sensación de que lo cotidiano encierra una verdad más profunda. Ella encarna lo desconocido que habita en lo familiar. Es un recordatorio de que, incluso en la vida urbana moderna, existe un espacio para lo inexplicable: la intuición, la conexión, el presentimiento, funcionando como un símbolo de lo inconsciente, de aquello que el protagonista siente pero no logra racionalizar.
Ella es también un reflejo del deseo y la memoria, ese “juraba que la había visto antes”, sugiere una memoria emocional o arquetípica, más allá de lo racional. Una evocación de un recuerdo, una emoción o una pérdida que no logra identificar.
En la tradición literaria —y también en la cultura caribeña— esta sensación de déjà vu puede vincularse con el deseo reprimido o con el encuentro con el alma o el destino, ya que ella no es solo una mujer real, sino la proyección de una búsqueda interior: lo que Aurelio añora sin saberlo.
Si vemos a la mujer como metáfora de la belleza anónima en el hecho de que el narrador la describa como “nada extraordinario” es profundamente simbólico, encerrando una reflexión estética y social: la verdadera belleza no siempre está en lo llamativo, sino en lo que transmite sin intención. Sobre todo una sociedad marcada por la cultura visual y las apariencias —especialmente en entornos urbanos como Santo Domingo—, esta mujer simboliza la resistencia a la superficialidad. representa lo auténtico, la belleza silenciosa que no busca atención pero que transforma a quien la percibe.
Como puente entre lo real y lo poético su acercamiento al mostrador —un gesto cotidiano, trivial— se convierte en el momento de revelación del protagonista, la ve “más de cerca”, pero la frase sugiere más que un simple acercamiento físico una mirada interior, un intento de comprender lo que ella simboliza para él. Ella actúa entonces como mediadora entre el mundo material (el cine, el centro comercial, las golosinas) y el mundo interior (el deseo, la intuición, el asombro). En esa mezcla de lo banal y lo trascendente se halla la esencia de la narrativa moderna dominicana, que busca poesía en lo cotidiano.
En el submundo cultural dominicano, especialmente en su literatura urbana contemporánea, la figura femenina suele representar la conexión con la sensibilidad, la memoria colectiva y la identidad emocional. A menudo, las mujeres son figuras de inspiración, intuición o destino, en contraste con los hombres que representan la racionalidad o la acción. En este caso, la mujer no necesita hablar: su presencia basta para despertar una conciencia diferente, más íntima, más humana que puede simbolizar la dimensión espiritual del Caribe urbano, esa que sigue viva entre la modernidad y la tradición.
Elaborada y basada en el contexto latinoamericano de los años 60 y hasta los 90 del siglo pasado años en los que América Latina vivió una oleada de autoritarismo impulsada por la Guerra Fría. Los regímenes militares, muchas veces respaldados por los Estados Unidos bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, persiguieron a toda figura considerada comunista o subversiva.
En países como la República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, El Salvador, Paraguay, la represión sistemática incluyó censura, encarcelamientos, desapariciones y exilio.
Vemos, en un momento determinado cómo “los servicios de inteligencia dominicanos impedían el regreso” de Aurelio, como símbolo del exiliado lo que refleja precisamente ese mecanismo de control político y vigilancia transnacional. El exilio se convertía no solo en una huida física, sino también en una forma de resistencia intelectual, aunque implicaba aislamiento y desarraigo.
Siendo Europa, en especial ciudades como París, Madrid, Roma o Praga (recordemos la obra Taberna y otros lugares, del Salvadoreño Roque Dalton, la cual se desarrolla en esta ciudad), funcionó como refugio para muchos latinoamericanos perseguidos. En este sentido vemos que el protagonista se instala en Francia, y más tarde busca viajar a España para pasar la Navidad. Sin embargo, su situación no era del todo libre: “violó la recomendación de no relacionarse con dominicanos que vivían en París”, lo cual sugiere la existencia de redes de espionaje e infiltración incluso en el exilio, y aquí vemos la razón de algunos acontecimientos como la muerte de de Maximiliano Gómez, El Moreno, que ni exiliado logró sobrevivir a la persecución. Esto denota que, algunos exiliados políticos latinoamericanos vivían una doble tensión: la nostalgia y el deseo de regresar, por un lado, frustrado por la represión en sus países y la desconfianza interna, pues los servicios de inteligencia de las dictaduras los vigilaban también en Europa infiltrados a los más altos niveles.
En esta obra, además, vemos clara referencia a Albania y su líder Enver Hoxha introduciendo la dimensión ideológica del exilio y su división por formas. Durante los años sesenta, muchos militantes latinoamericanos buscaron referentes revolucionarios fuera del eje soviético tradicional ( también estos provocó luchas internas entre los exiliados de izquierda), que fueron atraídos por modelos alternativos como el albanés o el chino, tras la ruptura de Tito y luego del desencanto con la URSS postestalinista. En ese sentido, Albania simboliza la utopía comunista extrema y aislada, para algunos latinoamericanos, mientras buscaban en Europa espacios para reorganizar sus ideales revolucionarios.
Europa se convirtió en el espejo ideológico de los exiliados latinoamericanos Esta obra refleja cómo en la posguerra se convirtió en un espacio contradictorio: por un lado, cuna de la libertad intelectual y la vida cultural que muchos latinoamericanos admiraban; por otro, un continente donde la Guerra Fría también se libraba con intensidad.
El hecho de que el personaje central (repetimos que entendemos que el nombre de Aurelio no es casual, sino simbólico por el líder del 1J4) intente vincularse con Albania y sea advertido de no hacerlo (“violó la recomendación…”) muestra el peligro que representaban esas conexiones en un mundo bipolar. La solidaridad internacionalista de la izquierda latinoamericana se encontraba, así, en permanente fricción con las estrategias diplomáticas y los temores anticomunistas de Occidente (que hoy renacen de forma rabiosa con el Sionismo, como forma de Neofascismo y “la lucha contra el narcotráfico”), fricciones que, en muchos casos resultaron con enfrentamientos a muerte (otra vez citamos a Roque Dalton, asesinado por sus propios compañeros de partidos, por ser seguidor del estilo chino).
Si hacemos, además de literaria, una lectura política general, esta novela encarna las tensiones entre idealismo revolucionario y el llamado pragmatismo político. El protagonista parece ser el arquetipo del exiliado latinoamericano en el hecho de ser impulsado por ideales, desarraigado de su país, vigilado por los servicios de inteligencia, y atrapado en el laberinto ideológico del exilio europeo que vivían los latinoamericanos.
En este aspecto se convierte en un ente de denuncia en los casos de la internacionalización del control represivo; si bien es cierto que todo ocurrió por decisión directa del gobierno de los Estados Unidos, en América Latina y el Caribe las dictaduras extendieron sus brazos hasta Europa y otros lugares. También se observa la fragmentación del movimiento revolucionario latinoamericano, divinos en pro-sovieticos, pro-chinos, pro-alvanes… y muy pocos pensaban en la revolución con estilo propia, con vida propia.
Se distingue la soledad del militante, lo que aumenta el sufrimiento del exiliado, en un continente que, aunque libre, no era hospitalario ni políticamente neutro, ya que estaba totalmente identificados con el mantenimiento de las ideas occidentales a toda costa. Ejemplos de este caso son España, Francia o Portugal, siendo las dos primeras países coloniales en África y Asia y desarrollando el Colonialismo ideológico, como diría El Moreno, en Nuestra América.
En síntesis, esta novela puede leerse como un testimonio simbólico del drama del exilio político latinoamericano durante la Guerra Fría: una generación que soñó con transformar sus países, pero que fue dispersada entre cárceles, embajadas y ciudades europeas donde la libertad se mezclaba con la desconfianza.
Aurelio representa a toda una clase de intelectuales y militantes que vivieron “en tránsito”, atrapados entre la represión en América y las tensiones ideológicas del Viejo Continente.
Esta es la novela de la Amaury Justo Duarte, un intelectual dominicano que, desde el quehacer político, académico y diplomático ha sido testigo de una época, entregado a las causas justas y nobles de su país y del mundo.
Compartir esta nota