La cultura dominicana se caracteriza por la variedad de elementos etnológicos, socioculturales, antropológicos, y bio-sociales que se encuentran en su convergencia. Estos elementos también espirituales, sitúan lo cultural entre la naturaleza y el sujeto. Esto quiere decir que los elementos comunicativos se pueden valorar como parte de un lenguaje comunitario, que impulsa además el potencial sincrético en el quehacer propiamente histórico dentro de la cultura.
Es en las relaciones sociales y en los diversos quehaceres, a través de los cuales se va articulando la cultura dominicana, desde la historia misma de las relaciones materiales y humanas, creándose de esta manera un ritmo histórico y una entidad crítica dentro de la cultura.
La cultura del siglo XVI en Santo Domingo, es una cultura colonial cuyas formas y modos de vida son los modos hispánicos, taínos y africanos que convergen en la isla. Estos modos se caracterizan por tener cierta incidencia en el ámbito de las relaciones interculturales creadas a partir de una base social inestable.
Debido a la extinción paulatina de los indios taínos en la isla de Santo Domingo, los colonizadores españoles vieron la posibilidad de ayudarse económica y materialmente con los negros africanos, incorporados en los siglos XVI y XVII al ámbito económico y cultural de la isla.
Este elemento creó más tarde la categoría racial denominada mulato, que más tarde confirmaría cierto elemento de definición de los dominicanos desde el punto de vista del componente etnocultural.
Si la cultura dominicana es una confluencia que resulta del intercontacto biosocial, racial y económico, es en lo espiritual donde se da la divergencia entre lo taíno, lo africano y lo hispano.
Los españoles impusieron mediante la inserción y la violencia, sus propios modos de vida hispánicos, esto es, impusieron su cultura, su lengua y su religión, como mecanismo que impulsara la conquista a través de la evangelización. Es la evangelización la que se habría de imponer como vehículo educativo y coercitivo, para enseñar a los primeros pobladores de la isla su lengua y su religión. A través de ambos vehículos se crea la dominación de una cultura sobre otra, creándose así la oposición entre la cultura oprimida (la indígena) y la cultura opresora (la hispánica).
En el marco de la constitución de las relaciones espirituales, existía la contradicción entre una cultura basada en la creencia de dioses naturales, en cosmogonías y mitos, y una cultura entre creencias hizo que, indudablemente, se crearan reacciones entre los indios y los españoles. Más tarde las contradicciones entre creencias se harían más violentas entre los negros y los blancos españoles.
Se sabe que los españoles lograron, a través de la vía coercitiva, cristianizar a los indios y exterminar algunas creencias de los negros africanos de la isla. Esto, unido a la política arbitraria de la Corona Española, creó rebeliones tanto de los indios como de los negros, que empezaron a crear los llamados manieles o escondites entendidos como pequeñas comunidades negras.
Tal como se puede observar históricamente, la cultura espiritual de la isla española no tuvo una definición precisa, debido a la conflictividad creada por sus mediaciones y formas de vida. A través de la evangelización, se llevó a cabo, por parte de los españoles, un tipo de educación religiosa que se puede leer en una cartilla clásica, escrita por Fray Pedro de Córdoba, y titulada “De Doctrina Cristiana”. Fue a través de este catecismo, como se propagó cierta educación religiosa y como se transmitió la lengua misma que se trataba de enseñar, principalmente a los indios.
Ligada al concepto de cultura, encontramos también, el concepto de “Nación”. No se puede hablar de nación en el siglo XVI, puesto que no existió una diferencia política, económica y cultural coherente; además no existió un surgimiento autóctono que se valorara en lo político, económico y cultural, y que definiera lo dominicano.
Es a partir del siglo XVII y aún más tarde, en el siglo XVIII cuando empiezan a darse conatos de rebeldía y levantamientos que van a impulsar una idea de Nación o definición de lo dominicano. Según el historiador Peña Batlle en su libro La Isla de la Tortuga, es con las devastaciones de Osorio cuando empieza a conformarse un perfil nacionalista, lo que habría de conducir a conflictos posteriores que harían crear posiciones encontradas acerca de lo dominicano.
Observaciones:
En una perspectiva que se afianza en la psicología cultural, podemos destacar la vertiente que explica la cultura, mediante los signos conformadores; signos estos que constituyen el marco de referencia de una cultura que va gestándose en su movimiento ascendente. Esto nos conduce a entender lo cultural, como una especificidad, esto es, como una condición determinada del sujeto cultural visto en la historia.
Es a partir de la perspectiva psicológica y cultural, como se va explicando el elemento nativo y autónomo en la cultura dominicana, donde intervienen la creencia y la religiosidad popular. Estos elementos se confirman en una dinámica conflictiva que tiene también su soporte en la condición esclavista, impuesta por el modo hispánico dominante. Es desde ahí como se va haciendo posible la extinción del primer grupo originario denominado Taíno.
Cultura popular dominicana
A todo lo largo de la historia de la Nación Dominicana, el concepto de Cultura Popular se define ligado al concepto de identidad nacional e identidad cultural. Las formas populares se ligan a lo que es el sujeto en su funcionamiento histórico, pero también a las grandes creaciones de una cultura que tiene su base en el pueblo y en raíces etnoreligiosas profundamente históricas.
La cultura dominicana popular se explica y define en base a sus elementos tradicionales, que le dan continuidad a la esencia misma de la dominicanidad. En su especificidad, encontramos todo aquello que tiene que ver con la lengua; además con los registros antropológicos que le permiten asociar un nuevo orden en la vida y en la visión de los actores culturales.
El concepto de cultural popular se reconoce en la variedad de los quehaceres espirituales y comunitarios, que engendran amplias posibilidades de manifestación y diferenciación en el ámbito de lo cultural. Todo análisis sociocultural admite lo popular como una instancia verdaderamente ligada a las raíces y a las funciones creadoras de la personalidad del dominicano.
Así las cosas, la cultura popular se genera en las diversas formas manifestativas de la vida social dominicana en sus diferentes posibilidades, ritmos y actuaciones. Es así como se constituye “lo cultural” como una predominante histórica, lingüística y étnica del pueblo dominicano.
Focos etnoculturales en Santo Domingo
A través de la historia se han registrado diversos focos etnoculturales, partiendo de las manifestaciones que han posibilitado aspectos y materiales en el orden de la sensibilidad histórico-cultural.
Tenemos que el Foco Indígena es el primero en tener manifestaciones en la isla, con una base antropológica y bio-histórica que logró formar representaciones mitológicas, legendarias y cosmológicas que dieron cuenta de su propia mentalidad. Así se puede hablar de una artesanía Taína, pero también de un ritual y de la formación de danzas que acentuaron de una manera u otra la fijación etnocultural del indígena.
Luego, tenemos la injerencia etnocultural blanca acentuada en lo hispánico. Esta se impondrá con superioridad racial, pero además con toda la noción de poder que asegura una imposición desde el orden lingüístico, religioso, militar y económico. Los españoles crearon otras funciones y posibilidades para imponerse como cultura y como política de subyugación. Este foco será históricamente determinante y habrá de permanecer a todo lo largo de la historia dominicana.
Aparecen en los primeros años del siglo XVI. Además el foco etnocualtural negro, que funcionará como ayuda y mano de obra en Santo Domingo, preservándose como raza y como cultura en una dinámica político-económica donde su cultura se verá como rebelde ante la cultura española impuesta. Las representaciones ideológicas del negro se notaron en las rebeliones que se dieron en la isla. Los Manieles colaboraron en este tipo de cultura, de tal manera que el negro creó pequeñas comunidades rebeldes a la política de la Corona.
Se forma también, producto de choque racial, el mulato, siendo su expresión el mulataje, que habrá de integrarse al foco establecido en la isla participará de algunos elementos ideológicos de la cultura dominante. Esto hará posible ua distinción cultural que habrá de romper con el espesor cultural en formación. Lo que crea nuevas reflexiones sobre lo social, así como nuevas incidencias en el orden histórico y etnoculatural.
El nativo será otra categoría sociológica e histórica, que aparecen el orden legal de la isla y que se da como consecuencia del choque entre blancos y negros, ya autorizados en convivencia en Santo Domingo. Este antecedente lo encontramos en el uso de las mujeres negras por parte de los blancos españoles y en la cada vez más acentuada convivencia entre nativos. El nativo se plegó a las instituciones hispánicas y como tal, era un miembro de las mismas, reproduciendo su educación y todo el sistema de relaciones impuestas.
Estos focos etnoculturales y socioculturales expresan la diversidad de manifestaciones culturales e históricas que coincidieron en la isla de Santo Domingo. De ahí que exista una cultura que, sin embargo, se funda en la diversidad e históricamente acepta los focos señalados.
Revela este tipo de conocimiento diacrónico diversos tipos comunitarios con representaciones ideológicas que van a tener cierta definición en las llamadas Devastaciones de Osorio, cuando habría de nacer un conato de formación de la Nación Dominicana a través de lo propiamente dominicano.
Problemas y aspectos de la cultura colonial
Un elemento muy importante en el desarrollo de la cultura lo constituye la lengua como fenómeno de comunicación y de intercalación entre los sujetos. Para educar y para formar, la lengua fue un vehículo de asimilación de instancias sociales. La pedagogía religiosa y formativa del indígena, del negro y del nativo necesitó de un programa de conocimientos lingüísticos ligados también a la visión religiosa de la enseñanza.
Esto hizo posible una configuración más ligada a la comunicación y la enseñanza en la isla, de tal manera que intelectuales como fray Pedro de Córdoba, Fray Ramón Pané y el Padre de Las casas, entre otros, estuvieron el fenómeno lingüístico y religioso de los Taínos, siendo así que el sentimiento de humanidad estuvo siempre cercano al sentimiento de cultura de las etnias que incidieron en la formación de la cultura colonial.
Otro aspecto importante en el desarrollo cultural fue la fundación de la ciudad, donde encontramos varias ideas y polémicas entre las cuales podemos destacar la Polémica o Pleito Tapia-Ovando. Esta polémica se produjo a partir del cambio que hace Ovando en la ciudad, trasladándola a la parte derecha o parte occidental del río Ozama.
La distribución de calles, casas y callejones hace que la ciudad se reconozca por los diversos puntos y las diversas dimensiones espaciales; también empiezan a crearse las edificaciones religiosas que agregarían un aspecto0 y un ingrediente religioso al ambiente colonial de Santo Domingo.
Podemos decir, que además, existe una relación entre el marco urbano y el marco religioso, de tal manera que lengua, cultura, ciudad y religiosidad se imponen como tipos que fomentan el desarrollo de lo cultural.
Otro aspecto que merece tomarse en consideración es la entrada al país de biblias, libros catequéticos y libros de leyes. Estos últimos servirían de modelos para otras elaboraciones posteriores, las biblias servirían para estimular o producir un ambiente y un conocimiento religioso.
Es importante destacar que intelectuales como Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Antón de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, y otros, escribieron textos importantes que documentan elementos lingüísticos, religiosos y naturales de la isla; estos elementos servirán de base para una posterior explicación de la cultura dominicana en la época post-colonial.
Oralidad cultural dominicana
La tradición de lo popular en la cultura dominicana se puede apreciar por el conjunto de manifestaciones que surgen de las raíces y de los modos diversos del lenguaje que se reconocen en las diversas formas de la cultura y además, en las diferentes estructuras antropológicas de la sociedad.
Lo popular se define por el lenguaje y sus formas representativas, pero también por los procesos colectivos que involucran al hombre y a la historicidad de las raíces sociales. Lo popular nos e opone a lo culto; sino que, más bien se conserva en la manifestación típica de lo culto.
La tradición popular de la República dominicana se reconoce en los orígenes del pueblo dominicano, pues bajo la influencia hispánica y africana podemos observar manifestaciones profanas, legendarias y míticas en el orden mismo de lo popular.
Todo esto hace que se construya un concepto de lo popular que atestiguan formas tradicionales que constituyen el concepto de “Oralidad Cultural”. El concepto de oralidad cultural se ramifica en lo lingüístico, en lo religioso, en lo histórico y en lo testimonial, para dar cuenta de los elementos producidos por los llamados hechos epocales.
En los límites de la oralidad encontramos las formas folklóricas y los atributos que configuran las diversas vertientes de lo tradicional, en tanto que conjunto de elementos participativos de una cultura que se establece en las raíces internas de lo popular.
El proceso que se basa en la comprensión de la Oralidad se enriquece mediante los elementos que perfilan lo popular como elemento decisivo de la cultura. Esto hace que surja una variedad típica en la lengua, la religiosidad y la tradición de la cultura, siendo así que el marco de comunicación atestigua los diferentes momentos que cobran significación en la dinámica de los ideales de la cultura.
Así las cosas, las formas folklóricas se conjuntan en un nuevo esfuerzo por transformarla realidad sociocultural y sociopolítica en el contexto de las llamadas representaciones colectivas y en formas como el carnaval, la fiesta, el baile, la poesía y otras manifestaciones que sirven como requisito para constituir el concepto de oralidad Cultural.
Lo popular no existe como inferior a lo culto, más bien, lo popular existe como la dinámica de lo culto, esto es, aquel proceso que perfila lo histórico y lo social como requisito de manifestación. Lo popular existe en lo culto y lo culto existe en lo popular, produciéndose, de esta manera, una dialéctica de la oralidad que aglutina sus elementos específicos.
Toda dialéctica de la oralidad cultural se funda en el reconocimiento de los códigos o sistemas establecidos lo que en el caso dominicano permite atestiguar formas y fórmulas que surgen de las raíces mismas del pueblo dominicano.
El proceso va transformando sus funciones y las va adecuando a una concepción del sujeto y de la cultura en sus diferentes dinámicas. Esto implica un doble reconocimiento: por un lado el reconocimiento de las estructuras mentales y por otro lado, el reconocimiento de los lenguajes que afirman al sujeto en la dinámica sociocultural.
Memoria histórico-cultural
La memoria histórico-cultural es aquel orden de permanencia y recepción, que guarda las raíces y los aspectos principales que tienen su significación en la formación cultural. La memoria histórico-cultural es también el espacio, la permanencia de los signos, de las estructuras bio-culturales que tienen su determinanción en los registros de la historia y la cultura. Cran parte de estos signos permanecen igual o se transforman, dependiendo de su uso y de las adopciones del sujeto cultural.
La memoria histórico-cultural, al mismo tiempo que es receptáculo de fórmulas, tiene la función de difundir y atribuir significaciones a los signos culturales en una comunidad. En el caso dominicano, la memoria histórico-cultural conserva los signos principales de la religiosidad popular, la música, el baile, la poesía, el carnaval y otras manifestaciones que tienen asidero en el movimiento de lo histórico. La memoria histórico-cultural es un concepto socio-dinámico, esto es, ligado al movimiento de las formas culturales y a la relación intercomunicativa donde lo lingüístico tiene su función social transformada.
Cultura material
Está constituida por los restos arqueológicos, antropológicos, económicos y paleontológicos, tanto de la pre-historia como de la protohistoria y en el marco del espíritu taíno. La cultura material está testimoniada, además, por lo que originalmente ha quedado y, además, por lo que se ha producido a partir del sincretismo cultural. El elemento geográfico, topográfico, racial y paleoarqueológico remite dos etapas de formación del material que tienen su resonancia en el orbe de la cultura de la isla de Santo Domingo. Siendo el aspecto botánico y zoográfico, así como el alimenticio, de gran importancia para los primitivos pobladores de la isla.
Se puede advertir, que la cultura material no se puede estudiar sin la economía natural creada por los primeros habitantes de la isla, ya que los mismos se debían a la relación naturaleza-cultura, impuesta por ambos medios.
Desde el punto de vista histórico, la cultura material estuvo fundamentada en la vida misma de los primeros habitantes y en los usos que los mismos le dieron a los bienes materiales (productos materiales, artesanías, siembra y cosecha).
Con la llegada de otros grupos culturales, como fueron el africano y el hispánico, se constituyeron otras formas de vida y de convivencia, pero se trajeron, además a la isla otras especies zoológicas y botánicas que, junto a la producción minera, constituyeron formas de riqueza para los grupos dominantes en la isla. Se fue creando así una economía minera producto de las excavaciones y la búsqueda de metales y minerales; una economía agraria producto de la siembra, cosecha e intercambio de nuevas especies y más tarde una economía azucarera producto de la producción e inversión de la caña de azúcar en la isla.
Poco a poco se fue creando un pequeño mercado de productos que, como el tabaco y el azúcar, ejercieron su influencia en el consumo y en la economía que poco a poco iba dejando su fórmula natural para convertirse en una economía de inversión, anuencias y distribución.
La cultura de bienes materiales estuvo cerca de la cultura de bienes espirituales; sin embargo, esta última tiene su explicación, en el fenómeno de intercambios culturales y luego institucionales.
Las diversas relaciones de producción, así como los intercambios de productos hicieron viable las correspondencias, entre productores y consumidores, de la manera que se dio en la isla un fenómeno de intercambio emergente en la actividad negrera impulsada por españoles que mantuvieron su hegemonía por mucho tiempo, siendo así que el esclavismo y el vasallaje fueron las dos formas de explotación y opresión mantenidas por la autoridad hispánica en la isla.
Muchas fueron las rebeliones auspiciadas por negros y causadas por españoles a raíz de la esclavitud económica y de los desaciertos de las autoridades de la isla; pues la mano de obra negra era la cotizada como la más importante y barata, de tal suerte que el trabajo negrero no se beneficiaba de ningún código de trabajo no de leyes que pudieran ampararles en las relaciones de trabajo.
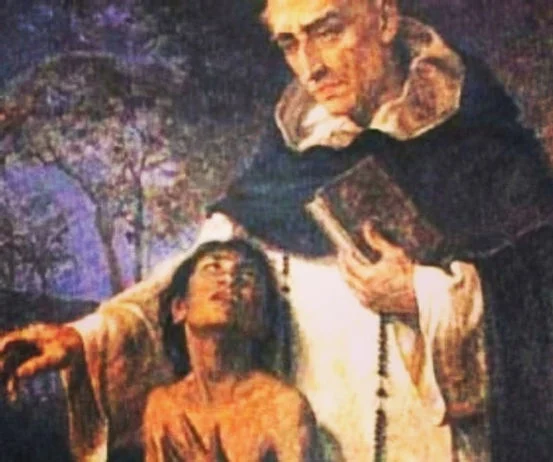
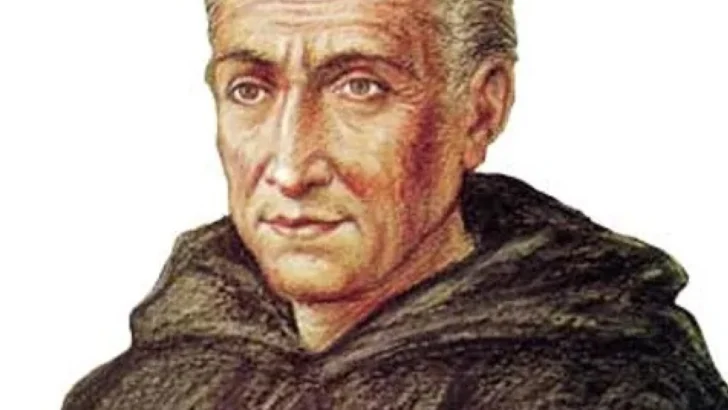
Compartir esta nota