En 2024, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus investigaciones teóricas y empíricas sobre los factores que explican la prosperidad y la desigualdad entre las naciones. Los galardonados sostienen que las instituciones, a través de incentivos, restricciones, pesos y contrapesos, allanan el camino hacia la prosperidad de una nación.
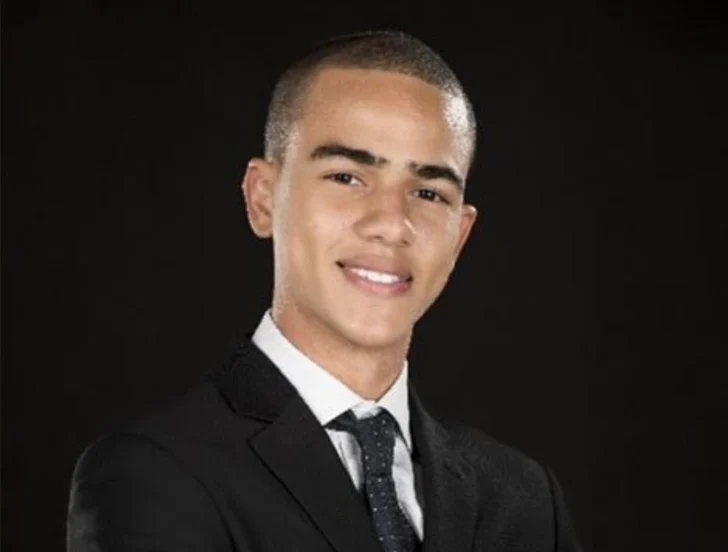
Mucho antes, el profesor Douglas North, Premio Nobel de Economía en 1993, había definido las instituciones como “las restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales” (North, 1993). Además, explicó cómo estas moldean el cambio económico, determinando el crecimiento, el declive o el estancamiento.
En su libro, ¿Por qué fracasan los países? (2012) Acemoğlu y Robinson establecen dos tipos de instituciones: inclusivas y extractivas. Las primeras son aquellas donde el poder político y económico está centralizado y es pluralista, es decir, el poder se distribuye entre una amplia base de ciudadanos, fomentando la competencia, el Estado de Derecho y las libertades. Por otro lado, las instituciones extractivas son definidas como aquellas que no cumplen las condiciones de pluralidad y centralización. Por tanto, el poder político y económico queda concentrado en un grupo muy reducido de individuos dentro de una sociedad. Estos terminan por absorber gran parte de la riqueza a costa de la mayoría de la población y limitan la competencia, la educación y la innovación para mantenerse en el poder.
Este marco analítico, conocido como neoinstitucionalismo, explica las posibles causas de las desigualdades que vemos hoy en día entre Haití y República Dominicana (RD). A pesar de compartir la misma isla y tener historias coloniales comunes, RD figura como la séptima economía más grande de América Latina, la segunda con mayor crecimiento y posee una democracia fuerte y estable desde hace más de 30 años. Por su parte, Haití se encuentra sumergido en una crisis política y de violencia, que lo posiciona como el país más pobre de todo el hemisferio.
La situación de Haití es la demostración del efecto que tienen instituciones extractivas sobre el bienestar de una nación. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2024), Haití ocupa el puesto 168 de 180 países. Esto ha provocado que ciertos acuerdos que buscaban incentivar el desarrollo económico y mejorar los poderes estatales como el “Programa de Emergencia de Reactivación Económica”, firmado en 1995 entre Haití y el Fondo Monetario Internacional, o el proyecto de “Oportunidades Hemisféricas Haitianas a través del Fomento de la Asociación” promulgado en 2003 por el Congreso de Estados Unidos, no hayan obtenido los resultados deseados sobre el bienestar general de la nación, ya que terminaban por favorecer a un grupo reducido de comerciantes, empresarios y políticos.
La inestabilidad política ha definido la historia de Haití. Desde su independencia en 1804, el país ha vivido crisis constantes, golpes de Estado, magnicidios e intervenciones internacionales. A la fecha de redacción de este artículo, el país no ha establecido un nuevo mandatario tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, dejando el territorio a merced de bandas criminales. Por tanto, no se cumple el principio de centralización estatal necesario para la existencia de instituciones inclusivas. Una Condición necesaria para el desarrollo económico y social.
Al igual que Haití, RD vivió circunstancias políticas similares en su primer siglo de independencia. Tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, el país celebró sus primeras elecciones democráticas en 1962 Desde entonces, aunque con ciertos altibajos, los gobernantes de la nación son elegidos bajo un sistema elecciones pluralista. Incluso la última crisis política registrada en 1994, se resolvió sin necesidad de recurrir a la violencia, dando paso a una nueva época de democracia ininterrumpida en el país.
Estos avances fueron correspondidos con la mejora en los indicadores macroeconómicos y de igualdad de la nación. El PIB per cápita en 2024 fue 8 veces mayor al de 1991. De igual forma, según datos del Banco Mundial, la desigualdad de ingresos, medida por el índice de Gini, se ha reducido un 27.5% en el período 1992-2022 e industrias como el turismo atraviesan su mejor momento de la historia. No obstante, nuestro aún país tiene mucho camino que recorrer en materia institucional y los índices de desigualdad social en RD aún presentan valores considerables. Aún queda mucho por mejorar en materia institucional y desigualdad social en RD, pero en comparación con Haití y otros países de la región, los avances son evidentes.
El caso de la isla La Española ejemplifica cómo las instituciones facilitan el desarrollo de las naciones. En vista de esto, no debe sorprender que en 2024 el PIB per cápita de RD supere 6 veces el de Haití. Esto subraya la dirección que deben tomar nuestras instituciones en el futuro y el deber ciudadano de proteger y mejorar la inclusividad de las instituciones en el país.
Compartir esta nota