En las décadas de los ochenta y los noventa del siglo pasado, Virgilio Díaz Grullón era un cuentista bastante leído en la universidad, o al menos en las que tuve oportunidad de estudiar. Cuentos como “El pequeño culpable”, “El corcho sobre el río”, “La puntualidad del señor Martínez”, “Matar un ratón” con frecuencia eran asignados por los profesores para la realización de trabajos en las asignaturas de Lengua Española y Literatura.
También recuerdo haber visto en libros de texto de la educación preuniversitaria algunos de sus relatos, como “Matum”, “Crónica policial” y “La enemiga”. Por supuesto, eran otros tiempos, cuando aún el área de Lengua y Literatura no se había empobrecido tanto en el currículo de nuestra educación pública. Porque luego de las últimas reformas del currículo, el español “funcional” que se enseña hoy en las aulas de la educación preuniversitaria, con receticas de cocina y otras minucias de tipo instructivo, vaciado de gramática y de contenidos literarios, ha dejado sin sustancia la enseñanza de la lengua materna. Pero ese es un tema para otro escrito.
No sé si aún se sigue leyendo a Virgilio Díaz Grullón; no obstante, siento que en las últimas décadas ha pasado a ser un autor poco menos que olvidado. Y utilizo el verbo sentir porque se trata de una percepción y no de un dato objetivo, pero en las librerías (bueno, apenas nos queda un puñado de librerías en el país “moderno” en que nos hemos ido convirtiendo) no se ven sus libros, como se veían en aquellos años.
Virgilio Díaz Grullón es uno de nuestros cuentistas más importantes del siglo XX. Con él se produce el paso de la narrativa rural a la urbana. Juan Bosch lo señala en el prólogo del libro De niños hombres y fantasmas, de Díaz Grullón, cuya primera edición corresponde al año 1981. En ese texto introductorio, Bosch escribe: “Este libro tiene para mí una singularidad en la historia de la literatura dominicana, y es su característica de literatura urbana”. Y más adelante agrega: “Yo mantengo el criterio, leyendo este libro, de que Virgilio Díaz Grullón inicia la literatura urbana en la literatura dominicana”. Otro aspecto que destaca el autor de La Mañosa en su prefación es la veta psicológica de la cuentística de Díaz Grullón: “quiero llamar la atención de ustedes hacia una facultad que como cuentista tiene Virgilio Díaz Grullón: la de describir complejidades psicológicas con una cantidad sorprendentemente escasa de palabras” (todas las citas de Bosch, corresponden al citado prólogo del también citado libro de Díaz Grullón, reeditado en 1990).

La temática psicológica la encontramos en una gran cantidad de cuentos. En “Más allá del espejo” asistimos a la obsesión de un hombre con un espejo, fijación que genera en él, o simplemente revela, un trastorno mental de profundas repercusiones. En “El pequeño culpable” nos adentramos en la inocente psicología infantil: un niño de cuatro años que se siente curioso porque nunca le celebran su cumpleaños y porque ese día las personas adultas se reúnen en su casa, sin que él logre comprender la actitud seria y sombría de los parientes y los visitantes, y por qué la nana siempre lo lleva al patio hasta que aquellos se retiran. En “La enemiga” se presenta una historia infantil, en la que se proyecta el germen de un posible rasgo dominante de la futura personalidad: el instinto criminal. Recomendaría la lectura de este libro a estudiantes de la carrera de Psicología. En sus múltiples tramas encontrarán una diversidad de personajes cuyo accionar devela fuertes desequilibrios emocionales.
Virgilio Díaz Grullón conoció y aplicó diversas técnicas narrativas propias de la renovación formal alcanzada en el siglo pasado. Pasemos a observar algunos de estos procedimientos técnicos empleados por nuestro autor, y los cuentos en los que pueden evidenciarse.
Multiperspectivismo o perspectiva múltiple. El caso de “Crónica policial”
El multiperspectivismo o enfoque narrativo múltiple es, en palabras de Silvia Adela Kohan: “La visión del mismo hecho, o del mismo personaje, desde diferentes perspectivas, no siempre coincidentes, a menudo divergentes” (Kohan, 2000).
“Crónica policial” relata la muerte violenta de un hombre y las peripecias de un reportero para obtener informaciones pertinentes que permitan armar un reportaje. Enviado por un periódico, junto a un fotógrafo que se encargará del aspecto iconográfico de la noticia, ambos se dirigen al escenario de la tragedia. Al llegar allí, el reportero gráfico empieza a tomar fotos, mientras su compañero indaga en torno a las circunstancias en que se produjo la muerte. Entrevista sucesivamente a la hermana del muerto, a la esposa, a la suegra y al ayudante del fiscal, que se encontraba allí realizando las pesquisas correspondientes. Sin embargo, el periodista no logra sacar ninguna información válida, debido a que cada uno da una versión distinta y contradictoria de las que ofrecen los demás informantes, en algunos casos, atribuyéndose unos a otros la responsabilidad de lo que para unos es un homicidio y para otros un suicidio. Y, por si no bastara lo anterior, el propio compañero del periodista, el reportero gráfico, cuando finalmente se reúnen para regresar a la redacción del diario, da su propia versión, que involucra a un culpable distinto a los hasta entonces señalados. Un complejo rompecabezas que ocasiona la alteración del estado de ánimo del redactor del periódico.
Este es un cuento perfecto para ejemplificar la estrategia de la perspectiva múltiple, que ha sido usada profusamente por los narradores del pasado siglo y del actual. Conviene aclarar que este procedimiento no es reciente; ya lo utilizó Cervantes en el Siglo de Oro, en su novela Don Quijote de la Mancha.
Recordemos que en su juego ficcional Cervantes atribuyó la autoría de su novela a un autor arábigo: Cide Hamete Benengeli; y que al finalizar los primeros ocho capítulos aparece un lector que, inconforme por la forma brusca en que se interrumpe el octavo capítulo, empieza a buscar la continuación; y tras una intensa búsqueda la encuentra en un lugar de la ciudad de Toledo, donde un chico se presentó a vender documentos usados. Esa parte de la novela corre por cuenta de un lector, que al pasar a contar sus peripecias en la búsqueda y compra del manuscrito que da continuación a la novela, se convierte automáticamente en narrador. Adquirido el documento donde se encontraba la continuación de la novela, se da cuenta de que no está traducida al español y estimulado por su propio interés lector decide contratar a un traductor morisco (un morisco aljamiado) para que la vertiese al español.
Como consecuencia de la interpolación de varios narradores y traductores, se producen contradicciones entre ellos. Esto, sobre todo, se evidencia cuando los demás narradores/traductores manifiestan dudas y prejuicios respecto al narrador-autor de la historia original, el señor Benengeli, llegando a afirmar que este “historiador” no es fiable, por ser de procedencia árabe, pues estos, afirman, son muy inclinados a la mentira.
Al recurrir a la perspectiva múltiple o multiperspectivismo, el autor, deliberadamente, renuncia a la precisión para ofrecer un relato cargado de ambigüedades, alejado de toda precisión objetiva. Es lo que ocurre en el Quijote y también en “Crónica policial”; en éste, la trama se presenta difusa. Hay un muerto, pero no se sabe con certeza lo que ocurrió y, en caso de que se tratara de un homicidio, quién o quiénes estaban vinculados; o, si había sido un suicidio, como también se afirmaba, en qué circunstancias se produjo. En “Crónica policial”, Díaz Grullón hace un uso magistral de la perspectiva múltiple.
Estilo indirecto libre y monólogo interior en “Matar un ratón”
Otro cuento importante, tanto por lo que cuenta como por la forma en que se articula el relato, es “Matar un ratón”. Aquí se cuentan dos historias al mismo tiempo, fuertemente imbricadas entre sí. No resulta difícil determinar cuál es la trama principal y cuál la subtrama. Si nos dejáramos guiar por el título, la historia principal sería la de un niño que propina una pedrada a un ratón y luego padece un sentimiento de culpa que lo lleva a preguntar a su padre si es pecado matar a un ratón. La otra trama presenta un drama familiar protagonizado por una pareja (los padres del niño) en el que la esposa, dominante, pide al marido –débil, falto de carácter– que eche a su madre (la madre de él) de la casa. Será misión del lector determinar cuál de las dos historias tiene un mayor peso en el sentido global del texto, así como verificar la relación que hay entre una y otra.
Sin embargo, la doble trama no es lo único novedoso en “Matar un ratón”; en él encontramos otros procedimientos narrativos interesantes. Uno de ellos es el uso del estilo indirecto libre (EIL). Transcribo aquí la definición de esta técnica que aporta el catedrático y teórico español José María Pozuelo Yvancos (1989):
“Llamaremos E. I. L. a la técnica narrativa que consiste en transcribir los contenidos de una conciencia (pensamientos, percepciones, palabras pensadas o dichas) de tal modo que se produzca una confluencia entre el punto de vista del narrador y el del personaje; y que esa confluencia se manifieste en la superficie del texto, en la superposición de dos situaciones de enunciación, la del narrador y la del personaje: superposición de las referencias deícticas del narrador (tiempo pasado, tercera persona) y las del personaje (imperfecto o condicional, adverbios de lugar y de tiempo coexistentes en el «presente» de su conciencia). Se trata, pues, de la reproducción del discurso imaginario de una conciencia en su propio tiempo y espacio”.
Veamos un fragmento de “Matar un ratón” donde se manifiesta el EIL:
– ¡Qué muchacho éste! –, murmuró… Ahora le sería difícil conciliar otra vez el sueño. Y el médico le había advertido que necesitaba dormir mucho y no preocuparse demasiado. Se lo había dicho en aquella forma especial que tenía de hablarle: con suavidad, pero con firmeza… Le gustaba mucho aquel doctor. Le complacía verle sentado a su lado, con el maletín lleno de instrumentos extraños abierto junto a él, y oírle hablar mientras manipulaba la jeringuilla, el termómetro o el aparato aquél de medir la presión arterial… Era sin duda una persona que inspiraba confianza; y ella se la tuvo desde el primer momento… (Díaz Grullón, 1990).
También hay monólogo interior en “Matar un ratón”. El monólogo interior es un discurso de un personaje dirigido hacia sí mismo. Dujardin define el “monólogo interior” como un artificio para “introducir directamente al lector en la vida interior del personaje, sin intervención alguna por parte del autor por vía de explicación o comentario…” y como “expresión de los pensamientos más íntimos, los que están más cerca de lo inconsciente…” (Citado por Wellek y Warren, 1985). Por su parte, Paula Arenas, 2006), al ocuparse de dicha técnica explica: “En ese monólogo no se sigue un orden lineal, sino todo lo contrario, los pensamientos surgen y se va estableciendo una suerte de diálogo, y esto, como bien sabrá el lector, sucede en completo desorden”. Hay una gran semejanza entre el monólogo interior y el EIL, pero hay una diferencia básica: el EIL se desarrolla con un narrador en tercera persona, mientras que el monólogo interior se produce en primera persona. También puede presentarse mediante el recurso del desdoblamiento, en el que el yo del narrador se dirige a un tú que es él mismo.
Observemos un extracto de “Matar un ratón” donde se evidencia el monólogo interior:
Su boca abriéndose y cerrándose… Cada vez más aprisa… Más aprisa… Más… ¿Desde cuándo vienes soportando esto? ¿Desde el día en que te casaste?… No. Desde antes aún… ¿Recuerdas las felicitaciones de tus amigos el día de la boda?: “Congratulaciones. Te casas con una mujer de carácter” … “Ella siempre ha logrado lo que se ha propuesto. Será de gran ayuda para ti” … “Magnífica elección; llegarás muy lejos casado con una mujer así”… Claro que has llegado lejos. Mucho más lejos de lo que jamás soñaste; pero no en la dirección que suponían ellos. No hacia arriba, sino hacia abajo… Comenzaste a descender lentamente al principio, sin que apenas te dieses cuenta de lo que sucedía… (Díaz Grullón, 1990).
Aparte de los recursos citados, hay otras estrategias narrativas importantes en “Matar un ratón”, como el empleo constante de la analepsis para conectar situaciones presentes con sus antecedentes. Estas analepsis se producen mediante evocaciones de los personajes (la madre anciana y su hijo). Los saltos temporales incluidos en este cuento no adquieren fisonomía propia, sino que se intercalan en el pensamiento de los personajes a través de los recursos del EIL y del monólogo interior o flujo de conciencia.
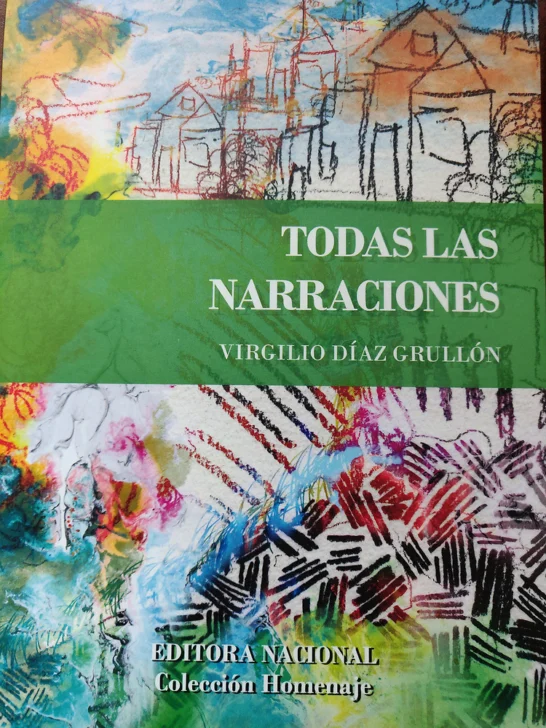
Los juegos temporales en Caín
Este cuento relata el reencuentro de dos compañeros de colegio, muchos años después de haber concluido la secundaria y haberse graduado en la universidad. El cuento presenta un inicio in medias res, pero la técnica de la analepsis, empleada hábilmente por el narrador, permite al lector conocer el tiempo previo de esa relación de amistad. No se darán aquí detalles de los hechos que forman la trama, sino los procedimientos narrativos.
El hecho de haberse iniciado la historia en su pleno desarrollo, deja un amplio margen de opacidad en el relato; esa zona oscura sólo se aclara cuando el narrador rompe la linealidad para ir insertando retazos de la historia correspondientes a los años anteriores. Es entonces cuando nos enteramos de la circunstancia que produjo el quiebre de la relación afectiva entre ambos personajes, el disgusto inicial, especie de pre-conflicto, que permite comprender, aunque jamás justificar, la actitud cruel del exitoso Vicente frente al fracasado Leonardo.
Se trata de un juego contrapuntístico, en el que se intercalan los recuerdos de adolescencia en la conciencia de Vicente, mientras se cuentan los pormenores de la visita de su excompañero de clases, incluso, cuando ambos interactúan, frente a frente. El relato constituye un excelente referente del manejo adecuado de los planos temporales y, en general, de los aspectos técnicos del relato contemporáneo, idóneamente incorporados por Díaz Grullón.
El uso de la focalización en “El pequeño culpable”
Anteriormente mencionamos este cuento y explicamos brevísimamente de qué trata, así que nos ocuparemos aquí exclusivamente de la técnica empleada. En este texto lo sobresaliente es el manejo de la focalización o punto de vista. Ésta se refiere a “la manera en que la historia es percibida por el narrador” (Pozuelo Ivancos, 1994). Es la mirada desde la cual se nos presentan los diferentes acontecimientos que se tejen en un relato. En “El pequeño culpable”, su autor ha optado por una focalización interna, según la clasificación de la narratología de Gerard Genette. Pozuelo Yvancos (1994) la define de este modo: “La focalización interna es aquélla en que el foco de emisión se sitúa en el interior de la historia, suele tomar la forma de focalizador-personaje, bien coincidiendo con el protagonista como en el Lazarillo, bien fluctuando en variables focos perspectivistas como en las novelas epistolares del siglo XVIII”.
En este caso, el narrador-personaje es el niño, al que remite el título: es el pequeño culpable de una situación familiar que el lector curioso seguramente no pasará por alto, sino que se dirigirá directamente al cuento (aparece en Internet) en cuanto termine de leer el presente ensayo para comprobar por sí mismo lo que aquí se trata de manera muy somera.
La visión del niño-personaje se caracteriza por la ingenuidad, la curiosidad y una creciente ansiedad por despejar interrogantes relacionados con su vida y su entorno familiar. Es por él que nos enteramos de ciertos hechos, que él no alcanza a comprender, pero que el lector, aunque se trata de datos apenas esbozados en la conciencia o el discurso infantil, puede reconstruir y así comprender determinadas actitudes y circunstancias. Aquí debería cumplirse lo que los expertos, al referirse a la visión interna en la teoría narrativa, definen como “visión con” (Puillon) y en la que, según Todorov, el narrador sólo ve lo que ve el personaje, por lo que solamente sabe lo que éste sabe. Sin embargo, como se trata de un narrador infantil, el lector adulto va mucho más allá de esa visión parcial de los hechos, pues según avanza en el decurso de la lectura va uniendo las piezas hasta lograr armar el rompecabezas.
El lector, compelido a seguir al niño en su limitado razonamiento y en su precario conocimiento de las cosas, experimenta un sentimiento de empatía hacia él. Ese sentimiento es lo que predomina a lo largo del relato.
Aspecto estilístico en los cuentos de Virgilio Díaz Grullón
La escritura de Díaz Grullón se distingue por su lenguaje preciso y sobrio, escaso de adjetivos, y centrado fundamentalmente en las acciones de los personajes. Constituye un entramado de verbos y sustantivos, asistidos por una red de palabras que sirven de mediadoras para formar los diferentes enunciados del discurso narrativo y dialógico. A modo de ejemplo, cito el siguiente párrafo, extraído del cuento “El pozo sin fondo”.
“Trepó otra vez al árbol y colocó la caja en su escondite. Allí arriba, la obsesión del pozo le asaltó con la urgencia de siempre. Deseaba ir en seguida, sin perder un minuto. . . Y allá abajo estaba aquella niña que no quería ensuciarse su vestido nuevo. . . Dudó un instante, pero de inmediato adoptó su decisión” (Díaz Grullón, 1990).
Como puede verse en el ejemplo, los enunciados se destacan por su concisión y la naturalidad del lenguaje. Nada de floritura; por momentos su lenguaje se asemeja al de las crónicas periodísticas. Una prosa ágil, que no se demora en detalles innecesarios y que contribuye a un proceso de lectura dinámico. No está exenta de algún que otro ornamento retórico, pero el autor parece haber apostado por un estilo que prescindiera de todo lo que pudiera parecer superfluo. Veamos otro ejemplo, extraído de “El corcho sobre el río”:
“Entonces comenzaron las cartas. Las traía al hotel uno de los muchachos de la escuela. A veces llegaban tres el mismo día. Él las leía a solas en su habitación con rabia y desprecio que cada vez se hacían más intensos. En las dos semanas que duró la ofensiva epistolar, Luis estuvo a punto de adelantar la ejecución de sus planes, temiendo alguna imprudencia mayor. Pero ella no la cometió” (Díaz Grullón, 1990). Aquí puede verse cómo el autor pasa rápidamente de un enunciado a otro; en poco más de cuatro líneas hay seis oraciones. En consecuencia, el ritmo de lectura que se deriva de una escritura como esta es bastante fluido.
Reevaluación y cierre
He escrito este ensayo luego de un reencuentro con algunos de los cuentos más emblemáticos de Virgilio Díaz Grullón, como parte de mi quehacer académico. Y una vez más me convenzo de la indiscutible calidad literaria de este clásico de nuestras letras. Su estilo escritural depurado, sus técnicas narrativas, acordes a la renovación formal de la literatura de la pasada centuria, y los temas que abordan sus cuentos, que no han perdido vigencia. Es, indudablemente, un narrador insertado en la modernidad, un clásico cuyos libros merecen ser continuamente editados, y leídos por las nuevas generaciones de lectores. Y que sus textos sean objeto de estudio en nuestras universidades.
Al asignar algunos de sus textos para trabajos de análisis literario he comprobado la alta valoración que alcanzan en los estudiantes universitarios cuentos como “El pequeño culpable”, “La enemiga” y “Matar un ratón”, entre otros.
Finalmente, en este ensayo me he limitado a resaltar algunos de sus procedimientos narrativos, pero esto no es más que una incursión ligera por los predios del universo ficcional de Díaz Grullón. Aún falta mucha tela por cortar, a pesar de que muchos estudiosos de nuestra literatura han realizado aportes importantes en torno a su obra: Carlos Curiel, María del Carmen Prosdocimi, Pedro Vergés, José Alcántara Almánzar, José Rafael Lantigua, Soledad Álvarez, entre otros. No obstante, en el aspecto temático, conviene realizar un estudio profundo de la dimensión psicológica de sus textos; indagar en la vertiente realista objetiva, y seguir su evolución hasta desembocar en lo que el mismo autor ha llamado lo real-fantástico. En lo que respecta al manejo de las técnicas narrativas modernas, es una veta que debería explorarse con mayor amplitud. Estas modestas líneas, escritas sin mayores pretensiones, sólo aspiran a avivar el fuego del interés público en ese sentido.
Referencias bibliográficas
Arenas, Paula (2006). Curso de escritura creativa. Madrid: Edimat Libros.
Bosch, Juan (1990). Prólogo a De niños hombres y fantasmas, de Virgilio Díaz Grullón. Santo Domingo: Editora Taller.
Díaz Grullón, Virgilio (1990). De niños hombres y fantasmas. Santo Domingo: Editora Taller.
Díaz Grullón, Virgilio (1983). “Un escritor en busca de sí mismo”. Revista Ciencia y Sociedad, volumen VIII, No. 2, Págs. 121-133. Santo Domingo.
Kohan, Silvia A. (2000). Cómo se escribe una novela. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
Pozuelo Yvancos, José M. (1989). Teoría del lenguaje literario. Madrid: Ediciones Cátedra.
Pozuelo Yvancos, José M. (1994). “Teoría de la narración”, en Villanueva, D. (coordinador). Curso de teoría de la literatura. Madrid: Ediciones Taurus.
Warren, A y Wellek, R. (1985). Teoría literaria. Madrid: Editorial Gredos.
Compartir esta nota