Michel Foucault nos enseñó que el discurso no es un simple instrumento del pensamiento, sino un campo de batalla donde se libran las luchas por el poder y la verdad. Desde Las palabras y las cosas (1966) hasta El orden del discurso (1970), el filósofo francés reveló que “no hay discurso libre de poder” (Foucault, 1970, p. 12). Hoy, cuando la inteligencia artificial produce, selecciona y jerarquiza lo que leemos y decimos, su advertencia resuena con más fuerza que nunca. ¿Quién domina el discurso cuando las máquinas también hablan? ¿Somos aún los autores de nuestras palabras o los emisarios de un poder algorítmico que nos excede?
Foucault entendía el lenguaje como el lugar donde se organiza el saber y se constituye el sujeto. En Las palabras y las cosas, afirma que “en toda época existe una episteme que define las condiciones de posibilidad de todo conocimiento” (Foucault, 1966, p. 168). El lenguaje, así, no refleja la realidad: la fabrica dentro de un régimen histórico de enunciación. En el siglo XXI, esa episteme digital está escrita en datos y códigos, no en tinta. Los modelos de lenguaje y los sistemas de inteligencia artificial reproducen, sin saberlo, los límites y jerarquías de los discursos humanos que los entrenaron. ¿Acaso no se ha convertido la episteme foucaultiana en una red neuronal que selecciona, repite y normaliza lo decible?
En La arqueología del saber (1969), Foucault radicaliza su tesis: “El discurso no es un conjunto de signos que designan cosas, sino una práctica que forma sistemáticamente los objetos de los que habla” (p. 81). Esto implica que el lenguaje no representa verdades, sino que las produce. Los discursos crean objetos, conceptos, realidades y, sobre todo, sujetos. En el contexto actual, la inteligencia artificial participa activamente en esa producción, puesto que, en su condición de herramienta, escribe textos, formula ideas y define tendencias. Si el discurso es práctica de poder, entonces la IA se ha convertido en un nuevo agente discursivo. Pero ¿con qué intenciones? ¿Bajo qué régimen de verdad?
En El orden del discurso, Foucault (1970) advierte que toda sociedad impone mecanismos para controlar lo que puede decirse: exclusiones, reglas, jerarquías, ritos de legitimación. Esos mismos mecanismos operan hoy en los entornos digitales. Los algoritmos de búsqueda, los filtros de contenido y las políticas de moderación cumplen el papel de los antiguos censores. Deciden quién tiene voz y quién es silenciado. La ilusión de libertad en las redes oculta una sofisticada estructura de poder discursivo. No se reprime el habla, se la administra.
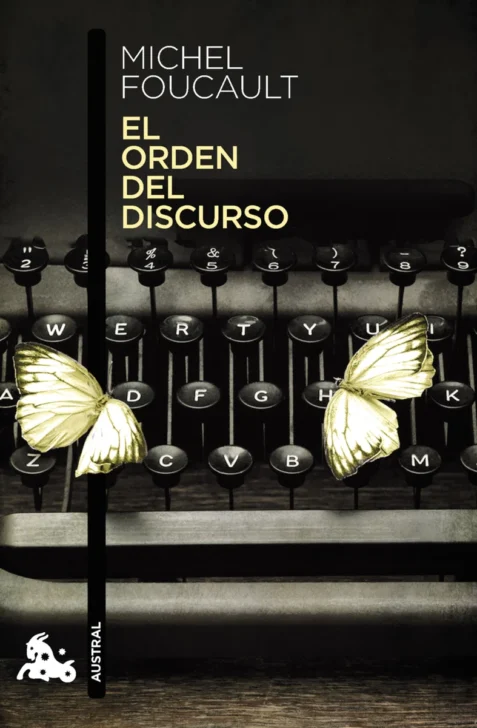
Este poder invisible del discurso digital se relaciona directamente con la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han (2012). El filósofo surcoreano describe cómo el sujeto contemporáneo ya no es oprimido por un poder exterior, sino que se autoexplota en nombre de la libertad. “La sociedad del rendimiento es una sociedad de la autoexplotación” (Han, 2012, p. 21). En la era digital, esa autoexplotación se manifiesta en el lenguaje, ya que el sujeto se ve impulsado a producir textos incesantemente —publicar, opinar, compartir— hasta el agotamiento. Si Foucault analizó cómo el poder disciplinario moldeaba los cuerpos en Vigilar y castigar (1975), Han muestra cómo el poder contemporáneo agota las mentes a través de la hipercomunicación.
Por lo tanto, el lenguaje ha pasado de ser un medio de expresión a ser un dispositivo de rendimiento. Las redes sociales y las inteligencias artificiales amplifican la presión por decir, responder, comentar. Cada palabra se convierte en capital simbólico y en dato explotable. El sujeto digital no es vigilado desde fuera: se vigila a sí mismo a través de su propio discurso. Foucault había advertido que “el poder produce realidad; produce dominios de objetos y rituales de verdad” (Foucault, 1975, p. 227). Hoy, ese poder se ha desplazado a la esfera tecnológica, donde la producción incesante de lenguaje genera tanto verdad como fatiga.
La teoría foucaultiana del lenguaje sigue siendo una herramienta imprescindible para comprender este escenario. Nos recuerda que hablar nunca es un acto inocente, que cada palabra está inserta en una red de fuerzas y que toda práctica discursiva implica una forma de poder. La sociedad del cansancio descrita por Han prolonga esta intuición: el poder ya no reprime el discurso, lo multiplica hasta vaciarlo. Frente a esa saturación, la crítica foucaultiana conserva su valor liberador, pues nos insta a interrogar no solo lo que decimos, sino las condiciones que nos llevan a decirlo.
¿Quién domina el discurso cuando las máquinas también hablan? Tal vez la respuesta foucaultiana sea la más lúcida: quien controla las condiciones de enunciación, controla la verdad. En tiempos de algoritmos que escriben y filtran la palabra humana, la resistencia no consiste en hablar más, sino en pensar lo que decimos y callar estratégicamente cuando el ruido se convierte en poder. Porque, como afirmó Foucault (1970), “no se trata de liberar el discurso, sino de someterlo a crítica” (p. 15).
PARA PROFUNDIZAR:
Foucault, M. (1966). Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI Editores.
Foucault, M. (1969). La arqueología del saber. Siglo XXI Editores.
Foucault, M. (1970). El orden del discurso. Tusquets Editores.
Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder Editorial.
Compartir esta nota