
Contar es una actividad permanente en nuestras vidas. Contamos cómo nos fue en el día, cómo conocimos a alguien, cómo resolvimos tal o cual situación… Todo se convierte en un narración que incluye, por lo regular, una introducción, un nudo y su consecuente desenlace, excepto cuando se trate de un final abierto. Y, por supuesto, siempre se ha de contar con un emisor, y con un receptor que, aunque atraviese por la edad adulta, asumirá la función de la conciencia niña que lleva dentro.
Cuando le decimos a alguien «Te voy a contar…» emitimos la promesa de transmitir un mensaje que suponemos va a resultar del interés de nuestro interlocutor, quien, de seguro, no nos va a dejar libres hasta que cumplamos con lo prometido. Por esa razón, todo cuento ha de satisfacer las expectativas que hemos creado, porque de lo contrario, dejaría el amargo sabor de la decepción.
Cuando un niño acepte y disfrute la narración, sabremos que hemos acertado, porque lo hemos concebido como un receptor y no en condición de un destinatario. Se cumple así el objetivo específico de la literatura infantil de ayudar a los pequeños a encontrar respuestas a sus necesidades y a la resolución de sus conflictos internos, como señala Juan Cervera en su Teoría de la literatura infantil.
Son muy afortunados los niños que desde el vientre de la madre tienen quienes les narren historias, matizadas con canciones, poesías, sonidos, dramatizaciones…, porque escucharlos, los predispone positivamente para el disfrute de la lectura que vendrá posteriormente.
González Ramírez, psicólogo español, nos recuerda que somos más inconsciencia que conciencia, que nuestra vida consciente es simplemente el iceberg de un mundo soterrado, y que la parte consciente emplea el mecanismo de la racionalidad mientras la parte inconsciente se expresa a través de símbolos.
Ambas partes entran en comunicación mediante los llamados estados alterados de conciencia, como el sueño, durante el cual suelen producirse las soluciones a los conflictos que ignora la parte consciente del ser humano.
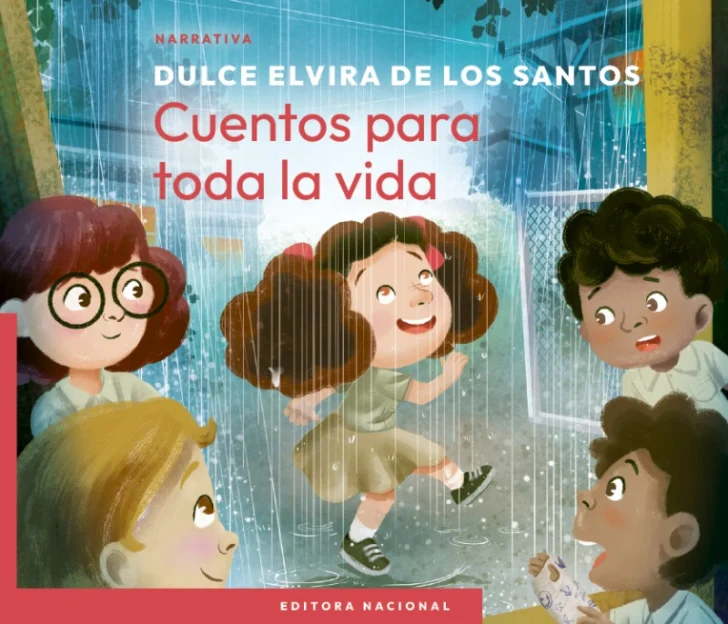
Y es ahí donde entra el mágico poder de la fantasía ──descrita por él como «la zona intermedia, la franja, la tierra de nadie donde se encuentran esos dos mundos»──. Y asegura que «La fantasía salva al niño de sucumbir a ese gran desconocido que es nuestro interior, y por eso debemos facilitarle todo lo que sea imaginativo y fantasioso», y que aunque a esa minúscula parte de nosotros mismos, la parte consciente, debemos la forma actual que tenemos en cuanto seres racionales y civilizados, habremos de tener presente que el lado oscuro está siempre ahí condicionando y presionando toda forma de existencia humana.
Con respecto al lenguaje que se use, Juan Cervera asegura que este deja de ser una organización fijamente referencial, gracias a las interpretaciones poéticas y fantásticas. Y que específicamente en el aspecto poético infantil, el valor informativo pierde terreno ante el reclamo lúdico. Esto se produce porque el niño, pese a que no pueda analizar racionalmente el significado de una palabra o expresión, advierte que hay algo nuevo, desconocido para él que le produce placer, que existe una forma de expresarse que es diferente a la que escucha normalmente.
Estas características ──entre muchas otras más── convierten las narraciones en cuentos para toda la vida, como los que hoy nos complace presentarles, en los cuales se percibe el amor que su autora, Dulce Elvira de los Santos, profesa a la literatura infantil y juvenil. Al disfrutar su divertida narración, advertimos que ella está convencida del valor de la fantasía como mecanismo de simbolización, que permite al niño descargar las tensiones acumuladas por la errónea interpretación de su entorno o por experiencias dolorosas vividas.
Apoyada en las maravillosas ilustraciones de Henry Cid, la autora nos regala estos cuentos:
«La patineta de mamá Gallina», que refleja las bondades del ahorro, por razones de gozo y conciencia:
Por el amor que han demostrado por ella, les voy a dejar esa patineta a mitad de precio.
«El día de los abrazos», que destaca los beneficios de esta forma de manifestación de afecto, siempre que esos abrazos sean consentidos, puros y sinceros:
Pero al pulpito no le cabía en la cabeza que alguien pudiera vivir sin abrazar…
En «El perro que se dejaba acariciar por el viento», se valora la decisión de la vuelta al seno familiar por el llamado urgente de la sangre:
¡Qué sorpresa, Cooper se encontraba junto a una nueva camada de perritos!
«Rojo» describe el prototipo del machista: un león acostumbrado al ejercicio de una omnipotencia que comenzó a derrumbarse cuando tuvo que enfrentar la soledad.
¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Tráeme las sandalias! ¡Búscame agua! ¡Dame mi cena! —rugía a cualquier hora.
«Rosa y Javier» muestra la actitud de unos niños que exigen el derecho a jugar lo que deseen, mientras sus padres se oponen por temor a ser calificados como una familia rara.
¡El niño se comporta como niña, y la niña como niño! —gritó un poco fuera de sí el papá.
En «La puerta de los sueños» se tratan los temas recurrentes de las maravillas pero también de los horrores que es capaz de crear la imaginación: arcoíris, luciérnagas, ovejitas blancas, o seres horrorosos como troles y monstruos de dos cabezas. Es el simbolismo de la vida: luces, y sombras que muchos progenitores pasan inadvertidas en los niños, cuyo efecto el cuento logra transformar.
Dulce Elvira demuestra, con mucho acierto, que para acceder al mundo mágico ──muchas veces simbolizado por el bosque── solo se precisa de un peldañito material, abrir las alas de la imaginación e integrarse a él como propio, mediante una buena dosis de creatividad, para disfrutar las experiencias gratas y aprender la forma de solucionar los conflictos.
Como a Oralí, esta obra nos deja, a través de temas tan diversos como el amor, el milagro de la vida, el valor de la comunicación y otros, la convicción de que tenemos la capacidad de ser luz en la oscuridad, y de que siempre hay esperanza.
¡Enhorabuena, Dulce Elvira!
Compartir esta nota