León Félix Batista (Santo Domingo, 1964) es una de las voces más singulares y versátiles de la poesía contemporánea dominicana. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas de escritura, su obra ha sido reconocida con importantes premios nacionales e internacionales, consolidándolo como un autor de referencia en el ámbito literario latinoamericano. Entre sus poemarios destacan El oscuro semejante (1989), Negro eterno (1997), Burdel Nirvana (2001), Mosaico fluido (2006), Pseudolibro (2008), Un minuto de retraso mental (2014) y Poema con fines de humo (2022), por el cual obtuvo el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez 2021. Su escritura, marcada por la experimentación formal, la intensidad expresiva y la constante reinvención, ha trascendido fronteras con traducciones al inglés, portugués, sueco, alemán, italiano e hindi.
Además de su labor poética, Batista ha desarrollado una destacada trayectoria como gestor cultural. Es Magíster en Gestión de las Industrias Culturales y Creativas, fundador de las editoriales Orbe Novo y Libros de Viento y Borra, director de la Editora Nacional durante más de una década y miembro fundador del Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, el cual dirigió entre 2016 y 2020. Su trabajo editorial, crítico y de traducción ha sido clave para acercar al público hispanohablante a voces poéticas internacionales, al tiempo que ha fortalecido la proyección de la literatura dominicana.
En esta entrevista, León Félix Batista reflexiona sobre la evolución de su voz poética, el panorama literario dominicano, sus proyectos actuales y el papel de la traducción en su oficio creativo, además de compartir consejos a las nuevas generaciones de escritores que enfrentan los retos del presente.
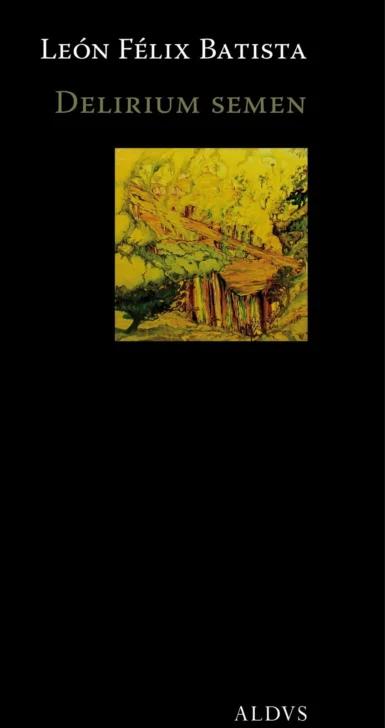
Gerson Adrián Cordero: A lo largo de más de tres décadas de creación poética, su obra ha transitado por diversas etapas, premios y reconocimientos, dejando una huella en la poesía contemporánea dominicana.
¿Cómo describiría la evolución de su voz poética desde sus primeros libros hasta su producción más reciente?
León Félix Batista: Podría describir la evolución de mi voz poética como una línea geométrica (aunque obviaré qué tipo: si horizontal, quebrada, oblicua, sinuosa, etcétera), una sucesión continua marcada por la diversidad de mis lecturas, devenir existencial y mis desplazamientos físicos, geográficos.
Varias etapas demarcan mi escritura. Creo que uno escribe libros-lindes, publicaciones que establecen límites particulares (propios, quiero decir), a partir de las cuales se establece un salto, pero no en su acepción de progresión ni perfeccionamiento, sino en la de variación, transformación, metamorfosis. El primer libro, supongo, representa el “salto” máximo para cualquiera, el punto de no retorno hacia lo inexistente. En mi caso ocurrió en 1989 con El oscuro semejante (bajo la Colección Egro de Poesía, que dirigía José Mármol), cuya atmósfera –ambiente de expresión, bagaje– era bastante cercana a la concepción ochentista del poema. Escribí ese libro en Brooklyn, Nueva York, a donde había emigrado en el verano del 86, y me quedaba equipaje imaginario del origen. No había desempacado por completo mi maleta de metáforas.
Otro momento de quebradura ocurriría con mi segundo libro, Negro eterno (Accésit del Premio de Poesía Casa de Teatro 1996), éste sí ya un libro de asentamiento en el exilio territorial y literario. Después pasó algo extraño: el salto siguiente que di fue doble y cuasi simultáneo, con mi quinto y sexto poemarios –Mosaico fluido (Premio de Poesía Emilio Prud’Homme 2005) y Pseudolibro (Premio de Poesía UCE 2006)–, pues repentinamente sentí el impulso de escribir, paralelamente, poemas de versos cortos y ligeros, por un lado, y al mismo tiempo poesía en densa prosa. Continué por esa bifurcación de lenguaje, por ese comportamiento cuántico dual, hasta el que parece ser el salto último: Poema con fines de humo (Premio Anual de Poesía Salomé Ureña 2021), que, al decir de algunos críticos, es una especie de asentamiento, de residuo depurado después de varios filtros.
G.C.: Además de su labor como poeta, usted ha sido un agente activo en la promoción cultural, desde la dirección de editoriales hasta su participación en festivales internacionales.
¿Cuál es su visión del panorama cultural y literario actual en la República Dominicana, en comparación con otras escenas latinoamericanas?
L.B.: Bueno, pero estamos hablando de dos acciones completamente distanciadas. Es verdad que he fundado editoriales (dos, de hecho), dirigido la Editora Nacional por 12 años (acaso demasiado) y dirigido el Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo. Pero el hecho de haber participado en diversos festivales internacionales de poesía (desde el de Medellín, el más grande de todos, en 2002, a los 37 años) se debe más bien a mi faceta de creador con más o menos reconocimiento extraterritorial. Una cosa es el poeta y otra el gestor cultural, que es propiamente mi profesión: soy Máster en Gestión de las Industrias Culturales y Creativas.
En cuanto a la pregunta en sí, el problema con las visiones panorámicas es que pueden, y suelen, arrojar equívocos. El enfoque tipo “gran angular”, al verlo todo, termina por no ver nada. En literatura, yo prefiero las individualidades. Además, la literatura dominicana no se escribe exclusivamente en la República Dominicana. De hecho, es habitual que nuestros escritores procedan del exilio y de la diáspora (si no, pensemos en Juan Bosch, Pedro Henríquez Ureña, Pedro Mir, Manuel del Cabral).
Y –sin dejar de reconocer que la literatura dominicana siempre ha estado y sigue estando al nivel de cualquier otra en Latinoamérica y la España actual–, el chovinismo literario es un cáliz del que me aparto, y las categorías “mayor que” y “menor que” prefiero reducirlas al ámbito de las matemáticas.
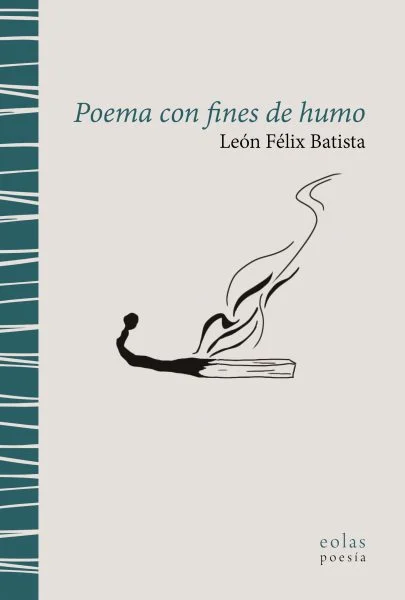
G.C.: Muchos lectores y críticos siguen con interés no solo su obra pasada, sino también sus proyectos futuros, ya sean poéticos, ensayísticos o editoriales.
¿Está trabajando actualmente en algún proyecto literario o editorial que pueda adelantarnos?
L.B.: Yo escribo permanentemente, por lo que suelo llevar y tener varios proyectos en carpeta al mismo tiempo. Soy un poeta 24/7 (aunque, a veces, para mi desgracia, tengo que ir al baño). Trabajo con distintos borradores; ese es mi “método”, aunque parezca justo lo contrario: una ausencia de éste.
En revistas de República Dominicana, México, España, Argentina y Perú han ido apareciendo avances de libros que estoy fraguando hace unos años: un bestiario, uno de aforismos y otros cuyos temas me quiero reservar. Puedo adelantarte, sí, que tengo cinco libros inéditos.
G.C.: Su trabajo como traductor ha sido fundamental para acercar a los lectores hispanohablantes a voces poéticas de gran relevancia internacional.
¿Qué lo impulsa a traducir poesía y qué criterios utiliza al seleccionar a los autores y textos que traduce?
L.B.: El acicate primordial para traducir algún poema es absolutamente íntimo: de pronto siento la necesidad de “escuchar con los ojos” de lector hispano un texto poético cualquiera escrito en otra lengua (específicamente inglés, aunque traduzco también del portugués), y me lanzo a traducirlo –o versionarlo, que suena mejor– por puro gusto. Empecé a hacerlo, lo he dicho en otra parte, durante mis años de universidad en Nueva York. La primera fue Sylvia Plath, para una asignación del Mercy College. Después empecé a elegir poetas que conocería personalmente (John Ashbery, Derek Walcott, Mark Strand), con quienes tuviera contacto epistolar (Clayton Eshleman) o cuyo abordaje de la lengua me resultara subversivo (David Antin, Phillip Lamantia, Lyn Hejinian). Y así se fue expandiendo mi interés de traductor que, dicho sea de paso, escasea entre nosotros.
Lo cierto es que traducir poesía ha sido para mí un acto creativo, casi con el mismo nivel que escribir la mía propia, de manera libérrima. Aunque he aceptado hacerlo por solicitud de alguna que otra revista o editorial, en la base del gesto está el deleite del ejercicio y el reconocimiento de que traducir es también, de algún modo, crear.
G.C.: En un tiempo donde la literatura convive con las redes sociales, el vértigo de lo inmediato y las nuevas plataformas digitales, el oficio del escritor enfrenta nuevos retos.
¿Qué consejo ofrecería a los jóvenes poetas que inician su camino en este contexto tan cambiante?
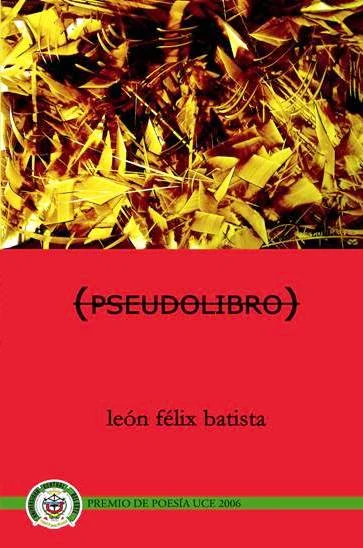
L.B.: Me siento muy tentado a responderte con una expresión de Lêdo Ivo en el programa radial La Maja Desnuda, de Caracas, en 1995: “Yo le recomendaría a un joven poeta no ser un joven poeta”. ¿A qué se refería el poeta brasileño con esta salida ingeniosa? A mi entender, Ivo quería remarcar la negatividad implícita en el calificativo “joven poeta”, sus asechanzas, lo que conlleva en términos de madurez y edad, de segmento de tiempo y de partida de nacimiento como poeta. Hay jóvenes poetas que empiezan a escribir después de los cuarenta. Hay jóvenes poetas tan potentes a los quince años como Rimbaud o como nuestra Neronessa. Lo cierto es que hay que dejar de ser joven poeta lo más pronto posible, pero esa posibilidad no estriba en la juventud: se aloja en la inmersión profunda en el oficio, en el buceo abisal en el lenguaje. Hay que ser un poeta de su tiempo sin dejar de acudir a las fuentes primarias. Hay que saber usar con beneficio los avances de la tecnología y saber beber del códice de una cultura milenaria. Para ser eficazmente un joven poeta, quizás haya que saber nadar en piscinas de agua clorada con fondo azul y en cañadas de aguas negras, y saber guardar la ropa.
“La herramienta más importante para un poeta joven es el basurero”, escribió Wislawa Szymborska. Mi consejo de ex poeta joven a un joven poeta es el siguiente: Nunca dejes que te atrapen con las manos en la musa.
Compartir esta nota