De hablar lento y marcado, Amadeo Julián es un hombre abierto al diálogo. Pero advierte que no es mediático, que no aspira a llamar la atención, pero el haber ganado el Premio Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2025, con el ensayo Economía, circulación monetaria, población y Real Hacienda en Santo Domingo en los siglos XVI, XVII y XVIII, publicado en 2024 por el Archivo General de la Nación, ha significado un acontecimiento literario, con el riesgo de pasar inadvertido, sepultado por los ríos de tinta sobre determinada palmita ganadora en el evento nacional de artes visuales, la agitada vida política, las denuncias de corrupción, la Casa de Alofoke y las novedades promisorias en el cine dominicano.
Le solicitamos una entrevista Nos llamaba la atención su personalidad, la conjunción de disciplinas profesionales y vocaciones en su vida: docencia, escritura, historia, ejercicio del derecho, desde lo privado y como servidor público y la planificación económica. Y quisimos entenderlo…
JRS: ¿Qué tiempo en total le tomó recabar la información para escribir el ensayo Economía, circulación monetaria, población y Real Hacienda en Santo Domingo en los siglos XVI, XVII y XVIII, publicado en 2024 por el Archivo General de la Nación?
AJ: Es difícil calcular el tiempo empleado en una investigación, ya que esta implica, en el caso nuestro, viajes a España, trabajo en archivos españoles, todo en función de las posibilidades económicas, aprovechando alguna beca o invitación a algún curso en una universidad o institución académica, asistir a un seminario o congreso internacional y, paralelamente, usar el tiempo disponible para realizar investigaciones sobre un tema específico o, en general, revisar y fotocopiar o microfilmar y, en fin, copiar a lápiz documentos para otros temas de historia de Santo Domingo que van apareciendo, y después de regresar al país, comenzar a organizar todo el material recabado, lo que implica transcribir la parte de la documentación, que se encuentra en fotocopias, o en microfilm, o en notas manuscritas, en fichas, y después de organizar todo ese material, redactar el plan, con sus diferentes epígrafes o subtítulos, y finalmente desarrollar los estudios y ensayos propuestos.
A veces la redacción se hace con documentación que uno ha ido organizando durante varios años. En el caso del libro de referencia, la redacción debió llevar varios años, pero su terminación la realicé en unos tres o cuatro, medidos desde la primera versión hasta la que sometí al AGN, culminando con la edición uno o dos años después.
JRS: ¿Cuáles archivos del exterior visitó para compilar los datos de su libro ganador?
AJ: De acuerdo con las fuentes documentales, que figuran en cada uno de los capítulos, citadas al pie, y los legajos de los cuales se extrajo esa documentación, que figuran al final de cada capítulo, proceden, principalmente, del Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional de Madrid y Biblioteca Nacional de España.
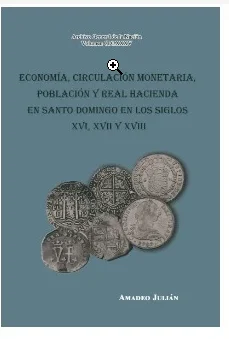
JRS: ¿Por qué el abogado, historiador y con estudios en planificación económica, se inclina por la historia económica y no por otra área? ¿No es un tanto estéril o aburrido, o cuesta arriba eso de la “historia económica”? ¿No es más difícil conseguir la información?
AJ: Ese concepto de la historia económica es muy superficial, y lo hace depender de las satisfacciones o del estado de ánimo del sujeto que se dedica a la historia económica, por lo cual es eminentemente subjetivo y, por lo tanto, diametralmente opuesto a la práctica y ejercicio que pueda tener cualquiera que se dedique al estudio de la historia económica. Si hay una disciplina científica con capacidad para dar respuesta a los problemas fundamentales de la realidad social, explicando sus causas y proponiendo las soluciones procedentes, es la historia económica.
Si partimos de que la historia es la ciencia social más rica en determinaciones y, según algunos grandes científicos sociales, la única ciencia social, la historia económica se beneficia de las teorías y metodologías de la ciencia histórica, al tiempo que también aprovecha las de la ciencia económica, la posibilidad de medir y calcular los problemas económicos y proponer objetivamente sus soluciones mediante proyectos basados en una teoría y metodología científica.
Entre 1994 y 1996 trabajé en varios temas que dieron como resultado el libro Bancos, ingenios y esclavos, premiado hace precisamente 27 años con este mismo galardón de la Fundación Eduardo León Jimenes. Además, he publicado en muchas páginas de revistas académicas artículos y ensayos sobre diferentes temas. Mi libro Bancos, ingenios y esclavos en la época colonial debe su título, principalmente, uno de los trabajos o ensayos incluidos que trata del Ingenio de Boca de Nigua y la rebelión de sus esclavos en el 1796.
En el año de 1976, con motivo del bicentenario de la rebelión de los esclavos de ese ingenio, redacté ese ensayo y ofrecí una conferencia en el lugar en que se encuentran las ruinas de ese ingenio, con lo cual la Academia Dominicana de la Historia celebró ese acontecimiento. En 1997 se publicó el libro, que incluía algunos ensayos de temas diversos, con los cuales había participado y ganado el premio nacional de Historia en 1996.
Mi inclinación por la historia económica tiene que ver, posiblemente, con que, desde 1966, antes de graduarme de abogado, trabajé en la Oficina Nacional de Planificación, y después de haber hecho un curso de planificación, en 1967, en el cual participaron profesores extranjeros, procedentes del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), con asiento en Santiago de Chile, fui escogido para ir a Chile a estudiar becado en el Instituto de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde cursé Planificación Económica General. En el año de 1967 también me gradué de abogado.

JRS: ¿No logró dedicarse a la Planificación Económica y dejar de ejercer el derecho cuando regresó de Chile?
AJ: Sí lo intenté, pero cuando creía que me iba a dedicar a la planificación económica, esos planes se frustraron, por dos razones, una de las cuales fue la determinante.
A veces un padre impone a sus hijos lo que él cree que les conviene. Mi papá, quien había sido juez de paz durante 14 años en Higüey, tenía el deseo de que sus cuatro hijos varones fueran abogados, ya que él no lo había sido, y en la familia había un tío, hermano de mi papá, el Lic. Luis Julián Pérez, quien era un abogado sobresaliente, un jurista de verdad, y un modelo y referente familiar a quien había que emular. Mientras yo estaba en Chile, mi papá persistía en su idea.
Él consiguió para mí una posición de abogado en la Oficina Peynado y Peynado, una de las más importantes firmas del país, fundada por Francisco J. Peynado, la cual trabajaba con bancos, empresas mineras y el Central Romana, entre otras grandes compañías. Renuncié a Planificación, en 1968, e ingresé a la Oficina Peynado y Peynado, donde trabajé desde 1969 hasta 1974.
En 1973, gané un concurso como profesor titular en la UASD para impartir la materia Historia de los Pueblos del Caribe. Ya estaba buscando zafarme del derecho y, para esos fines, conseguí que me concedieran una beca para estudiar Documentación en España. Se trataba de un curso que se impartía por las tardes, y que trataba de los métodos y técnicas para organizar la documentación científica, sobre todo la que se publica en revistas especializadas de historia y otras ciencias sociales, y de todas las demás ciencias.
Este curso de Documentación me proporcionó las herramientas necesarias para aprender a organizar la información histórica que utilizaría en mis investigaciones.
Por supuesto, este era un uso personal, pero los Centros de Documentación son instituciones que emplean un número de especialistas en Documentación y producen los resultados de sus trabajos en revistas especializadas, como por ejemplo la revista Bibliografía e Historiografía Americanista, que comenzó siendo una sección del Anuario de Estudios Americanos, publicado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, y terminó siendo una revista independiente.
En 1974 renuncié a la Oficina Peynado y Peynado para irme a España con la beca que me habían concedido, atraído por el estudio de la Historia, más que todo. Como las clases de Documentación eran por la tarde en la Biblioteca Nacional de Madrid, me inscribí en la Universidad Complutense de Madrid, y asistía por la mañana a las diferentes materias de Historia y Antropología que el profesor José Alcina Franc me indicó que tomara. Como él había sido profesor de Marcio Veloz Maggiolo, este le escribió al profesor Alcina para que me aconsejara como lo hizo, debiéndoles a los dos, ya fallecidos, su ayuda.

JRS: ¿Qué ocurre cuando regresa de sus investigaciones en España?
AJ: Cuando regresé de España, seguí impartiendo esa materia opcional, sobre Historia de los Pueblos del Caribe y otras que obtuve por concurso. Fui profesor en la UASD hasta 1984. Ese año tomé una licencia indefinida y no volví a la docencia. Retorné al derecho.
Me dediqué al ejercicio como abogado en materia civil, comercial, laboral y de tierras. Nunca ejercí en materia penal. En el último año de mis estudios de Derecho, fui fiscalizador interino del Juzgado de Paz de Higüey. Sin abandonar la historia, seguí estudiándola.
Después de varios años de estar ejerciendo el derecho, un amigo me convenció y gestionó, a través de un senador cercano, mi nombramiento como juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cargo que ocupé entre 1986 y 1990. En octubre de 1989 tomé una licencia para hacer un viaje de investigación en los archivos españoles, y regresé en enero de 1990.
Aunque ese período concluía en 1990, un conflicto entre el Senado y el Dr. Joaquín Balaguer por el nombramiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) provocó que los nuevos jueces fueran designados en 1991. En esa nueva SCJ fui nombrado juez, prolongándose mi gestión hasta 1997, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual fui su primer secretario, eligió nuevos jueces.
Como no pertenecía a ningún partido político, no fui nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que había concursado, a sabiendas de que no me nombrarían, por ser independiente y no estar sujeto a los planes y a las negociaciones que se llevaban a cabo.
Después de salir de la Suprema Corte de Justicia, ingresé como Consultor Jurídico del Banco de Reservas de la República Dominicana, durante la gestión como Administrador General del Banco del Dr. Roberto Saladín Selín. En el Banco de Reserva fui también director general Legal, hasta el año 2000, cuando pasé a ser Asesor Externo del referido Banco, en una nueva administración que utilizó esa fórmula para sacarme del Banco, ya que no era hombre de su confianza ni tenía relaciones de amistad con el nuevo Administrador General del Banco.
A partir de la salida del banco, me he dedicado de manera independiente al ejercicio profesional del Derecho. En el año 2001 volví a España a realizar un curso de Derecho Constitucional, en la Universidad Carlos III, de Madrid. En los años 2006 y 2009, asistí al Congreso de Historia Canario-Americana, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, en el cual expuse sendas ponencias.
JRS: ¿Cómo, profesionalmente, usted se define: historiador, economista, abogado…?
AJ: No soy historiador economista. Soy científico de la relación entre historia y economía, siendo ambas ciencias sociales. La historia económica combina o articula los conocimientos de la historia y la economía y es la que alcanza el mayor grado de explicación y generalización de los procesos y acontecimientos sociales.
El derecho es otra ciencia social, que tiene su objeto propio, y su teoría y sus métodos; por supuesto, cada ciencia social se articula con las demás, para que haya una explicación de la totalidad de la realidad social. No son compartimientos estancos.
No soy economista. Hice un curso de planificación económica, área que está integrada por un conjunto de disciplinas; es un instrumento para controlar y dirigir las economías, sobre todo aquellas que son centralizadas. Solo quería que usted viera lo complicada que es la realidad social y su explicación por las ciencias que se ocupan de conocerla.
JRS: Agradecerle este tiempo que nos ha dedicado.
AJ: Deseo agradecerte, José Rafael, hay un dato que no sé si usted lo recuerda: en 1998 usted escribió una reseña sobre mi libro Bancos, ingenios y esclavos, premiado entonces, y la tituló Amadeo Julián gana en justicia el premio de la Feria del Libro. No olvidaré ese gesto profesional.
Compartir esta nota