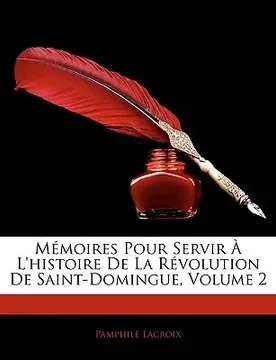La figura de Pamphile de Lacroix merece un sitial destacado en la interpretación de la catástrofe colonial que fue la Revolución de Saint-Domingue. Teniente general del ejército napoleónico, vino en 1802 como parte de la expedición de Leclerc, cargando sobre sus hombros no solo las armas, sino también la pesada misión de restaurar la autoridad francesa en la colonia más rica de ultramar. Años después, en 1819, dio a la imprenta en París sus Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution de Saint-Domingue, que constituyen una de las fuentes más penetrantes y dolorosas sobre el derrumbe de aquel emporio colonial. Sus páginas son las de un protagonista que vio, vivió y padeció los antagonismos de una sociedad desgarrada, y que ofrece un fresco en que se mezclan el prejuicio, las ambiciones, las pasiones y las calamidades que precipitaron la ruina de Francia en el Caribe.
Saint-Domingue en vísperas del cataclismo
Al llegar de Lacroix, Saint-Domingue no era ya el paraíso azucarero que la metrópoli había exaltado como la joya de su comercio, sino un organismo en estado de putrefacción social. El contraste entre la opulencia pasada y el presente convulso lo sorprende desde su desembarco: en lugar de encontrar la “París americana” que había conocido en relatos, se halla en medio de facciones irreconciliables, donde cada grupo lucha no solo contra su adversario natural, sino también contra sí mismo.
Los grandes blancos, celosos de su independencia económica, desconfiaban de la metrópoli tanto como de los mulatos. Los pequeños blancos, envidiosos de la riqueza de los hombres de color, se aferraban al único capital que les quedaba: su piel. Los mulatos, ricos y cultivados, resentían las leyes que los reducían a parias y descargaban su odio contra los negros. Y estos, divididos entre criollos y africanos recién llegados, entre domésticos y esclavos de plantación, incubaban silenciosamente la venganza.
Ejemplos fehacientes de esta combustión social aparecen en la ejecución de Lacombe, mulato ajusticiado en Le Cap por el simple hecho de encabezar una petición con una fórmula que hería la susceptibilidad blanca, y en el linchamiento de Ferrand de Baudière, funcionario de cabello cano, acusado de haber apoyado a los mulatos con su pluma. Tales hechos revelan hasta qué punto la sociedad vivía en el filo del cuchillo: una colonia enemistada consigo misma, en la que cada grupo era verdugo del otro.
El prejuicio aritmético de la sangre
Uno de los capítulos más absurdos y reveladores que señala de Lacroix es el del llamado “prejuicio aritmético”, esa obsesión por calcular la pureza de la sangre hasta dividirla en ciento veintiocho fracciones. El catálogo de castas —sacatra, griffe, marabou, mulâtre, quarteron, métif, mameluco, sang-mêlé— componía una especie de álgebra social que convertía a los hombres en proporciones de blancura o negritud.
Esta aritmética no era inocente: de ella dependían derechos concretos, como heredar, ejercer oficios, casarse o simplemente sentarse a una mesa. Cada fracción servía para afianzar muros invisibles entre los hombres de color, alimentando rivalidades que perpetuaban la dominación blanca. Como señala de Lacroix, la colonia había transformado un cálculo abstracto en ley de Estado: si Europa inventó la heráldica para legitimar linajes, Saint-Domingue inventó la aritmética de la sangre para consagrar desigualdades. Todas esas observaciones las extrajo del enjundioso ensayo escrito por Moreau de Saint Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint Domingue, (1875).
Los armarios de Toussaint Louverture
Particular dramatismo adquiere en sus memorias el relato del hallazgo de los archivos de Toussaint Louverture. En ellos, de Lacroix descubre tanto la cartografía política de un estadista como las de un hombre. Correspondencias reservadas, alianzas ambiguas y papeles que podían, según el propio general, hacer “sonrojar a la política”, daban cuenta del genio maquiavélico de Toussaint, hábil en jugar a dos bandas entre la República y el Consulado.
Pero más revelador aún fue el costado íntimo: cofres con mechas de cabellos, anillos, corazones dorados y cartas amorosas que contradecían la severidad del legislador que prohibía concubinatos a sus oficiales. En ese hallazgo se transparenta la dualidad del caudillo: el asceta y el galante, el censor y el transgresor, el estadista y el hombre vulnerable. Es, sin duda, uno de los pasajes más humanos y trágicos que ofrece de Lacroix, porque nos muestra a Louverture como un ser de carne y contradicciones, y no solo como el héroe de bronce de la epopeya haitiana. Allí se muestra que Toussaint Louverture tuvo relaciones de alcoba con las mujeres blancas de sus intendentes, por ello, de Lacroix no podía penetrar en ese antro de Trofonio sin sonrojarse.
La guerra de los cuchillos
La llamada guerra de los cuchillos (1799-1800) entre Toussaint Louverture y André Rigaud constituyó el episodio más sangriento de las divisiones internas en Saint-Domingue. Su origen estuvo en la rivalidad de ambos jefes, exacerbada por la retirada del comisario Hédouville, quien dejó sembrada la desconfianza. En el fondo, fue un conflicto racial y político: los hombres de color, temerosos de perder su preeminencia, se agruparon con Rigaud; los negros, bajo Toussaint, defendieron el nuevo orden que los elevaba al mando.
La guerra se libró con una ferocidad sin precedentes. En Léogane, Rigaud inició las hostilidades con una matanza sin distinción de clase ni color. La contienda degeneró en una espiral de atrocidades —sin prisioneros, con ejecuciones sumarias, hambrunas y suplicios— que los contemporáneos juzgaron “más criminal que la guerra contra los blancos”. En el norte, Toussaint sofocó conspiraciones de partidarios de Rigaud con castigos ejemplares, mientras en el sur las plazas fuertes resistían bajo Pétion, hasta que Jacmel sucumbió entre hambre y ruina.
La campaña terminó con la derrota total de Rigaud, quien se embarcó hacia Francia acompañado por Pétion y algunos de sus oficiales. El sur quedó devastado, pero bajo control de Toussaint, que consolidó así su autoridad suprema en toda la colonia. Con ello, el mando de Saint-Domingue pasó definitivamente a los generales negros, y Louverture emergió como árbitro absoluto del destino de la isla.
La derrota de Francia
Finalmente, la derrota francesa en Saint-Domingue es descrita por de Lacroix con la crudeza del vencido. No fueron solo las lanzas de Dessalines o la astucia de Louverture las que consumieron la expedición, sino sobre todo la fiebre amarilla, que en pocas semanas segó más vidas que la guerra misma. De 34.000 soldados desembarcados, apenas quedaban 2.000 útiles; los hospitales de Le Cap eran cementerios anticipados, donde cien hombres expiraban a diario. El impacto demográfico fue demoledor: de 30 mil blancos la población quedó reducida en 1803 a 10 mil. 67% murieron o emigraron a otras partes del continente. Mulatos y negros libres: de 40,000 a 30,000 → –25%.
Esclavos: de 500,000, murió 1/3 (≈167,000) → quedaron ≈333,000.
La expedición de Leclerc de 34,000 soldados, tuvo 24,000 muertos (≈71%) . 94% de fiebre amarilla, 8,000 hospitalizados (≈24%). Quedaban operativos: 2,000 (≈6%).
A ello se sumaron el bloqueo británico, la defección de batallones polacos y alemanes, la muerte de Leclerc y la desorganización del ejército imperial.
Con la expedición de Napoleón destruida, Francia perdió para siempre su más rica posesión ultramarina. Y de desde su condición de derrotado, nos lega la certeza de que la colonia no cayó por un golpe de azar, sino porque era insostenible un orden fundado sobre la injusticia radical.
Hay en la obra de Pamphile de Lacroix dos episodios memorables. El primero es la batalla de la Crête-à-Pierrot, un reducto que guardaba la entrada a las montañas de Cahos, la historia colocó frente a frente la potencia de Francia y la tenacidad de un puñado de exesclavos. Allí, Dessalines, erguido sobre un barril de pólvora con la antorcha encendida, juró volar la fortaleza antes que rendirse. Durante el cerco , los soldados de Dessalines cantaban la marsellesa y el sa ira, sa ira y otros himnos revolucionarios. De Lacroix no oculta sus simpatías con los alzados. Uno tras otro, los generales Debelle, Boudet, Dugua y Rochambeau, cada cual dejando centenares de muertos en el campo, y todos derrotados por una guarnición de apenas mil doscientos combatientes. La operación le costó a Francia mil quinientas bajas y recibió un fuerte vacío, con cañones inutilizados y arsenales en ruinas, pues Lamartinière, en una salida nocturna, había logrado romper el cerco y reunir a setecientos sobrevivientes con Dessalines. Una victoria pírrica.
El otro episodio memorable, el de Capois-la-Mort, pertenece al acto final de la tragedia colonial. En el asalto a las posiciones de Le Cap, aquel oficial negro, montado en su caballo, encabezó la carga entre el fuego de artillería. Su montura cayó destrozada por un cañonazo, pero él, espada en mano, se levantó gritando de nuevo “¡Seguidme!”. Sus soldados avanzaban cantando, como si la muerte no existiera. El espectáculo fue tan sobrecogedor que los franceses interrumpieron el combate para aclamar al enemigo. Rochambeau, en un gesto de caballería que parecía propio de otra época, envió a felicitar al héroe en plena batalla.
En las Mémoires de Pamphile de Lacroix se refleja con claridad la paradoja de Saint-Domingue: un Edén tropical que, en vísperas de su esplendor, incubaba la semilla de su ruina. No escribe el general como un turista fascinado, sino como un testigo militar que conoció la trama íntima de un organismo condenado. Su mirada oscila entre la admiración por la grandeza de los ingenios y la amargura de ver cómo todo se derrumbaba por la corrosión del prejuicio y del odio racial.
Es un fresco teñido de nostalgia y fatalismo, pero también una advertencia histórica: ningún orden social puede sostenerse si desconoce la dignidad humana como fundamento. Allí, en el abismo entre riqueza y desigualdad, entre lujo y violencia, encontró la Revolución haitiana su razón de ser.
Referencias bibliográficas
Pinto Tortosa, 2011: Los códigos de la crueldad: esclavitud y violencia desde la Revolución Haitiana a la República Dominicana, 1791-1870. Tesis doctoral
James, C.L.R. Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la Revolución de Haití (1938).
- Lacroix, Pamphile de. Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue (1819).
- Ardouin, Beaubrun. Études sur l’histoire d’haïti (1853-1865). que cubre.
- Sannon, Pauléus. Histoire de Toussaint-L’Ouverture (1920-1933). Considerada la mejor y más completa biografía de Toussaint Louverture,.
- Geggus, David Patrick. Slavery, War and Revolution (1982) y A Turbulent Time. The French Revolution and the Greater Caribbean (1997).
Compartir esta nota