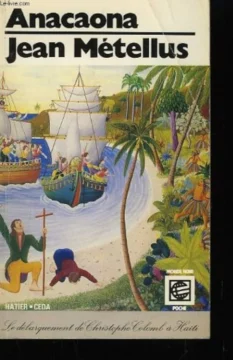Los “Hijos del Sol”: un simbolismo efímero
En los meses finales de la guerra de independencia de Saint-Domingue, los soldados de Dessalines adoptaron para sí la denominación de “Incas” o “Hijos del Sol”. Aquella expresión, tan cargada de resonancias míticas, evocaba el esplendor de las civilizaciones amerindias y, según el historiador haitiano Thomas Madiou, fue sugerida por Boisrond Tonnerre. No se trataba de un mero capricho retórico: en ese gesto de auto-nombrarse se cifra un profundo anhelo de legitimación histórica. Los revolucionarios, desarraigados de África y en conflicto con el legado europeo, buscaban en el remoto linaje indígena una fuente simbólica que los ennobleciera y los colocara en continuidad con los pueblos que también habían resistido la opresión foránea.
Sin embargo, la exaltación de lo incaico fue breve. El término “indigène”, de resonancia más seca y menos poética, sustituyó pronto al de “Hijos del Sol”. Pero ese vocablo tenía el mérito de subrayar la ruptura definitiva con el colonizador y de insinuar una identidad nueva, no heredada. Dessalines, hombre de inteligencia instintiva aunque iletrado, supo rodearse de espíritus formados —Boisrond Tonnerre, Alexandre Pétion, Mentor— que imprimieron a su gobierno un barniz ideológico. A ellos se debe, probablemente, la adopción de fórmulas como “Gobierno de los Incas”, en las que el indigenismo funcionaba como ficción fundacional. No era un homenaje a los taínos —cuyo recuerdo era casi nulo— sino un artificio literario para legitimar el poder de un pueblo emancipado y para tejer, con hilos imaginarios, una genealogía autóctona.
La elección de un nombre: el renacimiento de Haití
El 1.º de enero de 1804, cuando los jefes de la insurrección proclamaron la independencia, una pregunta inquietaría a los cronistas del porvenir: ¿por qué aquellos ex esclavos, en su mayoría nacidos en África, con una minoría de criollos y mulatos, rechazaron un nombre africano y desenterraron uno que yacía sepulto en los anales de los cronistas españoles desde hacía tres siglos?
El rechazo del nombre colonial de Saint-Domingue y la adopción del término "Haití" acto, aparentemente simbólico, fue en realidad una operación política y cultural de gran profundidad, cargada de implicaciones históricas y sociales. Para abordar este fenómeno, es indispensable partir de los análisis de David J. Geggus ( “The Naming of Haiti”, 1997) y de Roberto Marte, ( “Los indios y el nombre Haití en el proceso formativo del pueblo haitiano", 2022, ) quienes han iluminado con agudeza las paradojas y falsificaciones empotradas en la construcción de la identidad haitiana.
-
El rechazo de Saint-Domingue: una negación estratégica
Saint-Domingue no era un simple nombre; era el símbolo de dos siglos de esclavitud, explotación y dominación francesa. Al rechazarlo, los líderes de la independencia no solo borraban el legado colonial, sino que negaban una realidad construida sobre el trabajo forzado y la opresión racial. Sin embargo, esta ruptura no fue un acto de mera negación, sino una reinvención calculada. La élite mulata y criolla, que lideró el proceso independentista, buscaba distanciarse de todo lo que evocara la esclavitud y la sumisión. En este contexto, el nombre "Haití" surgió como una alternativa simbólica, un término rescatado de las crónicas españolas, que permitía conectar con un pasado idealizado, libre de las cadenas coloniales.
Pero aquí radica la paradoja: "Haití" no tenía raíces en la memoria colectiva de los esclavos africanos ni en la experiencia histórica de la colonia. Era un eco lejano de un mundo indígena ya extinguido. Geggus señala que esta elección no fue casual, sino un acto deliberado de construcción identitaria. Los líderes haitianos, mestizos y educados en la tradición europea, prefirieron un nombre que evocara una conexión con la tierra americana, en lugar de uno que los vinculara con África, continente que, aunque era la cuna de sus ancestros, representaba el estigma de la esclavitud.
-
El desprecio por África y la invención de un pasado indígena
Roberto Marte profundiza en esta cuestión al señalar que la adopción del nombre "Haití" fue, en esencia, una falsificación fundacional. La élite haitiana, deseosa de legitimar su proyecto nacional, recurrió a un pasado indígena que no les pertenecía, pero que les permitía distanciarse de África que, en el imaginario de esta élite, estaba asociada con la barbarie, la ignorancia y la esclavitud. El africano era el "bozal", el no civilizado, mientras que el indio, aunque también víctima de la conquista, podía ser idealizado como un símbolo de resistencia y nobleza.
Esta operación cultural no fue inocente. Al adoptar el nombre "Haití", los líderes haitianos no solo rechazaban el legado francés, sino que proscrivían su propia herencia africana. El vudú, religión de raíces africanas, fue perseguido y marginado, mientras que el francés se impuso como lengua oficial, a pesar de que la mayoría de la población hablaba criollo. Esta contradicción revela una tensión profunda: Haití nació como una nación que, aunque compuesta mayoritariamente por africanos y sus descendientes, rechazó su africanidad en pos de una identidad americana inventada.
-
La falsificación histórica y sus consecuencias
La invención de "Haití" como nombre de la nueva nación no se limitó a un cambio de denominación. Fue el punto de partida de una reescritura de la historia, en la que figuras como Anacaona y Enriquillo, líderes taínos que resistieron a los españoles, fueron convertidos en héroes haitianos. Esta apropiación del pasado indígena, como señalan Geggus y Marte, fue un acto de mitificación histórica. Los historiadores haitianos, desde Madiou hasta Price-Mars, insistieron en que la historia de Haití comenzaba en 1492, con la llegada del Cristóbal Colón , atribuyéndose así un legado que no les correspondía. Esta narrativa, aunque falsificada, cumplió una función política: proporcionó a la nueva nación un pasado glorioso, una genealogía que legitimara su existencia como Estado independiente.
Sin embargo, esta falsificación tuvo un costo. Al negar su herencia africana, Haití se despojó de una parte esencial de su identidad. El vudú, aunque perseguido, persistió como una fuerza subterránea, y la población, en su mayoría de origen africano, continuó practicando sus tradiciones a pesar de la represión oficial. La élite, en su afán por europeizarse, creó una brecha entre el Estado y el pueblo, una fractura que aun permanece.
-
El equívoco del nombre y la invención simbólica
El nombre "Haití", según lo registró fray Ramón Pané, nunca designó a toda la isla, sino apenas a una región oriental. La Española estaba dividida en cinco cacicazgos: Marien, Maguá, Maguana, Jaragua e Higüey, cada uno con su lengua y cultura propias. La unidad taína fue una invención europea, una abstracción que simplificó una realidad fragmentaria. Pané, que aprendió el idioma de los macoríxes y no el taíno clásico, creyó erróneamente que "Haití" nombraba al conjunto del territorio, un error que repitieron otros cronistas.
Durante tres siglos, la isla fue conocida como Santo Domingo. Ni en documentos oficiales ni en la conciencia popular quedó rastro del nombre aborigen. Solo en 1804, cuando el suelo colonial temblaba bajo los pies de los esclavos sublevados, "Haití" resurgió. En el Acta de Independencia de noviembre de 1803 firmada por Dessalines y Clairvaux, aún se hablaba de Saint-Domingue. Pero en menos de un mes, Boisrond Tonnerre propuso exhumar el viejo topónimo. Así, un nombre olvidado durante tres siglos fue arrancado de las crónicas españolas y entregado a un pueblo que nada sabía de los taínos, ni de su lengua, ni de su memoria.
-
La paradoja de la identidad haitiana
La identidad haitiana, tal como fue construida por sus élites, es una paradoja. Por un lado, se rechazó el nombre colonial y se adoptó uno indígena, pero este último no tenía conexión real con la población. Por otro, se despreció la herencia africana, a pesar de que era la base demográfica y cultural de la nación. Esta tensión entre lo que se era y lo que se quería ser define el drama intelectual de Haití: una nación que, para afirmarse, tuvo que inventar un pasado que no le pertenecía.
Geggus y Marte coinciden en que esta falsificación no fue un simple error histórico, sino una estrategia política. La élite haitiana, insegura de su lugar en el mundo, buscó en el pasado indígena una legitimidad que no podía encontrar ni en África ni en Europa. Pero esta operación, aunque exitosa en términos simbólicos, dejó una herida abierta: la negación de la africanidad, que es la esencia misma de Haití.
En conclusión
Cambiar el nombre de un país no cambia su historia, pero permite disimularla por un tiempo. El rechazo de Saint-Domingue por parte de los libertadores haitianos no fue, pues, una simple cuestión semántica: fue una tentativa de borrar dos siglos de humillación bajo un nuevo sonido. Aquella colonia, símbolo del más eficaz sistema esclavista de la modernidad, debía dejar de existir incluso en el lenguaje. Y así, los nuevos dirigentes creyeron poder abolir la herencia de la servidumbre sustituyendo una palabra por otra. Saint-Domingue olía a látigo; Haití, a pureza ancestral. El cambio era menos una emancipación que un acto de prestidigitación política.
Lo curioso es que Haití, el nombre elegido para expresar la autenticidad americana, era todo menos autóctono. No provenía de los esclavos africanos ni de su memoria cultural. Tampoco de la tradición colonial que los había moldeado. Era, en realidad, una cita arqueológica: una palabra rescatada de las crónicas españolas del siglo XV, que mencionaban vagamente a una región oriental llamada así por los macoríxes. Los fundadores de la nueva república —Boisrond Tonnerre, Pétion, y los demás intelectuales de formación francesa— decidieron adoptar ese término con la seriedad de quien invoca un mito útil. Como demostró David Geggus, fue un acto calculado de invención simbólica: elegir un nombre indígena era más prestigioso que conservar uno francés, y menos comprometedor que reivindicar un origen africano.
Roberto Marte lo definió con acierto como una falsificación fundacional. En efecto, la élite mulata que condujo la independencia no pretendía reconciliarse con África, sino escapar de ella. El África real representaba el pasado de la servidumbre; el indio imaginario ofrecía la respetabilidad del heroísmo. De ese trueque nació la identidad paradójica del nuevo Estado: una nación africana avergonzada de su linaje y ansiosa de una genealogía americana. Así, el vudú fue perseguido como superstición, mientras el francés —lengua del antiguo amo— se erigió en idioma oficial. La escisión entre el pueblo y sus gobernantes empezó en el propio diccionario.
Sustituir Saint-Domingue por Haití no fue, por tanto, un simple cambio de etiqueta. Fue el comienzo de una reescritura colectiva. Los héroes taínos —Enriquillo, Anacaona—, extraídos de un remoto archivo, fueron presentados como precursores de la revolución de los esclavos. La historiografía nacional, desde Madiou hasta Price-Mars, se encargó de coser con hilo mítico la resistencia indígena y la independencia negra. El resultado fue una continuidad inventada: un pasado que nunca existió, pero que resultaba moralmente necesario para justificar el presente. En la historia de los pueblos, la coherencia suele obtenerse al precio de la verdad.
La palabra Haití, según los viejos cronistas, significaba “tierra montañosa”. Fray Ramón Pané la oyó en la zona oriental de la isla, y por error, cronistas posteriores como Oviedo la creyeron designación general. Las Casas corrigió la confusión, pero la voz desapareció de los documentos durante tres siglos. Cuando resucitó en 1804, fue por decisión política. El artículo octavo del acta de independencia lo proclama sin ambages: “la isla de Haití, antes llamada Santo Domingo”. El pasado quedaba así corregido por decreto. A partir de entonces, incluso los antiguos taínos fueron retrospectivamente ascendidos al rango de “haitianos” póstumos. La cacica Anacaona fue incorporada como una loa del panteón vudú.
Esa operación de ingeniería histórica tuvo su eficacia. El mito, aunque falso, cumplió una función terapéutica: devolvía a un pueblo esclavizado la ilusión de un origen heroico. La mentira se volvió necesaria para la dignidad. Y, de hecho, no hay nación que no haya recurrido a ella. Lo singular en el caso haitiano es la magnitud de la distancia entre la ficción y la realidad: el pueblo que se proclamaba heredero de los indios extintos descendía, en su mayoría, de africanos arrancados del Golfo de Guinea y de colonos europeos. En su nombre convivían el recuerdo de la cadena y la aspiración a la gloria.
De ahí que Haití sea mucho más que una palabra: es una confesión inconsciente. Representa la voluntad de ser libre, pero también el miedo a saberse lo que se es. En el fondo, toda identidad nacional nace de una negación, y la haitiana no escapa a esa regla. El país que quiso abolir la memoria del amo comenzó por abolir la suya. Tal vez no podía ser de otro modo. La verdad de Haití —como la de tantas naciones que surgieron de una catástrofe— consiste en haber debido mentir para poder existir.
Por más dialéctica que empleen para enmascarar sus orígenes, los haitianos fueron, en realidad, herederos de los bucaneros y filibusteros y, más concretamente, del asentamiento de los colonos franceses que, desde finales del siglo XVII, habían poblado el occidente de Santo Domingo. Heredaron también la estructura de una colonia que fue la más próspera del continente y que, privada de su clase dirigente, se hundió en la ruina. Solo los dominicanos —sus vecinos inmediatos— hemos sufrido las consecuencias de esa vecindad forzada: amputación del destino y disputa de las primacías históricas. Haití, incluso en su nombre, fue una creación sobre un equívoco: una invención que convirtió una ficción etimológica en el origen de una nación.
Referencias bibliográficas
, J. D. (1980). Acerca del nombre de nuestro país. Santo Domingo. (
Balcácer, J. D. (2012, 29 de septiembre). ¿Cuál es el nombre de nuestra isla?. (
- (2017, 1 de noviembre).
Geggus, D. P. (1997). The naming of Haiti. New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 71(1/2), 43–68. (
Marte, R. (2022, 26 de octubre). Los indios y el nombre Haití en el proceso formativo del pueblo haitiano. (Breves Ensayos, Año 1, No. 5). Unidad de Estudios de Haití, Centro de Estudios P. Alemán, S. J., Pontificia Universidad Católica
Núñez, M.
Núñez, M. (2014, 7 de enero). “¿Cuál es el nombre de la isla: Santo Domingo o Haití ?”
.
Compartir esta nota