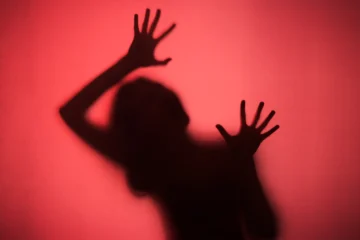El término feminicidio se refiere a la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres. En algunos países se define como la muerte a una mujer por razón de ser mujer y en otros por razones de género; siendo este un hecho punible usualmente cometido por hombres, relacionados o no con su víctima. Se trata de un fenómeno directamente ligado a desigualdades estructurales, discriminación de género y una cultura de impunidad que persiste en muchos países, incluida la República Dominicana.
La historia política y legislativa del Código Penal dominicano es también un reflejo de la resistencia para que se reconozcan los derechos de las mujeres. La lucha por la tipificación del feminicidio y de la violencia de género, así como la inclusión de medidas adecuadas de protección a mujeres y niñas frente a estos fenómenos, no es una lucha reciente: tiene raíces de más de tres décadas de incidencia, movilización y propuesta política del movimiento feminista dominicano.
El Código Penal de 1884, vigente durante más de 130 años, fue una norma que no reconocía a las mujeres como sujetas de derechos, porque data de una época oscura en que, en efecto, la mujer no era sujeta de derechos. Su estructura legal invisibilizaba la violencia de género y trataba los delitos sexuales como “delitos contra la moral y las buenas costumbres”, no como agresiones a la integridad o autonomía de las mujeres.
Y no es sino a raíz de que el 3 de julio de 1996 República Dominicana depositó el acto de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que el Estado dominicano aprueba la Ley núm. 24-97 sobre violencia intrafamiliar, con la cual se dio un primer paso hacia el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como delito. Sin embargo, esta reforma fue parcial y coexistió con un Código Penal arcaico que no tipificaba el feminicidio y con dificultades de implementación que impedían la eficacia de las órdenes de protección que se insertaron en dicha ley.
El Código Penal de 1884, vigente durante más de 130 años, fue una norma que no reconocía a las mujeres como sujetas de derechos, porque data de una época oscura en que, en efecto, la mujer no era sujeta de derechos.
En efecto, en 1997, se formó una comisión legislativa para redactar un nuevo Código Penal y el movimiento feminista dominicano —liderado por organizaciones como el CIPAF, el Colectivo Mujer y Salud, el Foro Feminista y otras redes de mujeres— inició una campaña sostenida de incidencia política, movilización social y producción técnica, entre cuyos ejes se encontraba tipificar el feminicidio como crimen grave diferenciado, la tipificación de la violencia de género y el establecimiento de medidas de protección.
Estas demandas fueron impulsadas mediante marchas, visitas al Congreso Nacional y al Palacio Nacional, talleres, audiencias públicas y presencia mediática, marcando una nueva etapa de participación política de las mujeres.
Ante la indiscutible necesidad de una reforma integral del Código Penal dominicano, en 2002 se presentó un nuevo proyecto de Código Penal que eliminaba la Ley 24-97, lo que significaba un retroceso en los avances logrados sobre violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar y que omitía el feminicidio. Aunque este proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 2006 sin incorporar las propuestas feministas, el movimiento de mujeres respondió con una gran movilización nacional, logrando que el presidente Leonel Fernández observara el Código y lo devolviera al Congreso, impidiendo su promulgación.
Con el debate sobre la reforma constitucional que tuvo lugar en 2009 y concluyó con la Constitución dominicana de 2010, se intensificó la lucha feminista y, como consecuencia de esta, se visibilizaron las desigualdades estructurales. La demanda era una “La Constitución que queremos las mujeres”, logrando el reconocimiento de la igualdad de género y de las obligaciones del Estado para adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
De ahí que el artículo 39 de la Constitución, al reconocer el derecho a la igualdad como uno del cual son titulares todas las personas, pues “nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, también prohíbe expresamente la discriminación “por razones de género”, lo que se traduce, entre otras, en 2 mandatos concretos al Estado:
i. Un deber de promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión (artículo 39.3); y
ii. Un deber promover las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género (artículo 39.4).
De hecho, sobre la Constitución dominicana, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0206/24 dictada el 11 de julio de 2024, catapultó una declaración que puede estar encarnando un hito para los avances del Estado dominicano hacia la igualdad real, al determinar que una de las características principales de la reforma constitucional de 2010 es que la misma es una “Constitución con perspectiva de género”.
Al hacerlo, reiteró sus criterios en torno al concepto jurídico de discriminación positiva, en el sentido de que el ordenamiento constitucional busca una igualdad real y efectiva, por lo que “ha dado un trato especial a ciertos sujetos que se consideran en situación de vulnerabilidad”.
En coherencia con sus precedentes de las sentencias TC/0159/13 y TC/0028/12, el Tribunal Constitucional explicó que a la tradicional preeminencia al hombre en la toma de decisiones, el “principio de discriminación procesal positiva” “busca restablecer en los hechos, en la realidad social, el desequilibrio todavía prevaleciente entre el hombre y la mujer para garantizar así la igualdad prevista en nuestra ley fundamental”.
Lo anterior significa que la perspectiva de género es transversal a todo nuestro ordenamiento jurídico y que su uso como herramienta jurídica permite por un lado evidenciar que no existe neutralidad en la aplicación de cada una de las categorías de la teoría del delito y que esto se deriva en discriminación sesgos en perjuicio de las mujeres; y, por el otro, que las estructuras del derecho penal deben ser contextualizadas para combatir adecuadamente los delitos. En consecuencia, la perspectiva de género, como herramienta necesaria en la teoría del delito y en la operación del sistema de justicia, nos ofrece una visión desde la realidad y experiencias particulares de mujeres y niñas, necesarias para desmontar la alegada neutralidad.
Retomando nuestro recorrido histórico, para concluir, luego de varios intentos, da la declaratoria de inconstitucionalidad del Código de 2014 por razones de procedimiento, lo que anuló todo el proceso y devolvió al país al Código de 1884, se promulga la Ley 74-25 del 3 de agosto de 2025, que aprueba el nuevo Código Penal dominicano. Representa los hitos más significativos en la historia legislativa del país, a la vez que retrocesos y estancamientos en materia de protección de poblaciones vulnerables, de derechos humanos de todas las personas y de derechos humanos de las mujeres. No obstante, tras más de veinte años de debates, de observaciones presidenciales, de inconstitucionalidades, de luchas, de movilización y resistencia social, el nuevo texto incorpora finalmente la figura penal del feminicidio y refuerza los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de género.
Este avance es producto de una lucha histórica del movimiento feminista dominicano, que desde la década de 1990 ha denunciado la impunidad de la violencia machista y la falta de garantías efectivas para las mujeres. Este avance no fue un gesto político aislado, sino el resultado acumulado de luchas, denuncias, reclamos, demandas, así como de la presión sostenida de organizaciones de mujeres, juristas, comunicadoras, académicas y defensoras de derechos humanos.
Es preciso recordar que el 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa fueron estranguladas y golpeadas con palos y otros objetos hasta causarles la muerte, por lo que esa fecha dio origen a la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, convirtiendo a las Hermanas Mirabal en figuras emblemáticas del feminismo latinoamericano y un ejemplo de cómo ciertas reivindicaciones contra la violencia, incluida la necesidad de tipificar el feminicidio y de establecer mecanismos eficaces de protección, pueden convertirse en símbolos de lucha que trascienden el tiempo y el espacio.
Compartir esta nota