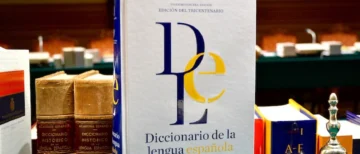Según el diccionario académico (DLE), el prefijo ultra– significa ‘más allá de’, ‘al otro lado de’, y también, ‘en grado extremo’. Con relación a híper-, indica que expresa ‘exceso’ o ‘grado superior al normal’. Es posible argumentar que se trata de formas sinónimas, pero de las definiciones parece legítimo deducir la existencia de una diferencia en cuanto al grado o intensidad de los significados, de forma que ultra– se encuentra en una posición mucho más alta que la correspondiente a híper– en una escala semántica ponderativa: hiper– ‘grado superior al normal’; ultra– ‘en grado extremo’.
De forma coherente con el razonamiento anterior, en el vocabulario técnico español de la Lingüística (y especialmente de la Sociolingüística) se hace una distinción clara entre los términos hipercorrección y ultracorrección. El segundo se refiere al fenómeno que se produce cuando el hablante considera incorrectas formas que son correctas y las sustituye por las que entiende como normales. La consecuencia es una reestructuración fonológica que genera formas inaceptables, incorrectas, del tipo cuatros o bacalado. Según la Academia, el cambio consiste en la ‘deformación de una palabra por equivocado prurito de corrección, según el modelo de otras: p. ej., inflacción por inflación, por influjo de transacción, lección, etc.’
Por su parte, la hipercorrección solo produce un aumento de la frecuencia con la que son usadas las formas de prestigio por un grupo con respecto a otro. Al pasar a un estilo más cuidadoso, los hablantes de un grupo superan a otros de un nivel social superior en el empleo de las variantes ‘correctas’. El fenómeno consiste en un exceso cuantitativo de corrección, que no es incorrecto, pero sí, afectado, poco natural. Este tipo de situaciones surge, por ejemplo, en la pronunciación de la /s/ por parte de los locutores y reporteros que presentan las noticias de televisión en el país. En esas emisiones, los periodistas mantienen la /s/ en posición final de sílaba de forma sistemática, en el 100% de las ocasiones, lo que produce una expresión completamente artificial en un contexto donde la clase profesional e intelectual, es decir, la gente instruida que debe marcar la pauta de la norma lingüística culta de la nación, conserva esa variante sibilante en proporciones muy inferiores a la frecuencia con que, en su lugar, pronuncia la variante aspirada [h]: lah cuatro, por las cuatro.
Llama la atención el hecho de que en otras zonas hispánicas donde también se produce el proceso de debilitamiento y reducción de la /s/ (Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Argentina), esta situación de hipercorrección no existe o no es tan obvia como en la República Dominicana. El análisis de los noticieros en esos países revela una pronunciación más natural, en la que la variante aspirada [h], de forma coherente con el habla culta del país, aparece con mucha frecuencia en el habla de los reporteros y presentadores. En esos lugares, la diferencia entre la pronunciación de la población culta y las emisiones de televisión es mínima, al contrario del caso dominicano.
Ejemplo de hipercorrección, RD: (reportera de la noticia – 23/23 [s]: 100%, todas conservadas)
“Rosado eksplicó que la comunidad logró que la empresa dedicada a reciclar combustibles dejara de operar, gracias a que Medio Ambiente ordenó su cierre por faltar a los requerimientos, pero esta retomó sus labores luego de seis meses. Al caer la tarde, la empresa continuaba con sus puertas cerradas, mientras que los familiares de las personas afectadas, compungidos, señalaron que esta no se ha acercado a ellos.”
Ejemplo del habla culta NATURAL, RD: (profesional, empresaria – 5/24 [s]: 21%; 19/24 [h]: 79%)
“La primera quincena de diciembre siempre loh empresarioh entregan la regalía pascual. Normalmente ya para el día quince ya la mayoría de lah empresah ya han entregado el bono navideño, el salario navideño. Bueno, la situación con rehpecto, a pesar de la crisih internacional y de la crisih que ehtamoh viviendo, lah ehpectativah han sido mejoreh en el sector empresarial este año. Hay un movimiento que nosotros entendemos que se debe también a loh mihmoh recursoh de la campaña electoral que, que si bien son positivoh porque coyunturalmente generan preocupación porque pueden a largo plazo o a mediano plazo generar problemah de déficit en el país.”
Se podría argüir que el fenómeno se debe al estilo de lectura empleado por la reportera. Sin embargo, el contraste se manifiesta también cuando ambos participantes leen el texto. Así lo revela la siguiente transliteración del clip de audio de una misma noticia grabada en YouTube en la que actúan dos hablantes. El primer párrafo, A, reproduce la introducción hecha por la reportera de la noticia. El segundo, B, es parte del discurso leído por el director del periódico aludido.
- “Adriano Miguel Tejada, director del periódico Diario Libre, al pronunciar el discurso central dijo que este premio tiene el propósito de reconocer los méritos, los valores y las obras que realizan cientos de dominicanos y dominicanas, para que otros vean su ejemplo y se comprometan a ayudar a construir un mejor país.”
- “Aquí no hay perdedores. Esto no es un torneo, ni un concurso. Es un premio, eh decir, un regalo que hicieron los amigos al nominar, un reconocimiento que hicieron todos al votar, y un sello que pone el Jurado sobre la gran urna de cientoh de obrah bien hechah, para que queden guardadah para siempre en la alcancía de la memoria colectiva.”
La actuación del protagonista de la noticia, que también está leyendo el texto, se diferencia de la pronunciación de la reportera. De 12 /s/ finales de sílaba en el párrafo B, solo pronuncia 7 como sibilantes [s]. Las otras 5 las convierte en aspiradas [h]. En cambio, la periodista conserva todas las /s/ de su texto: 14/14 (el 100%).
Como anotación final, vale decir que en inglés se hace referencia a ambos fenómenos por medio de un mismo término, hypercorrection, ya que no existe la palabra inglesa correspondiente con el prefijo ultra. Esta carencia léxica trae como consecuencia lógica que muchas personas confundan a veces una cosa con la otra.
¿En qué consiste una lexicalización?
La lexicalización consiste en la conversión de una expresión o una forma gramatical determinada en una unidad léxica capaz de funcionar como una palabra nueva de sentido propio. Este proceso se produce, por ejemplo, en varias palabras donde la supresión de la /d/ intervocálica postónica se ha normalizado en el habla dominicana de los distintos grupos sociales. Como consecuencia de esta elisión sistematizada, la forma original con la /d/ conservada resulta ahora inaceptable. Unos cuantos ejemplos que ilustran este proceso donde la eliminación de la /d/ ha sido incorporada permanentemente a la palabra son estos:
- asopao: ‘sopa espesa con carne y arroz’
- caballá: (coloquial) ‘tontería, cosa sin importancia’
- jalao: ‘un tipo de dulce de coco’
- melao: ‘especie de jugo espeso de caña’
- perico ripiao: ‘música típica dominicana’ y ‘conjunto que la toca’
- recao: ‘hierba usada como condimento; tipo de cilantro’
- relambío: (coloquial) ‘desvergonzado, que se propasa’
- salao: (coloquial) ‘gracioso, atractivo’ (aplicado especialmente a niños).
Pronunciar la /d/ en esos casos, diciendo asopado o melado, por ejemplo, suena afectado y ridículo a los dominicanos porque la elisión ya ha sido integrada a la estructura fonológica regular de esas unidades léxicas. Lo mismo sucede en España con palabras como bailaor y tablao.
Un proceso de lexicalización se produce también con la pronunciación aspirada de la /h/ inicial de algunas palabras. En el habla familiar espontánea de los dominicanos, ‘jablador’ significa mentiroso, diferente a ‘hablador’, el que habla mucho, parlanchín. Y ‘jumo’ se refiere a la embriaguez o borrachera, no al humo (vapor, gas). También existen ejemplos de lexicalización de la eliminación de la /s/, incorporada a la palabra de manera permanente en el habla espontánea, aunque sin adquirir, en algunos casos, un nuevo significado: chiguete (chisguete): ‘chorro fino de un líquido que sale violentamente’; patatú (patatús): ‘desmayo, pérdida súbita y pasajera del sentido’; riego (riesgo): ‘período después del parto considerado delicado para la mujer’; supiro (suspiro): ‘golosina que se hace de harina, azúcar y huevo’.
Una señal de que se ha producido un proceso de lexicalización de la omisión de la /s/ es que, probablemente, a muchos dominicanos les podrían sonar chocantes y ultracorrectas las formas canónicas chisguete y patatús.
Compartir esta nota