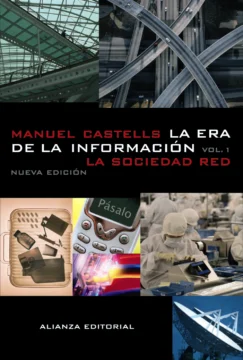Pensar lo transido implica adentrarse en la transformación íntima de los discursos que intentan dar forma al sistema del cibermundo. En nuestra vida cotidiana habitamos ámbitos donde proliferan relatos que, bajo diversas nomenclaturas como “era de la posverdad”, “era de la ciberseguridad”, “era de la inteligencia artificial”, “era digital”, “era de las redes sociales”, “era de Internet” o “era del fin de la privacidad”, buscan fijar umbrales que pretenden marcar un antes y un después. Sin embargo, más que auténticas eras, estas denominaciones funcionan como subsistemas, piezas que se entrelazan y encuentran sentido dentro de la arquitectura amplia y siempre inacabada del cibermundo.
La costumbre de escribir o disertar sobre estos fenómenos como si fueran procesos aislados produce una visión profundamente distorsionada y oculta la trama que realmente los sostiene. Lejos de ser esferas autónomas, constituyen dimensiones interdependientes de un único sistema cibernético cuya complejidad resulta imposible de comprender si se analiza cada componente por separado. Esta mirada fragmentada impide captar la dinámica relacional que los articula y, en consecuencia, bloquea una comprensión de su funcionamiento. En el cibermundo, el sentido no surge de la suma de elementos, sino de la red de influencias y retroalimentaciones que, al entrelazarse, imponen una lógica interna difícil de descifrar y condicionan el modo en que dicho sistema se manifiesta y nos afecta.
Esto no significa que estos términos sean incorrectos o perjudiciales. Son buenos y válidos cuando se usan para llamar la atención del público, etiquetando un evento trascendental como en el caso de los congresos, en los que participan diversos expositores, o cuando el investigador reflexiona de manera sistémica por años sobre una problemática, abarcando el todo y no solo algunas de sus partes, además de ofrecer una explicación metodológica rigurosa. Un ejemplo de ello es La era de la información, de Manuel Castells (tres volúmenes, 1998-1999).
Castells aclara en una nota al pie de página, en el primer volumen de La era de la información (1999), que la expresión sociedad de la información solo resalta la importancia de la información en la vida social. En cambio, el término informacional se refiere a un tipo particular de organización social en la que la generación, el procesamiento y la circulación de información se vuelven la base central tanto de la productividad como del poder. A esto añade que la idea de sociedad red no alcanza a expresar por completo el significado de sociedad informacional.
En este punto del análisis, Castells introduce una reflexión que busca justificar su decisión metodológica y conceptual respecto al título de la obra. Antes de ofrecer su explicación, plantea una pregunta que funciona como eje para comprender sus criterios y prioridades al delimitar el alcance de su investigación. La interrogante formulada fue: “¿por qué, tras todas estas precisiones, he mantenido La era de la información como título general del libro, sin incluir a Europa medieval en mi indagación?
Con ella conduce al lector hacia un razonamiento en el que se aclaran tanto las intenciones comunicativas como las limitaciones semánticas que guiaron la elección del título. De ahí que, al formular la interrogante que da pie a su argumentación, aparezca la respuesta siguiente:
“Los títulos son mecanismos de comunicación. Deben resultar agradables para el usuario, ser lo bastante claros como para que el lector suponga el tema real del libro y estar enunciados de modo que no se alejen demasiado del marco semántico de referencia. Por ello, en un mundo construido en torno a las tecnologías de la información, la sociedad de la información, la información, las autopistas de la información y demás (todas estas terminologías se originaron en Japón a mediados de los años sesenta —Johoka Shakai en japonés- y fueron transmitidas a Occidente en 1978 por Simon Nora y Alain Minc, cediendo al exotismo), un título como La era de la información señala directamente las preguntas que se suscitarán sin prejuzgar las respuestas” (Castells, 1999, p. 47).
De ahí, que Castells le da importancia a su trilogía La era de la información como título porque tiene como estrategia comunicar con claridad y también, atraer al lector y encaja en el lenguaje común de la época. Tal como explica, dado que vivimos en un contexto donde la información es un eje central y se habla de sociedad de la información, tecnologías de la información y términos similares originados en Japón y luego adoptados en Occidente, ese título permite orientar al lector hacia las cuestiones que el libro aborda. Así, su elección no pretende abarcar todos los periodos históricos posibles, como la Europa medieval, sino situar la obra dentro de las preocupaciones contemporáneas sin adelantar conclusiones.
Cuando trabajé los tres volúmenes de Castells, a inicios del siglo XXI, comenzó mi rumbo como investigador consagrado, no guiado por lo que venda o entienda el público, sino por aquello que esclareciera mi mente y contribuyera a orientar y darle sentido a mi vida, luego de pasar por una profunda crisis de los marxismos (los años 80 del siglo XX) y de rastrear los enfoques epistemológicos de los principales filósofos que marcan la historia de la filosofía. Comprendí que atreverse a pensar donde otros no habían pensado, debe ser el objetivo de todo pensador.
De ahí que siga considerando que el cibermundo, como sistema social, político, cultural, educativo y económico configurado por lo ciberespacial, lo digital, la IA, la biónica, la robótica y la neurotecnología, por la tecnología cuántica, es donde nos encontramos viviendo, sin olvidar el mundo físico, del espacio y de las relaciones sociales afectivas o conflictivas. Todos los sujetos se encuentran atados a este cibermundo. No pueden escapar, aun cuando se retiren de las redes sociales o incluso cuando se encuentren fuera de ellas, como los cientos de millones que viven sin electricidad en el planeta; de una u otra manera, todo este sistema los impacta.
La investigación doctoral sobre la era del cibermundo, que sigue marcando la época (Merejo, 2010–2025), estuvo antecedida por reflexiones sobre configuraciones cibernéticas: temas ciberespaciales (1998–2001,Suplmento cultural del desaparecido periódico el siglo), en los cuales escribí y construí conceptos en el marcos filosóficos de la tecnología: ciberespacio- espacio- red internet; cibercultura- cultura; lo virtual y lo real; los hackers y sus relaciones con el poder digital; la ciberpolítica- política; la ciberguerra; el fin de la privacidad; y los efectos sociales, culturales y políticos que produjeron las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo se articulaban con lo cibernético y lo digital.
Es bueno precisar que ese período en que escribía mi columna “temas ciberespaciales” es muy distinto al momento en que empecé a reflexionar y estudiar aspectos técnicos y epistemológicos, en 1992, en los Estados Unidos, donde viví hasta agosto de 2000 y que continué mis investigaciones con tesis de grado articulando la filosofía y la cibernética como parte del pensamiento y la ciencia de la complejidad; luego en República Dominicana con una maestría (PUCMM, 2002) y varias especialidades y exposiciones en el área (Argentina, 2007; Oviedo, 2008; Japón, 2009). Durante varias décadas he estudiado e investigado sobre todo lo que se ha denominado el discurso de lo digital – IA; cibernética de primer y segundo orden; ciberespacio-cibercultura; cibersociedades; ciberseguridad-ciberguerra. A partir de ahí comprendí que no se trataba de “eras” ni de “temas”, sino de todo un sistema: el cibermundo, en todas las dimensiones: filosófica, sociológica, educativa y política.
Fue en 2008 cuando titulé mi investigación La era del cibermundo: caso de estudio República Dominicana, tesis doctoral en 2010. Luego, en 2014, parte de esta tesis dejó su impronta con el Premio Nacional de Ensayo Científico. A partir de ese recorrido, y dado que he investigado todos esos procesos que se encuentran en el cibermundo en relaciones complejas —desde la revolución digital hasta la llamada industria 4.0 y el fenómeno emergente de la inteligencia artificial—, estos temas han sido fundamentales para pensar el todo y no solo sus partes.
Hasta el momento sigo en pie, porque pienso desde un enfoque filosófico, epistemológico y ético. Hoy, como ayer, se trata de conceptualizar y categorizar los efectos que producen los espacios interactivos en los que nos encontramos los sujetos cibernéticos dentro del ciberespacio, que es el espacio virtual en el que navegamos dentro de este cibermundo. Esto no solo implica redes sociales, inteligencia artificial, posverdad, internet e información, sino todo un sistema moldeado por el poder cibernético y el control virtual, en el que se ha perdido la privacidad y que no se reduce a simples dispositivos tecnológicos.
Muchos sujetos cibernéticos ya habitan el ciberenganche, una forma de dependencia psicológica, cognitiva y emocional generada por el uso continuo y no reflexivo de los dispositivos digitales e inteligencia artificial. Redes sociales, plataformas de atención constante e interfaces diseñadas para captar tiempo, deseo y conducta alimentan esta condición que dificulta la reflexión crítica. Estos sujetos cibernéticos quedan atrapados en dinámicas de consumo, inmediatez y dispersión que sustituyen el acto de pensar el cibermundo como sistema.
En mis numerosos escritos sobre estos temas he sostenido que quienes escriben con IA sin detenerse a pensar acaban repitiendo formas vacías, enunciados sin sustento reflexivo que nunca llegan a convertirse en conceptos auténticos. Olvidan que la creatividad no es un mecanismo delegable, sino un acto íntimo de conciencia: se ejerce, se arriesga y se vive desde la profundidad misma del espíritu.
Compartir esta nota