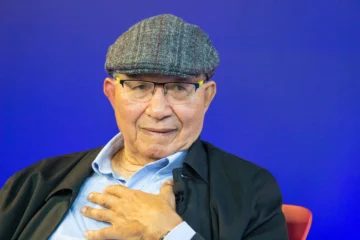Queridos Manuel Matos Moquete y Basilio Belliard:
He leído con atención sus observaciones sobre el estado actual de la poesía, sobre ese desplazamiento del verso hacia los espacios digitales, las redes, los muros instantáneos donde el poema parece flotar sin sostén ni contexto. Entiendo su preocupación, su deseo de preservar la hondura de la palabra poética, el rigor de la imagen y el silencio que da sentido al lenguaje. Pero creo que, a pesar de los riesgos evidentes, algo vital está ocurriendo en esa intemperie digital donde hoy se escribe y se lee poesía. Y merece pensarse no con el prejuicio de quien teme la pérdida, sino con la apertura de quien reconoce que toda forma de comunicación poética ha sido siempre, en esencia, un experimento del tiempo.
La poesía en las redes no es la negación de la poesía de los libros, sino su mutación. Lo que cambia es el medio, no necesariamente la sensibilidad. En el fondo, lo que las redes han hecho es devolver la poesía a su estado primitivo: el de la oralidad, el de la inmediatez compartida, el de la emoción transmitida sin intermediarios. Lo que antes pasaba en los cafés literarios, en los recitales, en las tertulias o en los márgenes de un cuaderno, hoy ocurre en la pantalla de un teléfono. No se trata, como algunos creen, de un empobrecimiento del lenguaje poético, sino de una nueva forma de circulación del deseo de decir.
Cierto es que muchas de esas escrituras instantáneas no alcanzan la profundidad o la complejidad formal de la poesía de antaño. Pero ¿acaso no ha sido siempre así? En cada época, la mayoría de lo que se produce es efímero; solo un fragmento, el más intenso, resiste el tiempo. La diferencia es que hoy esa desproporción es visible, pública, inmediata. Antes, los malos poemas quedaban en el anonimato de los cuadernos; hoy circulan con la misma velocidad que los buenos. Pero la existencia de la mediocridad no invalida el fenómeno. Lo que importa es que la palabra poética sigue buscando su cauce, aunque sea en el torrente de la pantalla.
He visto en las redes un tipo de poesía que no hubiera sido posible en otro tiempo. Poemas breves, casi relámpagos, que condensan una emoción en diez palabras; imágenes que se funden con la fotografía, con el dibujo o con la voz; versos que dialogan con la música, con la tipografía o con el silencio visual de un fondo blanco. En las redes, la poesía se mezcla con el diseño, con la estética del instante. Puede parecer superficial, pero en muchos casos hay una profunda conciencia de forma: una comprensión de que el espacio digital también impone un ritmo, una respiración, una cadencia distinta. La pantalla es hoy la página; el cursor, el nuevo lápiz.
Lo que a veces se confunde con banalidad es, en realidad, la democratización de la sensibilidad. Nunca tantas personas habían sentido el impulso de escribir un poema. Y aunque muchos de esos textos carezcan de técnica o de rigor, expresan un deseo de comunicación poética que no deberíamos despreciar. Las redes han devuelto a la poesía una función social: la de ser una forma cotidiana de expresión. Han roto el cerco elitista que durante años confinó al poema a las librerías, a los suplementos literarios o a los círculos de especialistas. Hoy un adolescente en un barrio, una mujer sola en su casa, un migrante que escribe desde el aeropuerto, pueden compartir un poema y recibir la respuesta de alguien que lo siente, lo comenta o lo transforma. Ese intercambio, aunque fugaz, tiene una verdad que no puede negarse.
La trascendencia, entonces, no radica solo en la permanencia material del texto, sino en su capacidad de despertar algo en quien lo recibe. La poesía de las redes no busca necesariamente la inmortalidad del libro, sino la intensidad del presente. Y eso, aunque parezca menor, es profundamente poético. Schiller decía que la belleza es la libertad en la apariencia; yo diría que la poesía digital es la libertad en la fugacidad. Cada verso que se publica en una red está condenado a desaparecer, a hundirse en el flujo infinito de lo inmediato. Pero en ese tránsito deja una huella, una vibración que a veces llega más lejos que el libro más cuidadosamente editado.
No niego, sin embargo, los peligros. Las redes también han generado un narcisismo poético: la tentación de escribir no para decir, sino para ser visto. Muchos poetas de las redes escriben para la aprobación, para el aplauso inmediato del “me gusta”, para esa ilusión de reconocimiento que se mide en cifras. Y ahí la poesía se desvirtúa, se convierte en una forma de autoafirmación más que de revelación. Lo que debería ser un acto de interioridad se transforma en una exposición pública del ego. Pero eso no es culpa del medio, sino de una crisis más profunda: la del sentido del arte en una cultura saturada de imágenes. Las redes amplifican lo que ya estaba en nosotros.
Lo que me interesa destacar es que, incluso dentro de ese ruido, hay voces que logran abrir un espacio de silencio. Poetas que entienden el medio y lo usan con sabiduría: que no se adaptan a la velocidad del algoritmo, sino que la subvierten. Que publican un verso al día como quien lanza una piedra al agua. Que usan la brevedad no como concesión, sino como forma estética. La poesía en las redes no tiene que ser necesariamente inmediata; puede ser lenta, puede ser un arte de la interrupción. Algunos poetas, conscientes de eso, han convertido su perfil en una especie de cuaderno público, un taller abierto donde la escritura se comparte en proceso. Esa exposición del proceso creativo, esa transparencia del oficio, también es una nueva dimensión del arte.
Frente a esa poesía digital, la poesía del libro adquiere otro valor. No desaparece; se reconfigura. El libro, con su peso y su lentitud, se vuelve un espacio de resistencia, un refugio del tiempo. Quien escribe en redes y luego publica un libro realiza un gesto doble: el de expandirse y el de recogerse. Son dos movimientos complementarios. La poesía del libro no está en guerra con la poesía de las redes; se alimentan mutuamente. Muchas veces un verso nacido en el flujo digital encuentra su forma definitiva en la página impresa. El tránsito entre ambos espacios —lo efímero y lo permanente— podría ser una de las experiencias más ricas de la poesía contemporánea.
A ustedes, Manuel y Basilio, les diría que el desafío no está en oponerse al cambio, sino en pensar cómo la poesía puede conservar su verdad en medio de ese ruido. La red no destruye la poesía; la obliga a repensarse. Así como la imprenta cambió la forma de leer y escribir, así como la radio y la televisión alteraron la percepción de la palabra, las redes están redefiniendo el lugar del poeta en la sociedad. Hoy el poeta no es solo quien escribe, sino quien crea comunidad, quien comparte, quien dialoga. Y esa apertura no es necesariamente una pérdida de profundidad; puede ser una ampliación del territorio poético.
A veces, cuando leo ciertos poemas digitales —esos que aparecen sin firma, entre imágenes y frases sueltas—, siento que la poesía ha vuelto a su estado más libre: el de la voz anónima. Ya no importa tanto quién escribe, sino lo que se dice y cómo resuena en el otro. Esa disolución del autor, que tanto inquieta a los defensores del canon, podría ser una oportunidad para que la poesía vuelva a ser lo que fue en su origen: una palabra compartida, sin propiedad. La red, paradójicamente, nos devuelve a la comunidad.
No obstante, el riesgo más grande de esta nueva era poética no es la superficialidad, sino el olvido. El exceso de producción y la velocidad del consumo hacen que los poemas duren apenas unas horas. Y la poesía, aun cuando se nutre del instante, necesita también memoria. Quizás el verdadero desafío sea encontrar formas de archivar, de conservar, de traducir esa escritura efímera a una dimensión más duradera. Porque si todo se borra, si todo se pierde en el flujo, el lenguaje corre el riesgo de volverse deshabitado. En ese sentido, el libro sigue siendo necesario: no como fetiche, sino como espacio de persistencia.
Queridos amigos, la poesía en las redes no es un fenómeno menor. Es un síntoma de nuestro tiempo, un reflejo de nuestras ansias y de nuestras soledades. En ella se mezclan la urgencia y la búsqueda, la exhibición y la confesión, la forma y el desahogo. Pero también hay en ella una posibilidad: la de construir un lenguaje nuevo, capaz de habitar la inmediatez sin renunciar a la profundidad. Lo que hace falta es discernimiento, mirada crítica, acompañamiento estético. Y también humildad: reconocer que la poesía no pertenece a nadie, que se reinventa en cada época con las herramientas que tiene.
Por eso, en lugar de condenar la poesía de las redes, prefiero observarla, leerla, incluso aprender de ella. Porque, al fin y al cabo, toda verdadera poesía —sea en papel o en pantalla— responde al mismo impulso: el de transformar el silencio en presencia. Y si en medio del ruido digital alguien logra eso, aunque sea por un segundo, entonces la poesía sigue viva. No importa el medio; importa la intensidad del acto.
La red es solo el nuevo espacio del asombro.
Y la poesía, como siempre, sigue buscando su lugar en el corazón del hombre.
Compartir esta nota