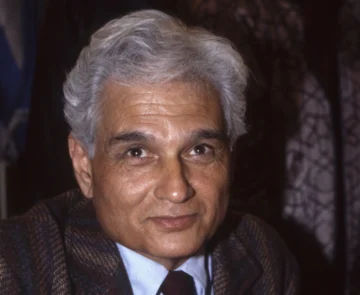En un trabajo anterior sostuve que todo texto y todo discurso es, en esencia, lenguaje. Algunos lectores interpretaron que esto equivalía a negar el lenguaje como capacidad únicamente humana. Nada más lejos de la verdad. Reconozco plenamente que el lenguaje es una facultad universal y exclusiva de nuestra especie, pero afirmo que dicha facultad se concreta en los textos y discursos que producimos. El lenguaje, en su dimensión abstracta, se manifiesta siempre en materialidades textuales.
Ferdinand de Saussure organizó, siguiendo a Paul Broca (1895), la triada: lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la facultad general que nos distingue como humanos. La lengua es el sistema social de signos compartidos. El habla es la actualización individual, el acto particular de comunicación. Como él mismo puntualizó, “la lengua es un producto social de la facultad del lenguaje” (Saussure, 1945, p. 37). Sin embargo, en la práctica cotidiana, lo que circula no son estas abstracciones, sino los textos, resultado de la interacción viva entre facultad, sistema y acto.
Eugenio Coseriu, con su célebre distinción entre sistema, norma y habla, reforzó esta idea al señalar que “el hablar concreto es la única realidad lingüística” (Coseriu, 1973, p. 26). En la misma línea, Pedro Henríquez Ureña escribió que “la lengua no es solo un instrumento de comunicación, es también creación estética y memoria colectiva” (Henríquez Ureña, 1928). Esa memoria colectiva no se transmite en abstracto, sino en textos que la comunidad produce y recrea.
¿No es acaso evidente que cuando conversamos, leemos o escribimos, lo que compartimos son textos? Pensemos en un contrato legal: su eficacia no radica solo en la lengua como sistema, sino en la forma textual que le da validez jurídica. O en una nota enviada por un estudiante: puede estar mal redactada, pero si cumple la función comunicativa, el éxito radica en el texto como práctica social.
En definitiva, no se trata de desplazar a Saussure, a Coseriu o a Chomsky, etcétera, sino de dialogar con ellos desde el presente.
Por eso mi planteamiento no anula la teoría clásica, sino que la proyecta hacia una perspectiva más amplia. Noam Chomsky señaló que la lingüística no puede quedarse en la descripción de estructuras, sino que debe explicar cómo el ser humano genera un número infinito de enunciados a partir de un repertorio finito de reglas transformacionales (Chomsky, 1965). Esa productividad se verifica únicamente en los textos, nunca en la lengua abstracta ideada por Saussure. Jacques Derrida fue aún más radical al afirmar que "nada hay fuera del texto" (Derrida, 1967, p. 227). ¿No es esta una confirmación de que la realidad comunicativa se nos ofrece siempre bajo la forma de textos?
Ahora bien, el desafío es pensar qué significa todo esto en términos de conocimiento. La cosmolingüística, horizonte que propongo, busca ir más allá de la visión estructuralista o meramente funcional. Plantea que el lenguaje no es solo facultad humana, ni solo sistema social, ni solo acto individual: es también dimensión cósmica de la comunicación, un entramado que nos vincula con la naturaleza, la cultura y el universo. En este marco, el texto aparece como la unidad primordial donde se entrecruzan lenguaje, lengua y habla, pero también donde el ser humano se conecta con su mundo y lo resignifica.
Preguntémonos: ¿qué sería de la historia sin los textos que la narran? ¿Qué sería de la ciencia sin los textos que la formalizan? ¿Y qué sería de nuestra vida cotidiana sin los mensajes, cartas, correos o conversaciones que nos sostienen? Como recuerda Habermas, “la racionalidad se alcanza en la interacción comunicativa” (Habermas, 1981). Esa interacción es textual, sí y solo sí.
De allí que sostener que todo discurso y todo texto es lenguaje no equivale a negar la capacidad comunicativa humana, sino a enfatizar que dicha capacidad se hace real únicamente en los textos. El orden saussureano —lenguaje, lengua y habla— sigue siendo válido, pero su convergencia se materializa en el texto. Y es en ese punto donde la cosmolingüística ofrece un horizonte novedoso: ver el lenguaje como cosmos de comunicación, como espacio donde la vida humana y el universo mismo se encuentran en el acto de significar.
En definitiva, no se trata de desplazar a Saussure, a Coseriu o a Chomsky, etcétera, sino de dialogar con ellos desde el presente. Si aceptamos, como Derrida, que nada existe fuera del texto, entonces podemos afirmar con certeza que nuestra condición humana, social y cósmica se juega siempre en la textualidad. Todo lo demás es pura abstracción. (CONTINUARÁ)
Compartir esta nota