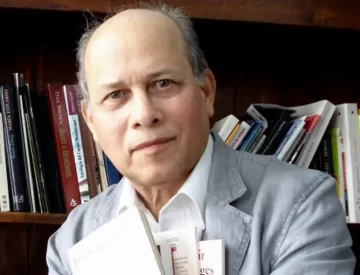En 1998, en las páginas de la revista literaria Vetas, en Santo Domingo, afirmé lo que entonces parecía una intuición excéntrica, acaso poética en exceso: las matemáticas son más que herramienta de cálculo, son la poesía perfecta. Dije textualmente esa vez: “Las matemáticas son la poesía expresada en números”. Toda poesía —me refiero ahora a la escrita con palabras— es un esfuerzo por alcanzar la perfección que los números ya poseen desde siempre. Hoy lo sostengo con mayor convencimiento: la perfección, más que un accidente de la poesía, es su razón de ser. Y los números, por su orden interno, su exactitud misteriosa y su belleza abstracta, son el arquetipo de la producción poética.
En ese espíritu escribí en tal época el soneto titulado “El número”. Lo comparto con mis lectores como una tentativa de traducir al verbo humano una vibración que pertenece al plano puro de las ideas. He aquí el poema:
El número
El secreto del número —el través
de todo lo mortal o aparecido—
ha sumado ha restado ha dividido
desoyendo las leyes de Moisés
Como grupo juntaron treinta y tres
Un siete son los sabios… y esculpido
hay un dos en la flecha de Cupido
y en el Gólgota –heridos– reinan tres
Difundió su semilla en epidemias
abolló las ubicuas polisemias
poseyó las medidas de las ágoras
Empapó cada cosa el lecho el vaso
y el mundo saltarín como un payaso
sobre la hipotenusa de Pitágoras
He sentido siempre que los números son voces arquetípicas. En mi obra poética, los ideogramas, las ecuaciones, los símbolos matemáticos y las figuras geométricas han sido una constante, partes de la propia materia del canto. En efecto, en mis Poemas imaginarios parto de una noción netamente matemática: i² = -1, ese número imaginario que simboliza lo irreal que da sentido a lo real.
Sin embargo, fue el número π quien se reveló como centro simbólico y espiritual de ese universo poético. En las diversas notas que acompañan Poemas imaginarios, he explicado cómo π —ese número que define la relación en un círculo entre el diámetro y la circunferencia— se volvió para mí un nombre sagrado, una puerta numeral hacia lo infinito. Es el número que traza una figura perfecta, cerrada, sin inicio ni fin; y, no obstante, su valor decimal es inagotable, irracional, sin repetición posible. Esa paradoja entre la forma y el abismo, el límite y el vértigo, se convirtió en la metáfora más honda de mi concepción del ser, del poema y de la Divinidad.
El número π es, para mí, como lo he explicado reiteradamente en el cenáculo del Ateneo Insular y el Interiorismo, la firma de la Divinidad en la materia, la estructura secreta del poema absoluto, el rostro geométrico de Dios. Y si el número imaginario representa el reverso del pensamiento racional, π representa la cifra del amor que no cesa, el núcleo invisible alrededor del cual orbita el alma.
Lectores: todo poema verbal —es decir, hecho con palabras— es un esfuerzo por rozar ese centro. Es un intento de cerrar un círculo con herramientas que por su nuda naturaleza no pueden cerrarlo del todo. Pero es precisamente esa imposibilidad lo que lo convierte en acto poético: el poema es una órbita alrededor de un silencio. Y ese silencio, en mi poética, tiene un nombre: el número π.
Así como el círculo cierra sin cerrar, el poema revela sin decir. Por eso las matemáticas son la poesía perfecta, porque el misterio se aloja en su centro. No hay nada más enigmático que una ecuación. No hay verso más exacto que E=mc², ni imagen más poderosa que el infinito encerrado en el número irracional.
El número ordena al mundo y lo canta. En la Edad Media, el trivium y el quadrivium hablaban de gramática, lógica y retórica; pero también de música, geometría, aritmética y astronomía. La poesía no se oponía al número como veo que la oponen hoy; era, más bien, su cómplice. Pero, incluso en tiempos modernos, por excepción, poetas auténticos como Paul Valéry y Borges y Freddy Gatón Arce buscaron en las matemáticas la medida secreta del poema.
Mi propósito en este breve artículo no es proponer un sistema cerrado ni una escuela estética. Lo que deseo es compartir la intuición profunda de que todo poema verdadero, aunque no hable de cifras ni contenga fórmulas, tiende hacia la estructura numérica y su perfección. Su música, su ritmo, su simetría, sus proporciones, sus silencios: todo obedece a una arquitectura que el alma percibe, aunque no la comprenda del todo.
Por eso, hallo satisfacción en descubrir a otros poetas dominicanos que comparten esta afinidad conmigo. En especial, deseo cerrar este artículo mencionando a uno cuya obra me ha convocado de manera especial: Juan Carlos Mieses, autor del poemario El elogio de los números. No quiero adelantar ahora mi apreciación crítica. Solo diré que me sentí en diálogo, en resonancia, en comunión. En mi próximo artículo en Acento, me propongo analizar su hermoso libro con detenimiento y cariño, y desde esta misma mirada del número como alma del canto.
Al final, todo poema quiere ser el número. Y el número, porque canta —opino yo—, es el poema.
Compartir esta nota