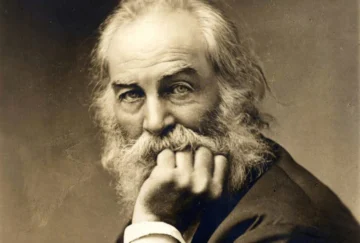Preguntarse por el saber del poema es aceptar, desde el comienzo, que no se trata de un saber tranquilizador. El poema no ofrece certezas acumulables ni conclusiones estables; no se deja resumir sin pérdida ni traducir sin residuo. Su saber no es exterior a su forma, ni anterior a su decir. Acontece en el propio gesto poético, en la singularidad irrepetible de un decir que no se limita a comunicar algo ya sabido, sino que pone en existencia algo que antes no estaba.
De ahí que la oscuridad no sea un accidente del poema, sino una de sus condiciones. Si en el poema las cosas empiezan a existir por primera vez, ¿cómo podría no haber oscuridad? Todo comienzo verdadero se da en un umbral incierto, en una zona donde el lenguaje aún no ha fijado sus contornos. La claridad absoluta es siempre retrospectiva; pertenece al orden de lo ya integrado en los sistemas de sentido. El poema, en cambio, trabaja en el borde de lo decible. No porque quiera ocultar, sino porque nombra lo que todavía no se deja nombrar del todo.
Este saber no puede separarse de la experiencia. El poema no explica: expone. No demuestra: muestra. Pero lo que muestra no es un objeto claramente delimitado, sino una tensión. El poema nos dice una cosa y, al mismo tiempo, significa otra; afirma y se desdice; propone una imagen y la vuelve inestable. Sin embargo, no se trata de una duplicidad entre superficie y profundidad, entre sentido literal y sentido oculto. El poema no es un enigma que espera ser descifrado, sino un campo de fuerzas donde el sentido se produce y se desestabiliza a la vez.
Por eso resulta insuficiente pensar el poema como portador de un mensaje. El saber del poema no es algo que pueda separarse de su materialidad verbal. No está detrás de las palabras, sino en su fricción: en el ritmo que las tensa, en las pausas que las interrumpen, en las asociaciones que las desplazan. El poema no se despega del lenguaje; lo lleva hasta un punto en el que el lenguaje revela su propia precariedad. Allí donde el sentido parece afirmarse con mayor intensidad, aparece también su posibilidad de fallar.
Este exceso de sentido ha llevado a preguntarse si el poema debe ser interpretado. ¿Para qué interpretar aquello que parece desbordar toda interpretación? Tal vez porque la interpretación, cuando se entiende como traducción o explicación, corre el riesgo de domesticar lo que en el poema es irreductible. El poema no pide ser aclarado, sino atravesado. Su exceso no invita a producir más sentido, sino a experimentar un límite. Interpretar no debería significar cerrar el poema, sino aceptar que algo en él resiste toda clausura.
El poema no congela el movimiento de lo real: lo acompaña.
Ese resto irreductible está ligado a otra de las paradojas fundamentales de la poesía: el poema crea y destruye a la vez sus propios instrumentos de creación. Cada poema inventa su modo de decir, pero ese modo no es reutilizable sin volverse fórmula. El poema lleva el lenguaje hasta un punto de máxima intensidad, y en ese mismo movimiento lo vuelve insuficiente. Por eso no hay una técnica poética generalizable: cada poema verdadero parece obligar a empezar de nuevo, como si la lengua no estuviera nunca del todo disponible.
Esta autodestrucción no implica un rechazo del lenguaje, sino una fidelidad radical a él. El poema confía en el lenguaje lo suficiente como para exponer su límite. En lugar de ocultar la falla, la convierte en forma. De ahí que el silencio, la interrupción y la elipsis no sean meros recursos estilísticos, sino dimensiones constitutivas del decir poético. El poema no habla a pesar del silencio, sino con él.
Desde esta perspectiva, el saber del poema no puede entenderse como un conocimiento conceptual. Se trata, más bien, de una captación intuitiva de lo real. No una intuición inmediata o mística, sino una intuición trabajada, construida a través de la forma. El poema accede a una dimensión de la realidad que queda fuera de nuestra percepción ordinaria, no porque sea invisible, sino porque no se deja fijar en categorías estables. El poema no congela el movimiento de lo real: lo acompaña.
Esta intuición no se opone al trabajo, ni a la conciencia formal. Por el contrario, exige una atención extrema a los materiales y recursos del lenguaje. El poema no improvisa su saber: lo fabrica. Pero lo fabrica sin convertirlo en sistema. De ahí que pueda pensarse como un acontecimiento más que como un objeto. El poema no es algo que simplemente está ahí; es algo que sucede, cada vez que es leído o escuchado. Su sentido no preexiste a ese encuentro: se actualiza en él.
Pensar el poema como acontecimiento implica también pensarlo como acto. El poema no solo dice algo sobre el mundo : hace algo en el mundo. Interrumpe el flujo habitual del lenguaje, altera nuestras expectativas de sentido, nos obliga a escuchar de otro modo. En este sentido, el poema puede entenderse como un acto de habla singular, uno que no se limita a cumplir funciones comunicativas, sino que explora la potencia del decir mismo. El poema no transmite información: transforma la relación del lector con el lenguaje.
Esta transformación comienza, paradójicamente, en la literalidad. Antes de multiplicar interpretaciones simbólicas o alegóricas, el poema exige que se atienda a sus palabras en su sentido más llano. No porque ese sentido sea suficiente, sino porque es el punto de partida de todo desbordamiento. Los distintos sentidos del poema no se abren a pesar de la literalidad, sino a partir de ella. Cuando una palabra común es colocada en una relación inesperada, su sentido referencial no desaparece: se tensa, se expande, se vuelve inestable.
De ahí que la lectura del poema requiera una forma particular de atención. No una búsqueda ansiosa de significado, sino una disposición a dejarse afectar. Leer un poema no es resolver un problema, sino sostener una experiencia. El saber del poema no se deja poseer, se atraviesa. No se acumula: se renueva en cada lectura. Y en esa renovación, el poema conserva algo esencial: su resistencia a ser agotado.
En un tiempo saturado de discursos que explican, clasifican y optimizan, el poema insiste en otra forma de conocimiento. Un saber que no se separa de su forma, que no se estabiliza en conceptos, que no elimina la oscuridad, sino que la vuelve productiva. El poema no ofrece soluciones, pero abre preguntas que no podrían formularse de otro modo. Su saber no es el de la respuesta, sino el de la aparición.
Tal vez por eso la poesía sigue siendo necesaria. No porque diga verdades superiores, sino porque recuerda que no todo saber debe aspirar a la claridad total.
Hay zonas de la experiencia que solo pueden ser tocadas de manera oblicua, fragmentaria, precaria. El poema no ilumina esas zonas como un reflector; las roza, las hace vibrar. Y en ese temblor —entre sentido y silencio, entre decir y callar— se juega su forma más exigente de conocimiento
Compartir esta nota