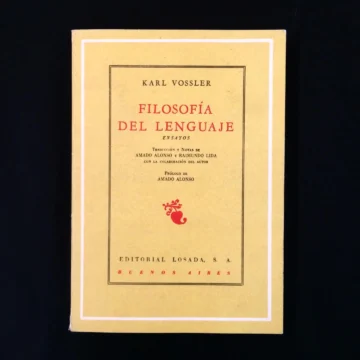Dedicado al Dr. Celso Joaquín Benavides García (Postmortem)
Karl Vossler, en su obra Filosofía del lenguaje, afirma que el lenguaje es una creación espiritual, no una estructura mecánica. Para nuestro autor, “el lenguaje es expresión de la voluntad, del sentimiento y del pensamiento de los hombres” (p. 54). Esta concepción idealista lo distancia del positivismo lingüístico de su época, que reducía el lenguaje a una estructura fija y autónoma. Vossler propuso, en cambio, que el lenguaje nace de la vida interior del hablante y se transforma con ella.
Uno de los aspectos más vigentes de su pensamiento es la estrecha relación que establece entre lengua y cultura. En sus palabras: “Toda lengua es, en definitiva, un hecho estético y moral, una creación del espíritu en un medio colectivo” (p. 67). Esta afirmación cobra fuerza en la actualidad, donde los modos de hablar reflejan identidades múltiples y cambiantes. Por ejemplo, las formas híbridas del español que emergen entre comunidades migrantes muestran cómo el lenguaje se adapta a nuevas realidades culturales, sin perder su carácter subjetivo.
Además, Vossler subraya que el lenguaje no puede separarse de la ética. En contextos donde el discurso público se ve contaminado por la violencia simbólica o el odio ideológico, esta idea resulta crucial. “No hay palabra que no sea, en cierto modo, un juicio de valor, una toma de posición del espíritu” (p. 91). Por lo tanto, quien habla no solo comunica, sino que se compromete moralmente con lo que dice. Las palabras, entonces, no son neutras: configuran el mundo y la relación con los otros.
Esta dimensión ética y cultural del lenguaje cobra renovada importancia frente a la emergencia de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), que produce textos, imágenes o sonidos de manera autónoma. Aunque la IAG puede imitar estilos, responder preguntas o redactar ensayos, carece de una “voluntad” interior como la que describe Vossler. Lo que la IAG reproduce son patrones, no conciencia. Esto plantea interrogantes cruciales: ¿puede una máquina producir lenguaje con sentido ético o estético real? ¿Puede expresar un juicio de valor auténtico?
En este punto, el pensamiento de Vossler ofrece una crítica anticipada a los límites del lenguaje artificial. La IAG puede organizar datos lingüísticos y combinar estructuras sintácticas, pero no puede generar lenguaje como manifestación espiritual, pues no posee una experiencia vital que condicione lo que dice. Un estudiante, por ejemplo, puede escribir una reflexión ética sobre la justicia a partir de vivencias propias; la IAG, en cambio, simula esa reflexión con base en modelos estadísticos.
En el aula, este debate tiene implicaciones profundas. Un docente de secundaria que propone redactar un ensayo sobre la migración puede obtener textos elaborados con ayuda de la IAG. Sin embargo, los trabajos que realmente comunican emociones, perspectivas personales o inquietudes éticas provienen de la subjetividad humana. Vossler lo anticipa cuando afirma que “el espíritu del lenguaje se halla en la forma individual, no en la regla general” (p. 103). Por ello, la labor educativa no debe limitarse a evaluar redacciones bien estructuradas, sino, además, a fomentar la expresión consciente y personal del pensamiento.
En el ámbito académico, los investigadores que trabajan con procesamiento de lenguaje natural enfrentan una tensión entre precisión técnica y sentido cultural. Un modelo de IAG puede traducir una frase del inglés al español con corrección gramatical, pero perder el matiz emocional o irónico del original. Aquí se evidencia lo que Vossler consideraba esencial: el lenguaje (lengua) no puede reducirse a equivalencias mecánicas, porque está imbuido de valores, historia y emociones. El resultado puede ser correcto en la forma, pero vacío en el contenido vivencial.
No obstante, el enfoque de Vossler también presenta limitaciones. Su tendencia a ignorar la estructura lingüística y los factores sociales que regulan el habla no permite comprender cómo opera la IAG en términos técnicos. Las redes neuronales que alimentan estos modelos funcionan a partir de reglas probabilísticas complejas, que no dependen del espíritu, sino de grandes volúmenes de datos. Vossler no habría previsto que una máquina podría generar textos coherentes sin conciencia. Esta omisión limita su aplicabilidad directa al campo de la tecnología lingüística.
Tampoco aborda, por razones obvias, las desigualdades de acceso a los nuevos lenguajes digitales. En contextos escolares, la capacidad para usar IAG con criterio depende del capital cultural del estudiante. Quien domina herramientas tecnológicas tiene más posibilidades de expresarse, mientras que otros quedan rezagados. Este elemento sociolingüístico, ausente en Vossler, resulta clave para el análisis contemporáneo del lenguaje.
Aun así, su pensamiento conserva un valor profundo. Reivindicar el lenguaje como acto espiritual y ético resulta urgente en una época donde los textos pueden generarse sin alma. Educar en el uso del lenguaje no debe consistir solo en enseñar a redactar, sino también en ayudar a los estudiantes a decir algo que tenga sentido en su vida, algo que exprese quiénes son. Y eso, ni el algoritmo más avanzado puede hacerlo.
Para profundizar:
Vossler, Karl (1968) Filosofía del lenguaje. Traducción de Eugenio Ímaz. Madrid: Losada.
Compartir esta nota