En muchos lugares se ofrece una descripción heterogénea o ambivalente de la sinonimia, que abarca tanto la igualdad (equivalencia) como la simple semejanza (parecido estrecho) de sentido: ‘palabras que tienen una misma o muy parecida significación’. El diccionario académico (DLE), por ejemplo, para la entrada sinónimo, ma, dice textualmente lo siguiente: ‘dicho de una palabra o de una expresión: Que, respecto de otra, tiene el mismo significado o muy parecido, como empezar y comenzar.’
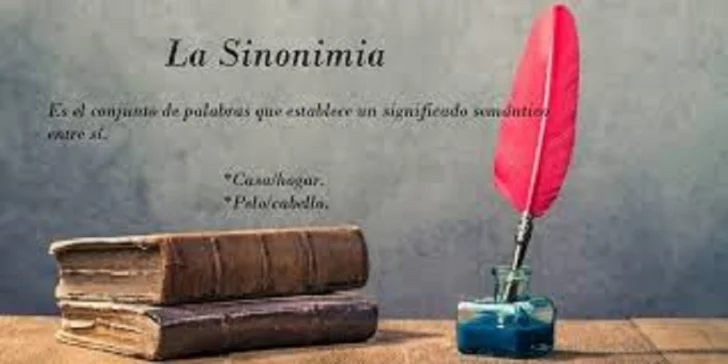
Está claro que, si se adopta la segunda parte de la definición y la sinonimia se entiende como una relación entre palabras de sentidos muy parecidos, ningún lingüista niega su existencia. Nadie tiene reparo en aceptar esta definición vaga de la sinonimia porque en todas las lenguas existe una gran cantidad de parejas (y series) parecidas o muy parecidas en su significado. En esta clase entran débil–flojo–frágil, creer–pensar, simpático–atento, gana–deseo, funcionar–actuar, casa–vivienda, y muchas más, incluyendo los pares con diferente intensidad de significado, como amor–cariño, caliente–ardiente, socorro–ayuda, risa–carcajada.
Sin embargo, la primera parte de la definición revela una visión estricta de la sinonimia, entendida como identidad absoluta (el mismo significado). Desde este punto de vista, las opciones léxicas tendrían que ser intercambiables en cualquier contexto y situación. Y es aquí donde surge el motivo de la negación para muchos lingüistas, porque siempre se puede encontrar algún detalle o matiz distinto que impide la intercambiabilidad general.
Pero hay más. Aun reconociendo la hipotética existencia de dos términos completamente equivalentes, desprovistos de valores afectivos y sociales diferenciadores, siempre hay al menos un contexto donde no son intercambiables: en el metalenguaje, al utilizar la lengua para referirse a ella misma. Si un niño le pregunta a su padre, ‘Papá, ¿qué es un asno?’, una respuesta apropiada puede ser: ‘Un asno es un burro’. Como es obvio, colocar un término en lugar del otro en esta oración da como resultado una tautología.
Dentro del sistema general de la lengua española, cometa (la), chichigua y papalote o, por otra parte, estómago y buche, son sinónimos, designan las mismas realidades. Todas son parte del lexicón del español. Sin embargo, en el mundo real y concreto de los hablantes, a la hora de emitir o de entender un mensaje, las palabras de ambas series no son equivalentes. En el primer caso, los términos pertenecen a dialectos geográficos distintos y, normalmente, el hablante no dispone de las tres variantes léxicas. La palabra cometa (la) probablemente resulta desconocida para muchos mexicanos y dominicanos, así como papalote y chichigua posiblemente les suenen extrañas a la mayoría de los españoles. Lo mismo se podría decir también de innumerables series, como aguacate–palta, piso – apartamento, pomelo–toronja, conversar–platicar, etc.
Con respecto a la segunda pareja (estómago y buche), un hispanohablante no emplearía ambas palabras indistintamente, en cualquier circunstancia. Su uso corresponde a estilos distintos. Lo que determina la selección de una o la otra es la situación más o menos coloquial del discurso. A este tipo pertenecen también amigo–compinche, fallecer–morir, cuello–pescuezo.
En otros casos, las variantes léxicas son parte de sociolectos distintos. En abstracto, en un diccionario general del español, las palabras colgar–guindar, axila–sobaco, urticaria–rasquiña, pelar–mondar pueden aparecer descritas con el mismo o con muy parecido significado. Pero en el momento concreto de la actuación lingüística, los hablantes de unos grupos sociales suelen preferir una de las dos opciones y los de otros grupos emplean con mayor probabilidad la otra.
Otro factor de diferenciación es también el diverso origen etimológico de cada uno de los términos. Esta circunstancia crea, a veces, un efecto en el valor expresivo o social de las palabras, de manera que una de las dos puede percibirse como más formal, culta y elegante, o más familiar y sencilla que la otra. Algunos ejemplos de este tipo son oftalmólogo–oculista, coquetear–flirtear, autobús–guagua. Un caso interesante se presenta en este terreno con los dobletes etimológicos, los pares que derivan de la misma raíz latina, del tipo frío–frígido, llave–clave, cuajar–coagular, lego–laico, escuchar–auscultar. La distancia semántica que se ha creado en estas parejas podría interpretarse como una señal del rechazo del sistema a la sinonimia total o absoluta.
Un caso muy interesante y simpático se presenta en el vocabulario del juego de pelota en la República Dominicana. En el cuadro se presentan dos variantes sinonímicas pertenecientes al léxico disponible en ese campo: la primera es un anglicismo y la segunda corresponde a la forma hispánica equivalente. Junto a cada variante léxica aparece su posición en la lista de frecuencia y su índice de disponibilidad, según los resultados de una investigación que aparece recogida en mi libro ‘Lengua y béisbol en la República Dominicana’ (2006. Secretaría de Estado de Cultura).
| variante 1:
anglicismo |
posición | índice dispo. | variante 2:
hispánica |
posición | índice dispo. |
| jonrón | 4 | 0.372 | cuadrangular | 55 | 0.037 |
| pícher | 6 | 0.368 | lanzador | 40 | 0.062 |
| quécher | 8 | 0.314 | receptor | 96 | 0.013 |
| hit | 17 | 0.155 | sencillo | 82 | 0.017 |
| mánager | 18 | 0.153 | dirigente | 175 | 0.005 |
Según se aprecia en el cuadro, en todos los casos, el primer miembro de la pareja es un anglicismo (jonrón, mánager), en una posición más adelantada y con un índice de disponibilidad mucho más elevado que el de la correspondiente variante de origen hispánico (cuadrangular y dirigente, respectivamente), que a veces consiste en una traducción o un calco de la forma inglesa. El préstamo no solo ostenta una disponibilidad superior. Es, además, la opción exclusiva, única, en el estilo espontáneo del habla natural de los dominicanos. La forma hispánica, por su parte, solo es empleada con relativa frecuencia por los locutores en el estilo formal de las narraciones y los comentarios de radio y televisión. Otros ejemplos del predominio o la preferencia del anglicismo en el habla natural son pícher, frente a lanzador; quécher, sobre receptor; hit, frente a sencillo.
De acuerdo con la información anterior, se podría concluir, en definitiva, que parejas como jonrón y cuadrangular, quécher y receptor, o hit y sencillo no son sinónimos verdaderos o reales en el español de muchos dominicanos porque, cuando hablan de modo natural y espontáneo, nunca utilizan las variantes hispánicas cuadrangular, receptor y sencillo. Se trata de elementos que, de hecho, no forman parte de su léxico efectivamente disponible.
Compartir esta nota