Estadísticamente se ha comprobado que, en todas las lenguas del mundo, la cantidad de los fonemas que se necesitan para formar las 500 palabras más frecuentes es menor que la suma requerida para las 500 siguientes. Para entender este hecho, conviene recordar el principio del menor esfuerzo que lleva a tratar de reducir el gasto de energía mental y física empleada en el proceso de comunicación, al mínimo compatible con la obtención de sus fines. Como consecuencia lógica de esta tendencia, la cantidad de energía utilizada tiende a ser proporcional al monto de información que se transmite.
De acuerdo con la teoría de la información, cuanto más frecuente es una unidad, más previsible resulta, despeja menos incertidumbre y transmite menor cantidad de información. Ello explica que haya una relación entre la frecuencia de una unidad lingüística y su forma, vale decir, su costo. Las unidades muy frecuentes, que aportan menos información, tienden a ser más cortas que las poco frecuentes, que son más informativas. La verdad de esta hipótesis puede mostrarse usando el ejemplo de las vocales y de las consonantes. Como las vocales son más frecuentes que las consonantes (por ser solo 5 y necesarias en toda sílaba española), resultan más predecibles o fácilmente adivinables y, como consecuencia, son menos informativas. Por esa razón, para cualquier lector resultará muy fácil adivinar lo que expresa una secuencia de consonantes en la que se excluyen las vocales (la línea oblicua / señala la división entre palabras):
m / g s t n / l s / c r z s
No sucede igual cuando se trata de predecir lo que significa una cadena de vocales sin consonantes:
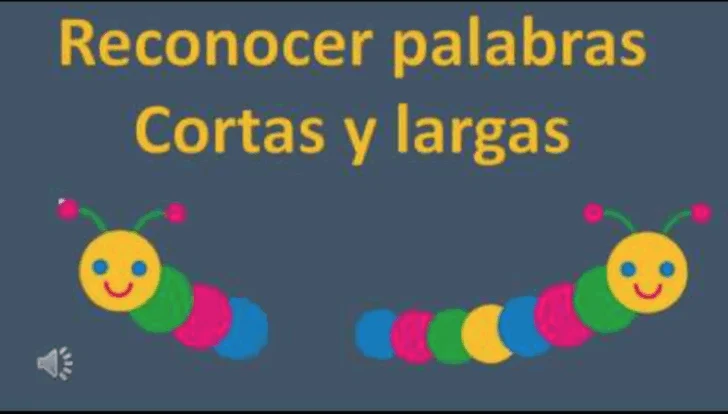
o a / a / e u a / a i a
En el primer caso, la solución surge de inmediato: Me gustan las cerezas. En el segundo ejemplo, no es tan fácil. Transcurre un largo rato intentando diferentes opciones. Después de varios tanteos, sería posible intercalar, por ejemplo, las siguientes consonantes: t d s / l s / l n g s / c m b n. Con ellas se construye la oración Todas las lenguas cambian.
El hecho de que sea mucho más fácil descubrir el sentido de la primera secuencia significa que las vocales aportan una menor cantidad de información que las consonantes, es decir, son menos importantes para la comprensión del mensaje. Es así porque su alta frecuencia las hace muy predecibles dentro de un contexto determinado.
Si se aplica este principio a las palabras, resulta comprensible que las más frecuentes sean más cortas, porque al ser más predecibles, transmiten menos información que las poco frecuentes. No se justifica, entonces, emplear en ellas demasiada energía. Los artículos (el, la, los, etc.) y las preposiciones (a, en, de, por, etc.) son ejemplos de palabras muy frecuentes y, coherentemente, muy cortas. En la categoría sintáctica de los sustantivos, pueden servir de ejemplo del fenómeno en cuestión (‘las palabras más frecuentes son más cortas que las menos comunes’) los casos de arroz, pan, agua, o leche, en comparación con butifarra, condimento, longaniza o zanahoria, en el campo de los alimentos. De igual manera, en el área del cuerpo humano vale mencionar a ojo, nariz, boca, pie, frente a esqueleto, omoplato, coyuntura, diafragma.
¿Cómo se reconoce si un fenómeno lingüístico tiene prestigio o está estigmatizado?
La respuesta a esta pregunta se descubre al considerar dos factores principales. Se sabe que una forma lingüística no tiene prestigio si:
- Es usada exclusiva o principalmente por la gente del nivel social bajo.
y/o
- Su empleo cesa o disminuye al cambiar a un estilo más formal.
Un ejemplo que expone la validez de lo dicho es el fenómeno de la vocalización de la /r/ y la /l/ en la zona del Cibao, donde se escuchan formas como taide, por tarde; faita, por falta. Un indicio seguro de que esa pronunciación está estigmatizada es, en primer lugar, el hecho de que se produce principalmente en el habla de las personas de nivel social bajo. Es un fenómeno muy poco probable en el habla de profesionales o de gente con estudios superiores. En segundo lugar, algunos hablantes que utilizan dicha variante en su habla espontánea, cuando están en situaciones de mayor cuidado, por ejemplo, si se encuentran delante de alguien desconocido, intentan hablar mejor y cometen, a veces, un error de ultracorrección. Dicen, por ejemplo, yo sor, en lugar de ‘yo soy’. Con esta actuación, los hablantes revelan de manera indirecta su creencia de que, para ‘hablar bien’, deben pronunciar la /r/ y evitar la vocalización que habitualmente producen en palabras como color (coloi) o comer (comei).
Una forma lingüística goza de prestigio si aparece exclusiva o principalmente en el habla de la gente del nivel social alto y su empleo aumenta al cambiar a un estilo más formal. Así ocurre, por ejemplo, con la pronunciación de la [d] intervocálica postónica: terminado, cansado. En la República Dominicana, la conservación de esta consonante es constante en el habla formal de la gente educada, en oposición a su frecuente eliminación en el habla popular (terminao, cansao). Las personas con altos niveles de escolaridad pueden suprimir ocasionalmente dicho sonido solo si están en situaciones coloquiales o informales, pero tratan de no hacerlo en otras circunstancias, cuando se requiere hablar con más cuidado. Esto permite concluir que la conservación de esta consonante tiene prestigio y su eliminación se considera inapropiada, es decir, está estigmatizada en el modo de hablar culto o ‘educado’.
Compartir esta nota