Que, esencialmente, “todo texto y todo discurso no [sea] otra cosa que lenguaje”, de acuerdo al Dr. Gerardo Roa Ogando*, proponiendo, así, reexaminar “críticamente”, por su falta de “operatividad”, eficiencia, la diferenciación, “segmentación”, saussureana, científica y estructuralista, entre lenguaje (langage), lengua (langue) y habla (parole), en el contexto “contemporáneo”, constituye, en virtud de “la vida real de los hablantes…”, una incongruencia epistemológica u ontológica en cuanto a una construcción teórica que, aunque de pretensión integradora, total, representa un modelo obtuso e indeterminado.
Para avalar su postura, con relación a la susodicha “triada”, el profesor Roa Ogando apela**, particularmente, al “hablante común”, puesto que este no discierne, “distingue”, durante el acto comunicativo, entre un “sistema”, ¿la lengua?, “la manifestación individual”, el habla, y una “una capacidad general”, ¿el lenguaje? En otras palabras: el de a pie o individuo promedio, “madre…, estudiante…, político… y campesino…, producen [rigorosamente, sólo] lenguaje [?] en forma de textos y discursos”. En cualquier caso, la propuesta de la “segmentación estructuralista” se torna prescindible, “innecesaria”, siguiendo al Dr. Roa, a causa de que “no existe en la conciencia, ni en la práctica comunicativa cotidiana”, del ciudadano ordinario que habla.
Obviamente, descartada la posibilidad, infructuosa, de acudir al criterio explícito del “hablante común” para elaborar, como grumete en materia del conocimiento lingüístico, una explicación adecuada, explanatoria, de la susodicha “triada” en términos de un método científico o de la filosofía de la ciencia, intentaremos abordar, escuetamente, la crucial distinción, estructuralista, entre lenguaje, lengua y habla. Diferenciación que, según el catedrático universitario, hubo de ser “útil en su contexto, ´en su momento, pero [que] hoy´ funciona más como una abstracción metodológica que como un reflejo fiel de la experiencia humana con el lenguaje.”
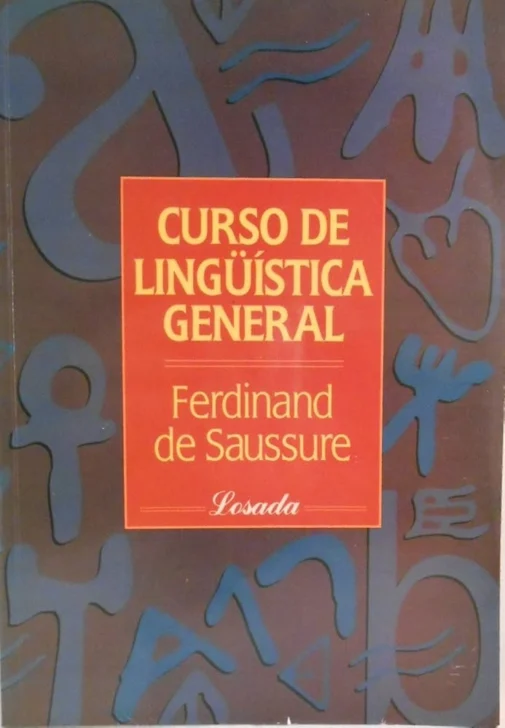
¿“Abstracción metodológica”? Precisamente, siguiendo la distinción hecha por Ferdinand de Saussure (1857-1913), en su Curso de lingüística general (1916), entre LA LANGAGE y PAROLE, la primera es una facultad o atributo humano en sentido abstracto, filosófico, y no de una lengua, “producto social de la facultad del lenguaje”, mientras que la segunda ocurre como un aspecto individual del lenguaje o actos del habla.
En ese marco, el lingüista Noam Chomsky (1928), tentándolo, posteriormente, la biología y la psicología cognitiva, acuñó, equivalente a LA LANGAGE, en Aspectos de la Teoría de la Sintaxis (1965), el concepto de la competencia, equivalente al lenguaje, como el objeto, innato, fundamental de la lingüística y, con toda certeza, al margen de la “experiencia humana” de la lengua y el habla que posee “un hablante-oyente ideal”. En tanto PAROLE, relegada a la sociolingüística, comparada con performance, actuación o “desempeño lingüístico real”: el habla o actual uso de la lengua. En una palabra: el habla o performance serían un reflejo, subconsciente, directo, del lenguaje o de la competencia.
Sin embargo, a pesar de los cambios teóricos experimentados en el devenir de la teoría lingüística, la competencia, intrínseca, todavía prevalece como un modelo teórico en lo que respecta a la idealización o abstracción científica. Paradigma que, ciertamente, se inscribe en la tradición saussureana y del método galileano y freudiano en cuanto a la construcción de un exponente o mecanismo ideal, subyacente, de profundos principios y categorías que se correspondan con las entidades físicas u otros objetos abstractos. Justamente, en los años 50, el uso de los principios saussureanos del lenguaje empezó a ejercer influencia más allá de la propia lingüística, como en los trabajos de Roland Barthes en semiótica, Claude Lévi-Strauss en antropología, Jacques Lacan en psiquiatría, y Jacques Derrida en la crítica literaria.
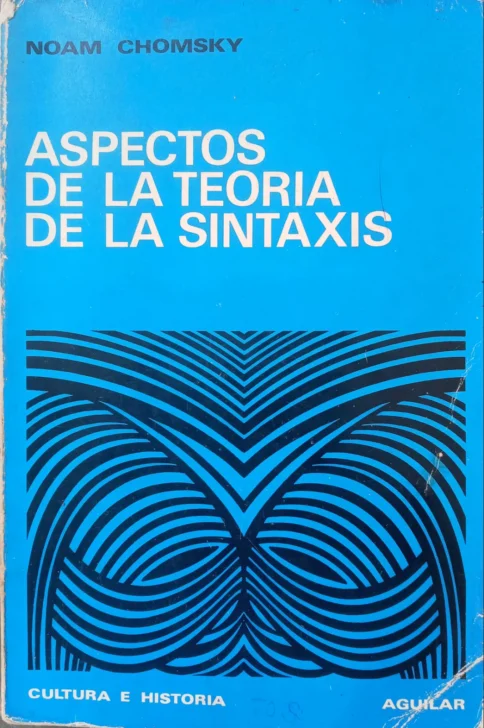
Y así pues, bien visto el punto, el planteamiento, reduccionista, subsumido en un solo genus, del profesor Gerardo Roa Ogando, “lo único coherente es afirmar que [todo] lo que tenemos es lenguaje”, acaba, ostensiblemente, en una aberración o absurdo teórico, improductivo. Si este fuera el caso, todo el conjunto de saberes dejaría de existir como tal: la ley de la gravedad para explicar los objetos que caen, y las leyes genéticas para ilustrar la herencia física del hombre, la de un marrano y un naranjo. Asimismo, las ecuaciones matemáticas para la curvatura del tiempo y la de los puntos negros. Antes bien, la sapiencia continuaría postergada en un frío acopio de sensaciones, informaciones y datos.
El escritor Virgilio Hernández Pichardo resume**, con precisión, el fenómeno que nos ocupa: “El lenguaje es la capacidad general; la lengua y el habla, sus realizaciones específicas.”
*Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD).
**Gerardo Roa Ogando. “¿Qué es esa cosa llamada lenguaje? Una respuesta a mis lectores”. acento.com.do.
***Virgilio Hernández Pichardo. “Todo no es lenguaje: precisiones necesarias para un debate. Acento.com.do
Compartir esta nota