La irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha reconfigurado radicalmente la forma en que nos comunicamos, aprendemos y producimos conocimiento. Esta revolución tecnológica plantea interrogantes filosóficos profundos, especialmente en relación con las teorías de la comunicación humana. Una de las más relevantes es la Teoría de la acción comunicativa del filósofo alemán Jürgen Habermas. En este contexto, cabe preguntarse: ¿puede la IAG participar de una acción comunicativa en sentido habermasiano? ¿O está condenada a reproducir una racionalidad instrumental, ajena al ideal del entendimiento mutuo?
En Teoría de la acción comunicativa (1981), Habermas plantea que la acción comunicativa es aquella en la que los participantes, orientados al entendimiento, coordinan sus acciones a través del lenguaje, fundamentando sus pretensiones de validez —verdad, corrección normativa y veracidad—. En sus palabras: "hablantes y oyentes se relacionan entre sí por medio de actos de habla con los que pueden justificar racionalmente sus afirmaciones" (Habermas, 1981, vol. I, p. 27).
Este modelo exige que los interlocutores sean sujetos autónomos, capaces de emitir juicios, justificarlos y someterse al juicio de otros. La IAG, por sofisticada que sea, no cumple con estas condiciones: no tiene conciencia, no posee intenciones ni capacidad de autojustificación. Opera a partir de algoritmos entrenados con enormes cantidades de texto, detectando patrones lingüísticos y ofreciendo respuestas estadísticamente probables. No puede, por tanto, "participar en un discurso donde se evalúe la validez de las afirmaciones con criterios intersubjetivos" (Habermas, 1981, vol. II, p. 162).

En el ámbito académico, la diferencia es notoria. Un estudiante que utiliza ChatGPT para desarrollar un ensayo puede obtener información coherente y organizada. Sin embargo, este resultado no es producto de un proceso argumentativo, sino de una simulación. La IAG no dialoga, no duda, no interroga: genera. En cambio, en un seminario socrático, los estudiantes y docentes participan en una acción comunicativa real: plantean tesis, las discuten, ofrecen razones y las revisan a la luz de argumentos contrarios. Esta es la praxis que Habermas defiende como fundamento de la racionalidad crítica.
La IAG no puede ser considerada un agente comunicativo en términos habermasianos, pues carece de intencionalidad y responsabilidad discursiva.
No obstante, sería ingenuo descartar el potencial dialógico de la IAG. Puede, por ejemplo, facilitar el acceso a ideas complejas, promover el pensamiento crítico si se usa como disparador de debate, o servir como tutor virtual en espacios de aprendizaje autónomo. Pero para que ello ocurra, su uso debe estar mediado por sujetos humanos conscientes de sus límites y de su carácter instrumental.
Habermas advierte sobre los peligros de la colonización del mundo de la vida por parte de los sistemas: cuando la lógica de la eficiencia, propia de los sistemas técnicos, invade el espacio de la comunicación humana, se debilita la capacidad de los ciudadanos para deliberar y decidir racionalmente. En sus propias palabras: "Allí donde los mecanismos de los sistemas económicos y administrativos se sobreponen al lenguaje del mundo de la vida, se produce una patología social" (Habermas, 1981, vol. II, p. 514).
Esto obliga a repensar el lugar de la IAG en la educación, la política y la cultura. Si se la concibe como sustituto del diálogo humano, se cae en la racionalidad instrumental que Habermas criticó. Pero si se la incorpora de manera crítica, como recurso dentro de un marco deliberativo más amplio, puede enriquecer los procesos comunicativos.
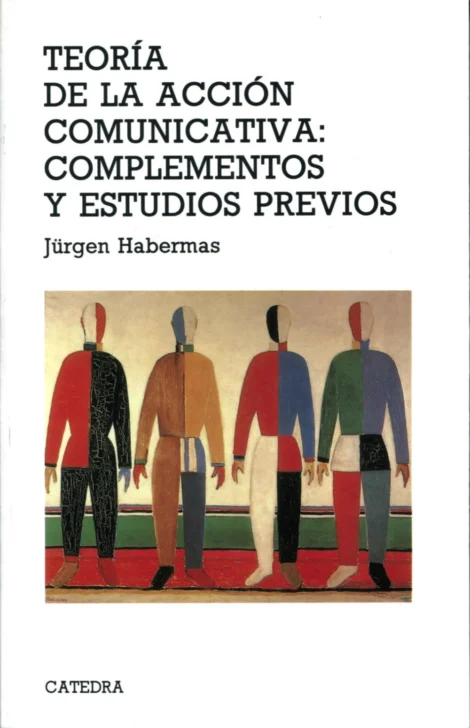
En suma, la IAG no puede ser considerada un agente comunicativo en términos habermasianos, pues carece de intencionalidad y responsabilidad discursiva. Pero puede integrarse al proyecto de la modernidad si se le asigna un rol subordinado al diálogo racional entre personas. Como advirtió Habermas: "la razón se manifiesta en la posibilidad de un entendimiento fundado en el lenguaje" (Habermas, 1981, vol. I, p. 10). Preservar esta posibilidad es el desafío más urgente en tiempos de automatización del lenguaje.
Referencias
Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa (Vols. I y II). Madrid: Taurus.
Compartir esta nota