En ciertas narrativas hay personajes que agotan inimaginables formas migratorias. Algunas, hasta llegan a constituir un tótem mutante que corre de una ficción a otra, cuyos alcances son ilimitados. En ese periplo vital los personajes se agigantan y las geografías se simplifican, se expanden para resguardar a los nómadas de la vida ficticia. En tal caso, la ficción viola y trasciende los linderos fronterizos, un recurso necesario para eliminar los efectos del cerco. La primera de ellas, es pasar de un texto a otro texto, de un cuento a una novela y viceversa, o de una novela a otra novela, que es la más común de todas.
La literatura universal está llena de personajes migrantes que bien ilustran este concepto. Por ejemplo en La taberna de Emilio Zola, aparece por primera vez el personaje de Naná, quien desde niña creció en un prostíbulo donde aprendió los pormenores de la vida y las costumbres mundanas de las prostitutas parisinas. Luego la encontramos ya adulta, en Naná, novela que ilustra el naturalismo francés. Tanto en Las ilusiones perdidas, como en Una hija de eva de Honoré de Balzac es donde transcurre la vida del joven Raphael de Valentín. Pero es en La piel de zapa donde Valentín se convierte en un ludópata empedernido, quien después de haber perdido todo su dinero decide suicidarse en el río Sena. Antes de hacerlo entra a una tienda de antigüedades, donde el dueño le recomienda comprar una piel rara, dotada de poderes extraños y a la que este podrá pedir todos sus deseos. Valentín accede, pero advierte que la piel de zapa es un talismán peligroso. En la misma medida que ella va concediendo deseos, en esa misma medida su tamaño disminuye, disminuyendo así, la vida de su dueño. “Cuando la piel ya no es más que una diminuta hoja, Raphael vuelve a París muy enfermo. Pauline lo visita en su habitación, reafirmando su amor por él. Raphael le muestra a ella la zapa y ella reconoce sus efectos. Horrorizada, al darse cuenta de que ella misma es el objeto del deseo de Valentín y que esto pronto lo matará, se encierra en otra habitación e intenta suicidarse. Él, golpea la puerta, le declara su amor y expresa su deseo de morir en sus brazos. Desesperado, tumba la puerta y muere mordiendo el pecho de Pauline”.
La segunda, podríamos decir que es la más contaminante de todas, porque acuña un carácter especulativo en la ficción. Se refiere a que los personajes, simulando que huyen, simulando que arrastran consigo sus penas y desaciertos, se trasladan desde un costado angosto de la memoria a un espacio sideral del universo con la sórdida esperanza de resguardarse de sus verdugos. Un parámetro que constituye lo que Carlos Fuentes, con mucho acierto ha llamado Geografía de la novela. Como los personajes viven sus vidas en el imaginario colectivo, este espacio, esta geografía también es ideal, algo melancólica y cambiante como la Comala de Rulfo, un pueblo estéticamente situado en la memoria. Espeluznantemente misterioso y mágico, siempre encaminado hacia un espacio sideral.
Otros personajes, como Juntacadáveres, Larsen y Díaz Grey, no son menos perturbadores en novelas como El astillero, La vida breve y la propia Juntacadáveres, en la saga que compone el universo de la mítica ciudad de Santa María del uruguayo Juan Carlos Onetti.
Diríamos que el concepto de personaje migrante no es exclusivo de orden teórico, sino más bien, de interés estético. Generalmente se vive en el género de la literatura policíaca, específicamente el caso de los agentes detectives. Los detectives son personajes hecho de palabras, sin embargo, la psique que los mueve, la que gobierna sus instintos hace de ellos seres oscuros, cínicos y abominables, mayormente rodeados de una atmósfera morbosa que los corroe. Sus efectos son tan persuasivos, que en la mente de los lectores, se convierten es personajes de carne y hueso. De este modo representan arquetipos, cuando pasan a ser transmigraciones simbólicas de los actos comunes de la vida cotidiana. Así que nos alegramos de sus triunfos y sufrimos junto con ellos sus fracasos y desmanes. Cuando no, hasta somos capaces de salir a buscar sus iguales a las calles para estudiar sus actos conductuales más deplorables como el mejor de los psicólogos. Tanto asi que vislumbramos ese comportamiento en conductas ajenas, las que en ciertas circunstancias asumimos como prototipos. La literatura universal nos muestra con mucho rigor a personajes arquetipos y quizás sea esa, una de sus tantas funciones: confundirnos con la realidad.
También podríamos decir que los personajes fantásticos pertenecen a esta estirpe por su condición mutante. Mudan, se trasladan de un cuerpo a otro, emigran de un cuerpo físico, real, a figuras mitológicas y exploran lugares distintos de la geografía imaginaria, tanto así que establecen su propio bestiario: Hasta llegan a crear una nueva versión del minotauro. En ocasiones, estos cuerpos constituyen un elemento sagrado, con efecto ceremonioso. En fin, constituyen un orden ritual y espiritual: Un tótem. En otras circunstancias se transforman, se trasladan en el tiempo y en el espacio. Gregorio Samsa en La metamorfosis de Kafka es un personaje migrante. El efecto mutante del escarabajo es tan poderoso en esta ficción, que apenas lo percibimos y es precisamente ahí, cuando perdemos la cordura. Pero el tótem más icónico de la narrativa moderna es, sin duda, Mackandal en El reino de este mundo. Otro, podría ser Aura en la novela de Carlos Fuentes; o una especie mexicana de peces llamada Axolotl, en el memorable cuento de Julio Cortázar.
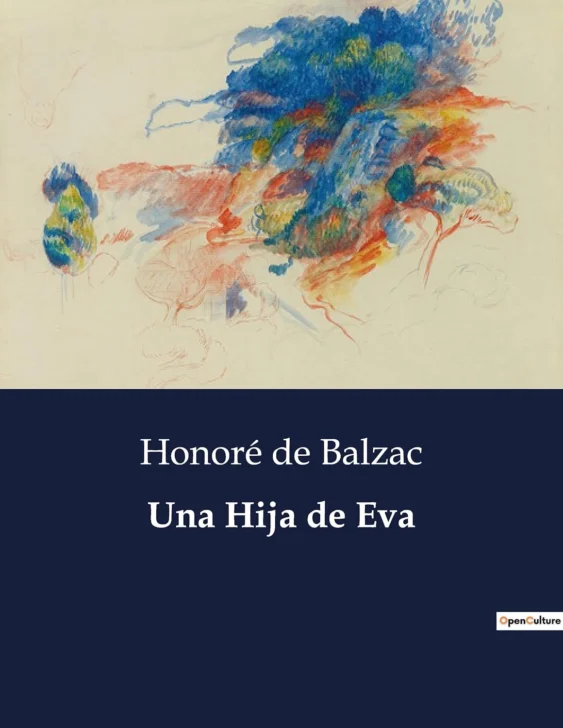
No necesariamente todos los personajes migrantes son fantásticos. Algunos sí, otros en menor escala habitan el inevitable mundo de la fantasía; exploran las intrincadas formas de luchar en contra de las adversidades de la cruda realidad que lo asecha. Parte de sus triunfos consisten en desafiar los diminutos espacios. Crean pequeños mundos, exteriorizan los cercos mentales que lo aquejan y los nanoterritorios que habitan: Cuartos oscuros y angostos, acuarios, espejos, pasillos, sótanos y cavernas secretas. En fin, esferas imaginarias que parecen laberintos y submundos inhabitables, en concomitancia con las preocupaciones metafísicas y los sueños que juegan un papel preponderante en su conducta. Estos elementos representan además, cartas de triunfo por donde transitan como bichos, por donde convergen sin tropiezos los rastros de sus vidas.
En ocasiones hay personajes que emigran a un espacio sideral, a una sustancia del tiempo sin destino definido. En La noche bocarriba de Cortázar, en El milagro secreto de Borges, en El puente sobre el riachuelo del búho de Bierce, todos parecen coincidir en esta inevitable mudanza hacia los secretos abismos de los sueños y de la memoria. Parece que el sueño como recurso de lo fantástico es el lugar más seguro del tótem.
Lo que enriquece un texto de ficción en el periplo del personaje, no es quizás la trayectoria que este recorre hacia su destino final, sino, lo que descubrimos junto a él, sus juegos, sus manías, los efectos y la fuerza persuasiva del rito que nos convoca, las angustias, las penas, el insalvable abismo; los apuros a los que nos somete y la telaraña sobre la que se sostiene su vida. Así que nos importa mucho cuales coordenadas tienen en conexiones secretas con nosotros y como ellas determinan y condicionan el comportamiento psicológico.
En ciertas narrativas de imaginación el tótem es un prototipo. Un germen, un orden bacteriológico por donde transita el gen de la ficción. En ocasiones, ese gen es egoísta como todos los genes del universo, porque bifurca los sueños, simplifica la memoria para que los lectores sean cómplices secretos y tengan una cuota de participación en las historias que leen.
El fin último del tótem es un orden riguroso. Parece existir más allá de la ficción y más allá de la vida del autor. El totemismo fantástico provoca en cierto sentido una neurosis transitoria que aqueja el comportamiento y el destino final de los personajes, así como los posibles avances de una literatura. Por eso, el totemismo fantástico es emblemático. Visto así, el escarabajo de Kafka lo ha sobrevivido en el tiempo. Mackandal ha sobrevivido a Carpentier. En la poesía norteamericana, El cuervo ha sobrevivido a Poe, de tal manera que después del poema, todos tenemos una idea diferente de la imagen del cuervo. El cuervo de Poe, son múltiples cuervos depositados como larvas de peces en múltiples mentes. Cada lector lo padece, lo siente; en cierto sentido lo sufre, cuando invade su memoria. El tótem fantástico explora las diferentes geografías del alma ficticia, las que devienen en emblemas sagrados y en los efectos de carácter ceremonioso de una literatura. Son en definitiva, arquetipos de la ficción.
En cierto sentido el tótem es un alma. Una palanca, el péndulo que mueve las pasiones hacia el interior del hombre; los efectos de una vida terrible, cuyo mandato intenta conectarnos con lo sagrado. Si pensamos en Platón, podríamos decir que el tótem tiene un alma filosófica. Nos convoca, nos mueve hacia adentro en una búsqueda insaciable, nos hace ver a fondo, cómo operan, como funcionan ciertas literaturas y bajo cuáles complicados mecanismos, se sostienen en el inagotable caparazón de la imaginación.
Vista a grandes rasgos, la del totemismo fantástico es una literatura que enternece las almas. Desafía el tiempo y la distancia, propone un micro instante, sobre todo, cuando estremece las íntimas instancias de la vida interior. Una literatura que mueve las pasiones humanas, la simiente y la inmejorable agonía del ser.
En ocasiones hay personajes que emigran a un espacio sideral, a una sustancia del tiempo sin destino definido. En La noche bocarriba de Cortázar, en El milagro secreto de Borges, en El puente sobre el riachuelo del búho de Bierce, todos parecen coincidir en esta inevitable mudanza hacia los secretos abismos de los sueños y de la memoria. Parece que el sueño como recurso de lo fantástico es el lugar más seguro del tótem.
Lo que enriquece un texto de ficción en el periplo del personaje no es quizás la trayectoria que este recorre hacia su destino final, sino lo que descubrimos junto a él, sus juegos, sus manías, los efectos y la fuerza persuasiva del rito que nos convoca, las angustias, las penas, el insalvable abismo; los apuros a los que nos somete y la telaraña sobre la que se sostiene su vida. Así que nos importa mucho cuáles coordenadas tienen conexiones secretas con nosotros y cómo ellas determinan y condicionan el comportamiento psicológico.
En ciertas narrativas de imaginación, el tótem es un prototipo. Un germen, un orden bacteriológico por donde transita el gen de la ficción. En ocasiones, ese gen es egoísta como todos los genes del universo, porque bifurca los sueños, simplifica la memoria para que los lectores sean cómplices secretos y tengan una cuota de participación en las historias que leen.
El fin último del tótem es un orden riguroso. Parece existir más allá de la ficción y más allá de la vida del autor. El totemismo fantástico provoca en cierto sentido una neurosis transitoria que aqueja el comportamiento y el destino final de los personajes, así como los posibles avances de una literatura. Por eso, el totemismo fantástico es emblemático. Visto así, el escarabajo de Kafka lo ha sobrevivido en el tiempo. Mackandal ha sobrevivido a Carpentier. En la poesía norteamericana, El Cuervo ha sobrevivido a Poe, de tal manera que después del poema, todos tenemos una idea diferente de la imagen del cuervo. El cuervo de Poe son múltiples cuervos depositados como larvas de peces en múltiples mentes. Cada lector lo padece, lo siente; en cierto sentido lo sufre, cuando invade su memoria. El tótem fantástico explora las diferentes geografías del alma ficticia, las que devienen en emblemas sagrados y en los efectos de carácter ceremonioso de una literatura. Son, en definitiva, arquetipos de la ficción.
En cierto sentido, el tótem es un alma. Una palanca, el péndulo que mueve las pasiones hacia el interior del hombre; los efectos de una vida terrible, cuyo mandato intenta conectarnos con lo sagrado. Si pensamos en Platón, podríamos decir que el tótem tiene un alma filosófica. Nos convoca, nos mueve hacia adentro en una búsqueda insaciable, nos hace ver a fondo cómo operan, cómo funcionan ciertas literaturas y bajo cuáles complicados mecanismos se sostienen en el inagotable caparazón de la imaginación.
Vista a grandes rasgos, la del totemismo fantástico es una literatura que enternece las almas. Desafía el tiempo y la distancia, propone un microinstante, sobre todo cuando estremece las íntimas instancias de la vida interior. Una literatura que mueve las pasiones humanas, la simiente y la inmejorable agonía del ser.
Compartir esta nota