Conocí a Berlin unos años atrás, todavía en pandemia, porque me la había recomendado un amigo poeta. Tenía mucho interés en leer mujeres; era una época en que me había zampado a Flannery O’Connor (cuentos completos), Lorrie Moore, Alice Munro y otras latinoamericanas como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Liliana Colanzi, Mónica Ojeda. Cuando leí a Berlin, mucho de lo que había en sus cuentos quedaron grabados en mi memoria, pero creo que no hice una lectura demasiado consciente. Al releerla, ahora con más experiencia, noto su humor ácido, sus garras de narradora, ahora comprendo mejor por qué se le compara con Hemingway y Carver.
Si antes me hubieran preguntado qué clase de cuento es “Manual para mujeres de la limpieza”, sin duda, hubiera dicho que autobiográfico y a cabalidad porque siempre supe, de algún modo, que sus cuentos trataban sobre aspectos de su propia vida. Sin embargo, precisamente hablando de aspectos de su vida (que he tenido que leer antes de sentarme aquí a escribir estas líneas), he constatado que todavía hay cosas dentro de la historia que no se corresponden con la realidad, es decir, que en lugar de ser un texto autobiográfico, es más bien autoficción.
Pero ¿qué es concretamente autoficción? Este neologismo, que ha copado las liberías en los últimos veinte años, comenzó a estudiarse en los años setenta cuando el francés Philippe Lejeune intentaba desentrañar las diferencias entre el pacto novelesco y el pacto autobiográfico. No fue Lejeune quien dio origen al término, pero sacó a colación un tipo de texto que era difícil de clasificar, uno en que el narrador, el autor y el personaje comparten el mismo nombre.
No es coincidencia que la autoficción surja en la posmodernidad y la incredulidad hacia los grandes relatos; época en que existe una inestabilidad del yo y en que ya no se aspira a una verdad absoluta, sino más bien a una representacion ambigua de la experiencia humana. En este juego entra el narcicismo como una necesidad de reafirmación del sujeto, como una especie de mise en scène: una cosntrucción discursiva, fragmentada y performativa.
En todo caso, autoficción es lo que diría Genette: “Yo, autor, voy a contaros una historia, cuyo protagonista soy yo, pero que no me ha sucedido” (1993). Como si fuera una falsa biografía, una especie de máscara. Doubrovsky, quien acuñó el término en los años setenta, lo había sintetizado de la siguiente forma: Autoficción: “Ficción de acontecimientos y hechos estrictamente reales” (1977). Parece contradictorio, pero ahí está su esencia: se parte desde la experiencia vivida, pero transformada a través de la palabra; cuenta con el autor como protagonista, pero no firma el pacto autobiográfico de veracidad.
Entendiendo estos elementos, podemos inferir entonces una definición más completa y clara de autoficción: “Se trata de una narración cuyo protagonista es el mismo autor y en la que, a diferencia de una autobiografía, donde este podía incurrir en el error involuntariamente, se mezclarán hechos reales y ficticios de forma totalmente intencionada” (Gómez, s. f.). En este sentido, hay muchos aspectos en el cuento “Manual para mujeres de la limpieza” que forman parte de la realidad:
-
a) El hecho de ser una señora de la limpieza: entre los muchos trabajos que desempeñó Lucia Berlin uno de estos fue de limpiar casas.
-
b) Mención de sus cuatro hijos cuando conversa con dos señoras de la limpieza, negras, que esperaban el bus: en la realidad Berlin tenía cuatro hijos varones Mark, Jeff, David y Daniel.
-
c) En la narración, Berlin suele utilizar el humor negro, la ironía y el sarcasmo para cuestionar o presentar situaciones: “Calle abajo hay un gran funeral negro en FOUCHÉ. Antes pensaba que el cartel de neón decía «touché», y siempre imaginaba a la muerte enmascarada, apuntándome al corazón con un florete” (p. 53). Ella era así en vida real. Su hijo David había dicho que tenía sentido del humor y audacia, de hecho, en sus últimos años de vida, mientras era maestra en Colorado y andaba con un tanque de oxígeno por sus problemas de salud, había confesado a uno de sus amigos: “Epitafio para mi tumba: sin aliento”.
Y seguramente habrá muchas más situaciones en el cuento que vienen de su realidad, quizá alguna de esas imágenes de letreros en las calles de Oakland, la escena de ese niño que saludaba a quien limpiaba un cristal porque pensaba que sus movimientos eran saludo, o quizás esa otra donde una mujer vomitaba el autobús. También se me hace difícil imaginar que alguno de esos personajes, esas señoras a las que visitaba para limpiar sus casas no hayan sido reales en algún punto, a lo mejor, alguna manía o situación de vida. Tal vez ese hombre que se rasca uno u otro pie con el otro se trate realmente del esposo de la señora Jess, en lugar de un psiquiatra.
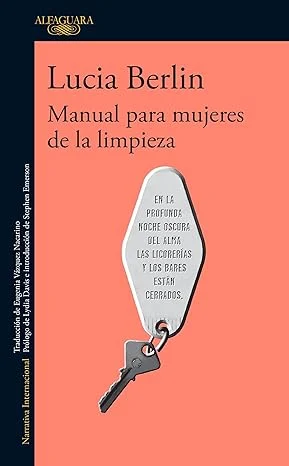
Pero existe un elemento, el elemento sustancial que lo convierte en autoficción en toda regla de una manera en que cualquier persona que se lea la biografía de Lucia Berlin pueda conocer y que, de hecho, es un punto nodal en la narración: la muerte de su marido Ter. A lo largo de toda la historia, si prestamos mucha atención, podemos encontrar otra historia “escondida”, esto podría ser lo que llamamos “la punta de iceberg” de Hemingway o “el jugador de Chéjov” de Piglia, en los que se expone que “un cuento siempre cuenta dos historias”. El personaje principal va relatando una serie de acontecimientos que incluyen recomendaciones para mujeres de la limpieza, entre tanto, muestra recuerdos y reverberaciones de su marido muerto: “No sé cómo salir adelante ahora que estás muerto, Ter. Aunque eso ya lo sabes” (p. 56). Al final se va desvelando esa pregunta que surge a lo largo de la trama, ¿por qué roba somníferos a las mujeres a quienes limpia? Porque la protagonista había hecho un pacto con Ter de matarse juntos si las cosas no mejoraban: Ter había muerto a destiempo y ella lo estaba pasando muy mal económicamente. Lucia Berlin fue una mujer de amores tórridos y relativamente fugaces; se había casado tres veces antes de los treinta años. De su último esposo se había divorciado en “buenos términos” antes de ella regresar a Estados Unidos. Ella no era viuda, pero tal vez se sentía así. Había matado simbólicamente a su último marido drogadicto y por eso tal vez nunca se volvió a casar.
Otro aspecto que tienen las historias de autoficción es que sus protagonistas no son héroes, de hecho, se dejan ver muy mal: indignos y autocríticos. Exponen sus errores, sus contradicciones, sus momentos incómodos, su falta inteligencia en algunos casos. La protagonista de “Manual para mujeres de la limpieza” reconoce que estas señoras roban: “Y las mujeres de la limpieza roban. No las cosas por las que tanto sufre la gente para la que trabajamos. Al final es lo superfluo lo que te tienta. No queremos la calderilla de los ceniceros” (p. 49). Y luego comienza a relatar que se ha robado un bote de sésamo porque la señora Jess tiene demasiados, pero lo que roba sin pena son pastillas, entre anfetaminas y sedantes ya había acumulado unas treinta: las que habría utilizado para su suicidio.
En el cuento “Manual para mujeres de la limpieza” el personaje principal va contando dos historias en paralelo, la principal, la que da título incluso al libro, trata sobre una señora que da consejos a las mujeres de limpieza: que acepten todo lo que sus empleadoras les regalan, aunque lo dejen tirado en el autobús; que no trabajen para sus amigas; que no se hagan amigas de sus gatos, pero sí de sus perros; que nunca trabajen con preescolares y psiquiatras. Este manual va confluyendo, a medida que avanza, junto con distintas imágenes de eventos y personas del autobús y las distintas casas donde trabaja.
Me llama mucho la atención el nivel de detalle de las escenas que no son lineales, son como una especie de bitácora, algún tipo de diario cuya entrada es una calle distinta cada vez o la ruta del autobús que la lleva los diversos lugares. Aquí, Berlin aprovecha para exponer otros temas de carácter social: a) la lucha de clases: “La gente rica que va en coche nunca mira a la gente de la calle, para nada. […] La gente pobre está acostumbrada a esperar” (p. 53); b) la marginalidad hacia las trabajadoras domésticas; c) la dignidad silenciosa con que ella asume su rol: “A saber dónde, una señora en una partida de bridge hizo correr el rumor de que para poner a prueba la honestidad de una mujer de la limpieza hay que dejar un poco de calderilla, aquí y allá, en ceniceros de porcelana con rosas pintadas a mano. Mi solución es añadir siempre algunos peniques, incluso una moneda de diez centavos” (p. 50). Podemos notar una representación de la condición humana: la de la mujer vulnerable y marginal del siglo xx que se enfrenta a un sistema capitalista con marcadas brechas sociales, en otras palabras, el contradictorio vínculo entre unas mujeres que limpian y otras que son limpiadas.
Pero la historia escondida, debajo de las incipientes aguas, muestra a una mujer que está rota y lucha por no derrumbarse del todo, a pesar de que indudablemente está al borde del colapso. Con serios problemas financieros, tiene que criar a sus cuatro hijos mientras sufre el duelo por su marido muerto. Lo extraña y espera el momento para realizar el acto. A medida que avanza la trama, vemos cómo se va hundiendo en un abismo difícil de salir si no se tiene suficiente fortaleza: “Estoy harta de bregar, Ter” (p. 57). Pero ella es bastante fuerte y luego de conocer a una nueva empleadora que había perdido a su marido hacía seis meses, decide cambiar de opinión; se había dado cuenta de lo mucho que disfruta la vida a pesar de todas sus desavenencias. Conversar con aquella mujer le había dado algún punto de norte que no había percibido antes: “Ter, en realidad no tengo ningunas ganas de morir” (p. 61). Y tenía tantas ganas de vivir que días después seguía observando el panorama, esta vez con mucho más optimismo a pesar de que la nieve arreciaba: era un día claro, un día en que había llorado finalmente.
Referencias
Berlin, L. (2014). Manual para mujeres de la limpieza. En L. Berlin, Manual para mujeres de la limpieza (págs. 49-61). Madrid: Alfaguara.
Doubrovsky, S. (1977). Fils. París: Galiée.
Garzón, R. (19 de mayo de 2019). Lucia Berlin, las mil vidas de una escritora sin tinta para la autocompasión. Obtenido de Clarín.com: https://www.clarin.com/revista-n/literatura/lucia-berlin-mil-vidas-escritora-tinta-autocompasion_0_CvOUfPhVT.html?srsltid=AfmBOorsXAesjgJXuGiPN4Szt0jPPjE_g0fso6Xf1UKkxRigFdfG1Wej
Genette, G. (1993). Ficción y dicción. Barcelona: Lumen.
Gómez Rollán, Ó. (s.f.). Autoficción. En Ó. Gómez Rollán, & C. Corral Cañas, Lectura y análisis de textos con orientación creativa. Salamanca: Uvirtual.
Compartir esta nota