“El rostro es el alma del cuerpo”. Ludwig Wittgenstein
Me complace compartir, una vez más, y en soberano, libérrimo diría, acto de camaradería y complicidad, ¿qué más se puede esperar de la amistad entre autores en estos tiempos aciagos de odio, narcisismo y destrucción?, algunas ideas acerca de la nueva obra ensayística del cardiólogo y escritor Jochy Herrera, esta vez bajo el evocativo título de Carne y alma. Imágenes de la corporalidad, publicado en este año 2025 por el prestigioso sello Huerga & Fierro Editores, de Madrid, que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo celebra su cincuentenario, ampliando cada día su exigente catálogo con autores de nuestro país, de valiosa trayectoria.
La lectura de esta obra significa un auténtico goce con el conocimiento y el despliegue de elegancia estilística de nuestro autor, y en tal virtud, sugeriría que el título se enclava, no sin problematizarla, en la dualidad cuerpo o materia y alma o espíritu, asunto que ocupó los interrogantes de la imaginación y la especulación del homo sapiens, desde los más remotos testimonios escritos de la Antigüedad, conjugando religión, cosmogonía y poesía, hasta los avatares de la posmodernidad con la hiperculturalidad, los pretextos uniformadores, aunque fracasados, de la globalización y los resabios fideistas del integrismo religioso, la misoginia de nuevo cuño y el radicalismo ideológico de las mentes y seudo líderes más recalcitrantes, sanguinarios y cavernícolas de la historia reciente.
Aunque parezca paradójico, para comprender mejor este libro de ensayos, donde el cuerpo trasciende la dimensión de la carne y el alma, ¡ay, el alma!, amenazada hoy con transformarse tecnológicamente en “postespíritu” (p.94), es mucho más que su contraste, su inmaterialidad, su primer motor resuelto luego en la fugacidad de un suspiro; para comprender mejor este libro, reitero habría que empezar por su evocador final, no por su convencional inicio, porque el epílogo condensa, en un manojo de brillantes y profundas palabras, lo que las doscientas setenta y siete páginas precedentes van, con acucioso lujo expresivo, con precisión científica, erudición filosófica y con belleza poética desmadejando: una sinfonía, en inteligente prosa, acerca de lo que vibra y arde en un cuerpo, más allá de su anatomía, su fisiología y de su ardorosa flama amatoria.
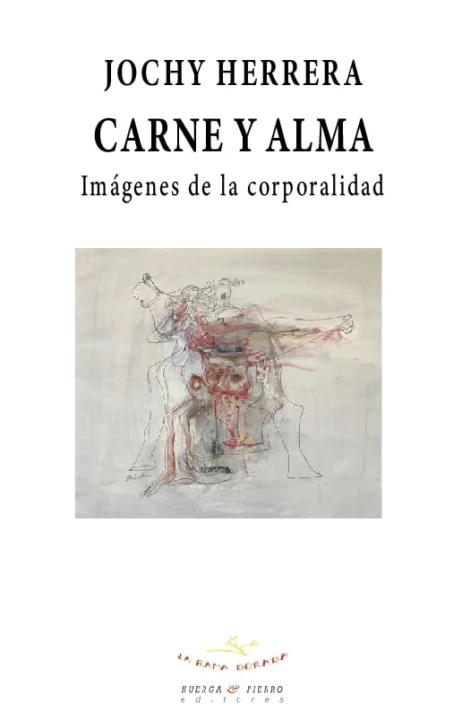
Aquí el cuerpo, ese que al decir de Baruch Spinoza pocos sospechamos acerca de lo que puede ser capaz; el cuerpo humano en las exploraciones concretas o abstractas de Galeno, Platón, Aristóteles, Duns Escoto y su corazón volitivo; Ockham y su “navaja” sobre la forma de la corporeidad; Paracelso y el cuerpo como microcosmos que refleja en sí la estructura del universo; Da Vinci y su concepto del cuerpo como perfección armónica ideal; Vesalio y su idea del cuerpo como una máquina, que supo dibujar para trascender a Galeno y fundamentar la anatomía; Schopenhauer y el cuerpo como voluntad objetivada; Nietzsche y su férrea convicción de que “Hay más razón en tu cuerpo que en tu propia sabiduría”; Foucault y la corporeidad como superficie de inscripción de las relaciones de poder y saber, además de receptáculo de la historia; Lacan y su desdoblamiento, en tanto que construcción simbólica o de lenguaje, entre ser cuerpo o tener un cuerpo; Deleuze y Guattari, con su noción de “Cuerpo sin Órgano”, aspecto que apunta a la plasticidad y capacidad de transformación de la corporalidad; Le Breton y el cuerpo como corazón del mundo, como refugio de las sensaciones y las emociones humanas; Nancy y su auspiciosa relación de identidad entre cuerpo, ser y existencia, para dejar atrás la platónica visión de cuerpo como cárcel del alma; Merleau-Ponty y su identidad también de cuerpo y ser, dado que aquel permite a este estar en el mundo; Agamben, quien reconstruyendo el método genealógico de Foucault percibe el cuerpo ya no de forma sustantiva, sino adverbial, es decir, el cuerpo no a partir de qué es, sino, más bien, cómo es; Esquirol, Borges, Octavio Paz, Manuel Rueda, Pedro Salinas, Luis Eduardo Aute, últimos que abren el espacio a la literatura de ideas y a la poesía en sí misma, entre otros autores, científicos y pensadores, que Jochy Herrera convoca en sus páginas en exquisito aquelarre de enciclopédica dimensión.
Y digo algo más, porque en ese epílogo de apenas dos páginas, el científico y ensayista, el médico y el esteta, el humanista a carta cabal que escribe bajo el nombre de Jochy Herrera, el cuerpo y cada una de sus partes, sometidos a posturas tiránicas y efluvios libertarios del hombre, la religión, la poesía, los mitos, la ciencia, la filosofía, la política, los avances tecnológicos, el escarnio o humillación, el dolor, la tortura, el asesinato; sin embargo, en ese epílogo, remato, a pesar de todo aquello, el cuerpo no parece renunciar a la trilogía que lo dimensiona y pone en perspectiva de infinito, esa que nuestro autor resuelve en los términos de “sexo-cuerpo al alma-amor”, para hacer de la corporeidad un tema que, desde el pensamiento científico biomédico, el concepto sociológico-político y la mirada creadora del artística retrata fielmente la complejidad del vivir, del ser y del morir en la sociedad contemporánea. Y todo ello para dejar la huella escrita de que carne y alma, como extremos del nudo de la existencia, y como camino hacia una eternidad de la que aún no hay noticia, pero sí formas ansiosas de perseguirla, son el binomio inexcusable para continuar soñando con un ser humano más libre, más sensible, más solidario, más inclinado a las bondades del humanismo y sus valores universales como manera de garantizar la supervivencia, que a los resabios descarnados de la dominación y la explotación, conducentes, en desatinada carrera, a la avaricia planetaria y a la autodestrucción.
Figura en esta obra un concepto curioso que no quisiera pasar por alto. Se trata de la noción de “identidad galénica” incorporada en el prólogo por el maestro patólogo mexicano Francisco González Crussí (p.12), que centra la mirada y el escalpelo crítico de Jochy Herrera en el universo anatómico, en tanto que “el eje rector, el sostén y el trasfondo de buena parte de lo que ha escrito” el galeno y ensayista dominicano, a partir de una estrategia de pensamiento y escritura que va enlazando la fisiología, la mística, la mitopoesía, la microfísica del poder y el poder de la política real que habitan en el cuerpo, con disciplinas como la medicina misma, la filosofía y el lenguaje estético de la literatura o las artes visuales.
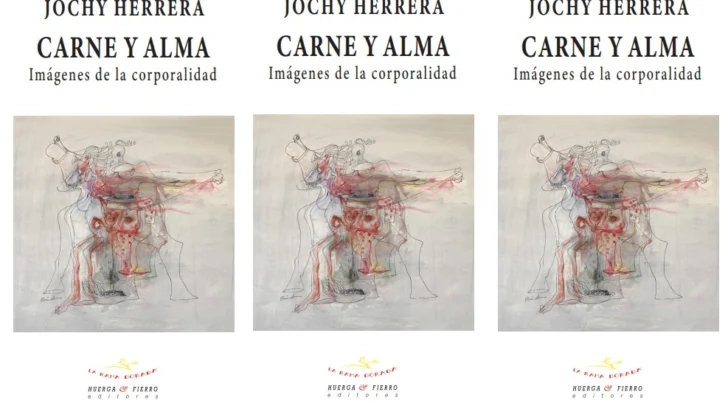
Desde la noción de “identidad galénica” se evidencia cómo, a pesar de la hoy denunciada deshumanización de la medicina en su ejercicio, la cosmovisión humanística del autor es capaz de hacer de la corporalidad y sus epifenómenos orgánicos, funcionales, sensoriales e intangibles, como el alma misma, el centro de una aguda, una profunda y erudita reflexión que conjuga el lenguaje científico con el aparato categorial discursivo y estético de los lenguajes poético y visual, sobre todo, sin menosprecio de la música, la danza, la arquitectura y la filosofía, entre otros. Por supuesto que en un órgano corporal como, por ejemplo, la piel el galeno nos ofrece la información y el conocimiento de orden anatómico, pero, yendo más allá y apoyándose en autores como Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Bertolt Brecht y David Le Breton, entre otros, ese órgano cobra una dimensión analítica que trasciende el discurso científico-natural, para volverse ensayo humanístico. La piel pasa, de esta forma, de la cobertura corporal individual a la cobertura simbólica del cuerpo social, de la cultura, la antropología y la historia.
No por casualidad el destacado médico y escritor González Crussí es el prologuista de este nuevo libro de Jochy Herrera. Existe una estrecha relación entre la concepción de la biomedicina y la perspectiva humanística que esta ha de comprender entre ambos galenos y creadores a partir del pensamiento y la palabra. Dueños de una extensa obra de investigación científica y reflexión humanística, que ha contribuido en ambos casos a una transformación y mejor comprensión, además del gozo estético per se, de la dimensión orgánica y social de la corporalidad y, ¿por qué no?, a una percepción menos angustiosa, con fundamentos culturales, filosóficos e históricos acerca de lo aventurado que resulta el viaje de la nada a la vida y de la vida a la muerte.
El propio patólogo González Crussí admite que su propósito ensayístico es hablar del cuerpo, pero “enlazándolo con la urdimbre de símbolos, leyendas, mitos y representaciones artísticas que se han tejido alrededor de las partes corporales en el curso del tiempo”. Remata su argumento señalando: “he tratado de mezclar la medicina con la literatura y las artes, o más generalmente las ciencias biomédicas con las ´ciencias humanas o humanistas´ como hoy suele decirse” (Del cuerpo imponderable. Ensayos sobre la visión médica y artística de la corporalidad, México, 2020, p.14). Ambos autores han coincidido, además, en la lucha interior que representan el exilio y el pensar en una lengua y sentir en otra, para luego solventar el reto en un inconfundible, hondo y admirable estilo de escritura, particular, en cada caso.
Con un estilo dueño de una autenticidad expositiva que se despliega en una prosa con ritmo, intensidad, profundidad y belleza, el autor de Carne y Alma. Imágenes de la coporalidad (Huerga & Fierro, Madrid, 2025), con todo y que hace del ensayo un recurso para la conjugación libre de saberes y sentires, se somete, no obstante, a un rigor, que no a un método analítico como camisole de force, que lo lleva en diferentes textos a partir de la interpretación de una pintura, para, desde de allí, desplazarse con incisiva mirada por la especificidad anatómica de una parte del cuerpo, en un recorrido que hilvana, con argumentos arqueológicos, antropológicos y reconstrucción histórica disciplinar, conceptos propios de la ciencia médica con deducciones filosóficas, políticas y artísticas.
Así lo apreciamos en su visión semiótica del vestido desde la mirada crítica del lienzo Adán y Eva (1507), de Durero; o bien, la reflexión sobre la senectud a partir de la pintura Las edades y la muerte (1547) de Hans Baldung Grien; o quizás, la inveterada argumentación acerca de la supremacía orgánica de la cabeza y su perfección geométrica como depósito del alma, apoyado en la obra Cabeza de Napalm (1976), de Guayasamín y, por demás, receptáculo ideal del cerebro, “La ciudadela de los sentidos”, según cita de Plinio el Viejo, tomando como base el subversivo y anticatólico cuadro de El Bosco titulado Extracción de la piedra de la locura (1490). Y por ese mismo lindero indagatorio, sensiblemente crítico y expositivo, la fisiología y relieve histórico de las manos y de los pies, desde El estudio de tres manos (1494), de Durero y el Ensayo de ballet en el escenario (1874), de Edgard Degas; o las lucubraciones, fracturas psíquicas, sociales y acertadas metáforas sobre la genitalidad, refiriéndose a sendos dibujos del enorme Egon Schiele bajo los títulos de Mujer con medias negras y Desnudo masculino (1910-1913), para solo citar un manojo de los reveladores paralelismos entre ciencia y arte, por parte de nuestro ensayista.

Y, para mí, el culmen de esta singularidad estilística de abordaje del género ensayístico en Herrera lo encuentro en su lectura estética y sensorial de la boca semiabierta y sugerente de la muchacha retratada por Johannes Vermeer en su lienzo titulado La joven de la perla (1665-1667), que permite al galeno describir la estructura orgánica de la boca, con la inherencia anatómica de rigor; pero permite también, al poeta que habita en su sentir y en su escritura expresar un auténtico poema en prosa acerca del beso y del acto de besar en los humanos, colgando lo sublime del sentido del Eros en un puente que va desde la sensualidad de los labios femeninos en la Antigüedad hasta la revolución del bisturí en la modernidad y del recurso del selfie y el photoshop en la hipermodernidad. Esta es la forma en que nuestro ensayista suelta las amarras del cuerpo como ardid o presa del consumismo delirante y la parafernalia de la industria de la belleza, el fitness y la publicidad seductora, explícita o subliminal, a todas luces engañosa e inverecunda de nuestros días de consumismo díscolo y ciberadicciones.
Nueva, inédita quizás sea la percepción que el lector de esta obra va a experimentar cuando descubra, en la visión multidisciplinar de Herrera, y más allá de la pertinencia anatómica o médica, la dimensión mítica, semiótica y el peso de orden biopolítico de partes corporales, “otros apéndices” diría el poeta español Ángel Gonzáles, como el ombligo, los pezones o el clítoris. A esta lectura se suman las aventuras eruditas de Jochy Herrera en procura de insinuar, al menos, el lugar de nuestro cuerpo, de nuestra carne en que pudiera habitar el alma, aduciendo que desde “la Antigüedad remota, el ánima habitó en una interfase localizable entre la esotérica , mística y macrocósmica danza de astros, estrellas y planetas, y las pedestres tribulaciones del microcosmo conformador del individuo y sus interioridades” (p.200). La conclusión simbólica a este respecto la encuentra el galeno en un humanista, Michel de Montaigne, al tomar de este, en su Apología de Raimundo Sabunde, la siguiente y concluyente idea: “Cual sea el aspecto del alma, y cuál su residencia, es cosa que no debemos tratar de conocer” (p.201). Porque, para Herrera, en la danza que lleva la vida del cuerpo al alma y del alma al cuerpo, la carne de este último tiene fecha de caducidad, pero el alma, ¡ay el alma!, será de la carne aquello que “no desaparece” (p.279).
A través de un viaje placentero y cognitivamente desafiante, por su erudición y amplitud de miras, Jochy Herrera nos seduce nuevamente a través de este volumen ensayístico, hacia la transformación de nuestra forma de conocer la corporalidad y la funcionalidad orgánica particular de cada parte del cuerpo, con una prosa ágil, y a la vez honda, que nos permite comprender cómo ha ido evolucionando el cuerpo, y también su prestado dueño, el ser humano, a través de sus profundos y actualizados conocimientos de la anatomía, la fisiología y la cardiología, permeados por atinados argumentos de la historia, la arqueología del saber, la filosofía y las artes en general, para desembocar en una visión médica y social, científica y artística que, por si fuera poco, denuncia los reduccionismos ideológicos y culturales frente a nuestros órganos, liberándolos de mancuernas de orden teocrático, como de pretextos culturalmente inhumanos y plenamente enfrentados con los derechos humanos fundamentales de nuestra era.
Herrera ha desnudado, porque del cuerpo hablamos, ha develado, con lucidez y pertinencia gnoseológica, un rostro hasta ahora oculto del ensayo como género en nuestro país, poniendo de lado el maoísmo de escuelas, tendencias y métodos conceptualmente herméticos e incomprensibles a un público no académico, para, sujeto a los rigores del conocimiento científico, pero batiendo las alas del saber humanístico, regalarnos un ámbito inédito del placer de la lectura y del conocimiento mismo.
Enhorabuena, destacado médico, ensayista de fuste y caro amigo.
Compartir esta nota