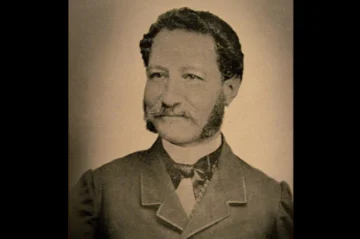Preámbulo
Durante la Primera República (1844-1861), la organización y conducción del Estado estuvo a cargo de caudillos que centralizaban o personalizaban al extremo sus actos políticos, como en los estados surgidos de las colonias americanas emancipadas a partir de 1810. Para Mariano Cestero, el personalismo político se cimenta en la fuerza, con la que se liga y asimila de manera inseparable; es sordo a reclamos y advertencias, no tiene frenos jurídicos y conduce a la anarquía de la dictadura. Esta modalidad del ejercicio de la política demoró el surgimiento de los partidos políticos modernos en el país. Pedro Santana y Buenaventura Báez fueron los líderes de mayor incidencia en su ejecución, superados a finales de siglo por Ulises Heureaux. El primero ocupó la presidencia de la República en cuatro ocasiones, y el segundo en dos, más tres logradas luego de la Guerra de la Restauración. El escaso desarrollo de la sociedad hacía que estos y otros líderes fueran seguidos con el objetivo casi exclusivo de la movilidad social.
Los partidos políticos después de la Restauración
Tras la Guerra de la Restauración, que a mediados de 1865 puso fin a la anexión de Santo Domingo a España, la personalización de la política logró mayor definición entre liberales y conservadores. Los primeros asumieron el azul como símbolo, y los segundos eran los rojos. Para César Herrera (1949), el Partido Rojo fue el más poderoso de su tiempo, contó con el apoyo popular amante de la gallera, el fandango y las rencillas; y con los generales Pedro Guillermo, Manuel A. Cáceres, Marcos A. Cabral… Campesinos, comerciantes, terratenientes e intelectuales se unieron sin reservas en torno a Buenaventura Báez, su líder histórico.
El Partido Azul, también llamado Liberal, Nacional o Partido Nacional Liberal, contó con la afiliación de antiguos partidarios de Pedro Santana, entre ellos Manuel de Jesús Galván, quien fuera su asistente personal; y de comerciantes, terratenientes e intelectuales liberales inspirados en el ideal trinitario y fogueados en la Revolución de Julio de 1857. Algunos se formaron en los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos se inclinaban por la defensa de la prensa, las actividades literarias y las sociedades culturales. Los azules operaban en la Capital y en el Cibao, dirigidos en sus inicios por José M. Cabral, seguido, entre otros, por los restauradores Ulises Francisco Espaillat, José Gabriel García, Pedro Francisco Bonó, Francisco G. Billini, Manuel Rodríguez Objío y Gregorio Luperón, quien asumió su liderazgo en 1868 hasta 1888.
En los inicios de 1874, Ignacio Ma. González dejó el Partido Rojo y fundó el Partido Verde. En sus filas prevalecían baecistas descontentos por la pretensión de su líder de anexar el país a los Estados Unidos. En menor grado, y en desmedro del liderazgo de Luperón, logró el respaldo de partidarios azules en defensa de la soberanía. Sin tomar en cuenta este objetivo patriótico, otros se daban a la práctica del transfuguismo, pues pasaban con frecuencia de una agrupación a otra, retornando en poco tiempo a la de origen. Según Adriano Miguel Tejada, los que asumían esta conducta eran llamados rojos o azules desteñidos, o cotorros, cuando abandonaban las filas verdes. En cierto modo, estos fueron exitosos, pues, aunque efímeros, entre febrero de 1874 y septiembre de 1878, ocuparon la Presidencia en cuatro ocasiones. Hasta hoy, este precedente no ha sido emulado por ningún partido político surgido de un partido mayoritario.
En su libro: Lilí, el sanguinario machetero dominicano (1901), Juan Vicente Flores afirma que los azules, rojos y verdes no fueron ni más menos de lo que fueron sus líderes: malos, si fueron hombres de mala fe; y buenos, si fueron bien intencionados.
Probablemente, el primer intento de organizar un partido moderno en el país fue el Partido Republicano Democrático (1901), entre cuyos fundadores estuvo Manuel de Jesús Galván, actor destacado de la época reseñada. Sus estatutos contenían 10 capítulos y 23 artículos, con un presidente, varios secretarios, un comité central o comité directivo compuesto por 11 vocales, varios comités y subcomités. Sus decisiones correspondían a la asamblea general, y El periódico El Republicano fungía como órgano de difusión. Este partido cuestionaba el personalismo, y rechazaba se le identificara como de oposición o ministerial (gobiernista), por basarse en principios, en el interés nacional y en el rechazo a la incondicionalidad, considerada como la degradación del hombre y la ruina de la patria.
Gobiernos rojos y verdes
Entre 1865 y 1879, los rojos y los verdes tuvieron el control casi absoluto del gobierno. Por los primeros, Buenaventura Báez fue presidente en tres ocasiones y durante ocho años, seguido por los escasos días de Pedro Guillermo y Manuel A. Cáceres. Por los verdes, Ignacio M. González dirigió el gobierno en cinco ocasiones y por tres años. Mientras que, por los azules, destacan los dos periodos de José M. Cabral, soldado de la independencia y de la Restauración, pero vacilante en los asuntos de Estado, según Juan Vicente Flores.
José M. Cabral llegó a la presidencia por segunda ocasión en agosto de 1866 gracias al respaldo de Luperón, Federico de Js. García y Pedro A. Pimentel. Su triunfo en las elecciones fue empañado por la abstención de los rojos. Para contener la fortaleza de Báez, Cabral nombró en posiciones a antiguos seguidores de Santana y persiguió sin contemplaciones a los opositores. En otro orden, debido a las limitaciones financieras, autorizó emisiones monetarias que se devaluaban en poco tiempo, aumentó los derechos de importación y aprobó facilidades para las mercancías procedentes de Europa y los Estados Unidos. Con el reproche de Luperón, gestionó la venta o arrendamiento de la península de Samaná a este país.
El fracaso de las medidas del presidente Cabral aumentó el descontento en los sectores afectados y facilitó su apoyo a Báez, incluyendo algunos comerciantes de Saint Thomas y al presidente haitiano Sylvain Salnave. De ese modo, a finales de enero de 1868, los baecistas depusieron a Cabral y, constituidos en una junta de generales, Antonio Gómez, José Hungría y José R. Luciano instalaron en mayo el gobierno de los Seis Años de Báez, el de mayor duración desde 1844.
La consecución de la paz y la superación de la crisis financiera fueron los objetivos centrales del gobierno de los Seis Años. En cuanto al primero, Báez demostró que se trataba de un pretexto para imponer el terror y sacar de circulación a sus opositores enviándolos a la cárcel, al exilio o al cementerio. En el plano económico, gracias al incremento del precio del tabaco, se duplicaron los ingresos por concepto de exportación y aumentó el comercio de importación. Pero, insatisfecho con estos ingresos, gestionó el empréstito Hartmont, firmado con una empresa inglesa por 400 mil libras esterlinas, de las que solo se recibieron 38 mil. Como mayor desacierto destaca la gestión de anexar el país a los Estados Unidos.
La resistencia azul contra la dictadura de Báez es denominada por Cassá como la tercera guerra nacional. Su líder fue José Ma. Cabral, apoyado por el presidente haitiano Nissage Saget; junto a Luperón, quien adquirió en Saint Thomas el vapor El Telégrafo para combatir los planes anexionistas del gobierno. Al respecto, expresó al presidente norteamericano Ulises Grant, que entendía que América debía pertenecer a sí misma, que no debía ser yankee. A pesar de estos esfuerzos, la caída de Báez se debió al Movimiento Unionista dirigido contra la reelección por los generales Manuel M. Cáceres e Ignacio M. González, sus colaboradores. Este, con cualidades limitadas de estadista, asumió la presidencia al ganar las elecciones celebradas en enero de 1874.
Afectado por la falta de recursos, el presidente González, en el marco de la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición con Haití, acordó con su homólogo haitiano Michel Domínguez la entrega de 150,000 pesos fuertes a cambio de facilitar el tráfico comercial ilegal que se practicaba en la frontera. Por la misma causa, aumentó los impuestos de importación y suspendió el pago de las obligaciones atrasadas. Su medida de mayor impacto fue la anulación del contrato firmado por Báez con la Samana Bay Company mediante la cual se le entregaba la península de Samaná.
Hegemonía del Partido Azul, 1876-1888
En enero de 1876, por sus diferencias con el liderazgo azul, el presidente González ordenó el apresamiento de Luperón en Puerto Plata. El fracaso de esta disposición provocó una insurrección tan vigorosa que los verdes renunciaron al gobierno para dar paso a un Consejo de Secretarios de Estado con el fin de celebrar las elecciones.
Como sustituto de este Consejo, Luperón escogió a Ulises Francisco Espaillat, uno de los símbolos del Partido Azul. Al ganar las elecciones, juró como presidente en abril de 1876. Según expresó a De Peña y Reynoso, sería tolerante sin ser débil, enérgico sin ser tirano, y su gobierno no será banderizo ni personalista, sino para todos los dominicanos. Tras esa meta formó un gabinete compuesto por los civiles liberales: Manuel de Js. de Peña y Reynoso en Interior y Policía, Mariano A. Cestero en Hacienda y Comercio, José Gabriel García en Justicia e Instrucción Pública, Manuel de Js. Galván en Relaciones Exteriores y a Luperón como ministro de Guerra y Marina.
Espaillat comprobó la magnitud de la crisis del país al conocer que Hacienda carecía de liquidez debido a la corrupción y a la caída de la producción de tabaco, madera y ganado. Con el objetivo de lograr recursos para pagar por lo menos una fracción de los sueldos atrasados, ordenó la supresión del pago de las gratificaciones por servicios a partidarios militares retirados e inútiles. Esta medida aumentó el descontento que afectaba a los militares por la imagen civilista del gobierno, y agilizó las conspiraciones contempladas en el Cibao desde julio por Ignacio M. González y por Marcos A. Cabral en el sur. Defraudado, Espaillat renunció como presidente de la República en octubre, para evitar que la sangre corriera por él.
El gobierno provisional de Luperón
Tras la renuncia del presidente Espaillat, se sucedieron siete administraciones presididas por Ignacio M. González, Marcos A. Cabral y Buenaventura Báez. También ocupó la presidencia el general Cesáreo Guillermo durante los meses marzo-julio de 1878, y febrero-diciembre de 1879. Por su ignorancia de los asuntos de Estado, la ambición de fortuna, el auspicio de la corrupción administrativa y el exceso al perseguir a Luperón, su gobierno fue desconocido por el liderazgo Azul y sometido por Ulises Heureaux en la batalla del Porquero, en Monte Plata. Era el fin de los rojos y verdes, y el inicio de la hegemonía de los azules.
En octubre de 1879, Luperón eligió a Puerto Plata como sede del gobierno provisional y, en calidad de delegado y ministro de lo Interior, encargó a Ulises Heureaux de los asuntos de la Capital. En: Personajes dominicanos (2013), Cassá sostiene que este doble esquema de poder, novedoso para entonces; no creó problemas entre ambos líderes, pero facilitó que Heureaux ganara la confianza de figuras capitalinas influyentes. Los azules mantuvieron la conducción del país hasta la ruptura en 1888 de las relaciones entre Luperón y Heureaux.
Como señal de que su administración cumpliría con las ideas liberales de los azules, Luperón redujo el mandato presidencial a dos años, defendió el respeto a la justicia, la libertad y la seguridad, ordenó el cese del exilio y de las persecuciones; como garantes del progreso, y como freno al desorden e inestabilidad que imperaba. Como complemento, se aprobó la apertura de escuelas rurales y urbanas, se instaló la Escuela Normal a cargo de Eugenio María de Hostos, que había sido planteada por De Peña y Reynoso; se dispensó atención a las sociedades culturales, subsidio a la impresión de obras literarias, a las bandas de música provinciales y a las publicaciones periódicas. En cuanto a la economía, la inversión capitalista, local y extranjera, fue favorecida con la aprobación de franquicias y otras facilidades, se exoneraron las cuentas pendientes con las juntas de créditos y los acreedores extranjeros fueron gravados con una tasa de interés de 2% mensual. De igual forma, los impuestos de importación fueron reducidos a 35%, duplicado el de la exportación de azúcar y un 50% al café y el cacao. Los caudillos locales fueron lesionados con la supresión de privilegios en el manejo de los puertos.
Satisfecho por la gestión de gobierno realizada, y decidido a permanecer en Puerto Plata al frente de sus actividades comerciales, Luperón ofreció la presidencia de la República a Pedro Francisco Bonó que, a decir de Raymundo González, era un intelectual de los pobres. Su rechazo implicó la selección de Fernando Arturo de Meriño, quien juró como presidente del país en septiembre de 1880, y se le recuerda por ordenar mediante decreto la ejecución sin juicio de los que se levantaran contra el gobierno. Dos años después, también escogido por Luperón, Ulises Heureaux ocupó la presidencia y convirtió el peculado en la fuente por excelencia para mantenerse en el poder.
Desde la presidencia, Heureaux desplazó a Luperón en la selección de los candidatos azules, pues, por su comportamiento en la conducción del país, Meriño propuso como su relevo a Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil como vicepresidente. Por su parte, Luperón presentó como candidatos a Segundo Imbert y Casimiro Nemesio de Moya. El prócer de la Restauración fue vencido gracias a la inclusión fraudulenta de unos 15 mil votos a favor de Billini planeada por Heureaux. A los nueve meses de haber asumido el gobierno, Billini se vio forzado a renunciar y, por su influencia en el vicepresidente, Heureaux asumió el poder hasta el magnicidio de julio de 1899.
La confrontación entre Luperón y Heureaux, maestro y discípulo, era normal por las veleidades de la política dominicana, pero vergonzosa en su esencia y por el procedimiento. En 1886, Lilís repitió la farsa electoral contra Casimiro N. de Moya, y en las elecciones de 1888, Luperón debió retirar su candidatura, decepcionado por sus acciones arteras y con sus finanzas en crisis. A cambio de la primera dictadura moderna dominicana, se hizo invisible la línea divisoria entre conservadores y liberales, ya no eran rojos ni verdes ni azules, sino de cualquier color. La celebración de elecciones con escasa participación de la oposición o sin ella, las conductas onerosas a favor de lo extranjero, el peculado, el desconocimiento de los derechos ciudadanos, son parte del legado de aquel personalismo político extrapolable no se sabe hasta cuándo.
Compartir esta nota