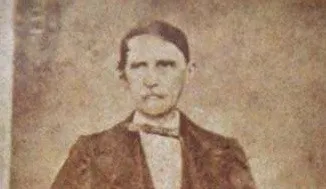Reiteraciones del concepto patria
La noción de patria parte de la identificación de los miembros de una comunidad con el territorio, sea por nacimiento o adopción; y con sus tradiciones e intereses. Para Martí, la fusión armónica de estos elementos hace de la patria un refugio de amores, consuelos y esperanzas. Se entiende, entonces, que la patria brota de la praxis histórica de los pueblos, y que se apoya en nexos que se expresan a través del patriotismo, de las emociones o del amor patrio. Este sentimiento impulsa a las naciones a exaltar y defender lo que representan en el ámbito local e internacional.
La patria no resulta del genio de un actor social en sentido particular, pues deriva de lo colectivo. Somos conscientes de que no se crea, pero la encarnan los que la aman incondicionalmente, sus servidores, no los que se sirven de ella. La simbolizan los buenos, los muy buenos y los mejores; también los imprescindibles, como dijera el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht.
La Patria Grande
John Lynch sostiene que a principios del siglo XIX se había conformado el ser americano. Su afirmación se sustenta en las presiones por ocupar cargos administrativos ejercidas por la aristocracia criolla. Esto implicaba su apuesta por el autogobierno, y por la supremacía de los intereses locales contra las imposiciones de la metrópoli. Plantearse esta meta indica que las sociedades coloniales asumían su identidad, que ponían en primer plano el territorio americano, luego el peninsular.
Esta aproximación al concepto de patria fue la chispa que, en los inicios del siglo XIX, encendió la lucha por la independencia en América hispánica, cuyos resultados se resumen en el cambio de la Madre Patria (España) por los forjadores de los nuevos estados considerados como padres de la patria.
Desde finales del siglo XVIII, el sentimiento patrio tocaba a los líderes de la emancipación del continente. Como muestra destacan Francisco de Miranda, precursor de la independencia, llamado el criollo universal; y Simón Bolívar, el Libertador. Al segundo, sus sueños por la integración de las colonias independizadas lo llevaron a decir: “…para nosotros, la Patria es América”, o nuestra América, como luego dijera José Martí. También idealizó a las naciones americanas como una patria grande guiada por un cuerpo político basado en la necesidad defensiva, en una autonomía operativa y en la igualdad entre los pueblos. Tan grande era su apego a estas ideas que, enfermo y ya sin fuerzas, expresó: “mis últimos votos son por la felicidad de la patria”.
La patria también se define en los himnos de las colonias emancipadas: Venezuela y su canto patrio de 1810, Argentina lo tuvo en 1813, Colombia en 1819, Chile en 1819, Perú en 1821, y otras. Coincidiendo con el compromiso implícito en la expresión: Allons, enfants de la patrie, verso inicial de la Marsellesa (1792), los autores de los primeros himnos americanos entendían que la patria reside donde priman el amor, la bondad, el respeto, la libertad, la igualdad y la lealtad. En síntesis, en ellos, la patria es distinción y honra. Por eso, en nuestro medio, cuando se desea enaltecerla, se debe hablar de la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Espaillat, Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, Juana Saltitopa, Salomé Ureña y todas las Mujeres de Abril. También de Lugo, Caamaño, Fernández Domínguez… Que no se piense en los del otro lado.
El amor patrio en Duarte
Juan Pablo Duarte creció en el tiempo de la lucha de las colonias americanas para liberarse del dominio de España, y durante los años de la dominación haitiana presidida en Santo Domingo por Jean Pierre Boyer, 1822-1844. Su interpretación de estos procesos, libertad versus oprobio, se fortaleció durante el viaje a Europa y los Estados Unidos, que iniciara hacia 1829. De su viaje, concibió la meta de instalar en su patria los fueros y libertades de Barcelona, y la afirmación sin doblez de que era dominicano cuando el capitán del barco le dijo en tono humillante que era haitiano. Mientras que, de la dominación haitiana, está la negativa de Juan José Duarte, su padre, de firmar en 1822 un documento aceptando la subordinación a los haitianos. En estos episodios, no hay dudas, está la fuente del amor patrio en Duarte.
A su regreso a Santo Domingo hacia 1833, Duarte advirtió la viabilidad de la separación de los haitianos y de la proclamación de una república libre e independiente de toda potencia extranjera. Su agudeza le permitió presentar y difundir esta idea en los sectores sociales de Santo Domingo. Desde la Trinitaria, fundada en julio de 1838, despertó la conciencia de los dominicanos, al tiempo que fijó en su juramento los rasgos primarios de nuestra identidad: el uso del idioma español, el credo religioso, el diseño de la bandera nacional, el lema y el nombre que nos distingue, junto a las prendas morales de la dignidad y del honor.
Su condición de político de fino tacto se percibe en el acierto de la fundación de la Trinitaria, en el curso de la lucha por la independencia y en su agudeza y sentido de lo oportuno. Como ejemplos, baste señalar su disposición de apoyar a los reformistas haitianos que conspiraban contra Boyer en los inicios de 1843, la participación de los trinitarios en la Junta Popular, formada en el país en marzo de ese año a raíz del relevo de Boyer por Charles Herard; el triunfo electoral logrado por los trinitarios a mediados de 1843 y el golpe por él auspiciado al año siguiente para frustrar los planes de los conservadores que desde la Junta Gubernativa conspiraban contra la libertad de los dominicanos.
Duarte reiteró su amor patrio desde el exilio al recibir la solicitud “de auxilios militares, así fuera a costa de una estrella” que, preocupados por las amenazas de los conservadores de entregarnos a Francia en calidad de protectorado, les enviaran Vicente Celestino Duarte, su hermano; y Francisco del Rosario Sánchez. En su respuesta, fechada en Curazao el 4 de febrero de 1844, Duarte solicitó a su familia: “…vender los bienes muebles e inmuebles que constituyen la herencia paterna y poner su producto al servicio de la causa. Independizada la patria, les dice, puedo hacerme cargo del almacén, y heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de la marina, nuestros negocios mejorarán, y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrados dignos de la patria”. Muestras de generosidad como esta recuerdan los sacrificios materiales del Libertador por el sueño de la independencia e integración de Suramérica.
Proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844, las diferencias entre trinitarios y conservadores se hicieron insalvables. Al imponerse los segundos, Duarte, que había regresado del ostracismo en marzo de ese año, por los celos que provocaba su liderazgo, fue declarado traidor a la patria y desterrado en septiembre de ese año. Su destino inicial era Alemania, pero se estableció en Venezuela, considerada para entonces como la Petite París del continente. Su exilio fue interrumpido ante el nuevo llamado a luchar por la restauración de la patria, usurpada desde 1861 por Santana y demás anexionistas.
Duarte llegó a Montecristi a finales de marzo de 1864 y, desde Guayubín se puso a las órdenes del gobierno de la Restauración, que presidía José Antonio Salcedo. Su presencia en el país duró poco, pues en abril fue designado en misión especial para buscar ayuda en Venezuela. Los arreglos de esta misión los hizo Espaillat, quien se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores y vicepresidente interino. ¿Se debió esta decisión a celos de los líderes civiles y militares de la Guerra? Probablemente sí, a juzgar por este párrafo incluido en su carta de aceptación de dicha misión: “(…) Si he vuelto a mi patria, después de tantos años de ausencia, ha sido a servirla con alma, vida y corazón, siendo cual siempre fui motivo de amor entre los dominicanos y jamás piedra de escándalo ni manzana de discordia.”
Por su elevada jerarquía y virtudes patrióticas, por la coherencia de sus ideales y su capacidad ilimitada de sacrificio, honremos al Padre de la Patria. Hagámoslo con las ofrendas florales acostumbradas y con la orientación de nuestros pasos por el camino de su ejemplo. Tomemos en cuenta que su pensamiento nos recuerda el deber de tener fe en nuestro pueblo y su destino; que debemos respetar la ley y mirarla como reguladora de las relaciones sociales; que debemos considerar la política como una de las más nobles actividades humanas, y ejercerla con desinterés económico, justicia y patriotismo; además, sin perder de vista que su legado nos identifica con nuestros derechos a partir del cumplimiento de nuestros deberes, y que nos reclama considerar la libertad como lo más preciado de la vida.
Asumamos el legado del Fundador de la República. Que su amor patrio sea el garante de las causas nobles y faro que coloque lo justo y lo honorable como el primer deber y fundamento de la felicidad social. Más allá del Mes de la Patria, hagamos nuestro el ideario duartiano, la mejor carta de presentación de los intereses supremos del pueblo dominicano.
Compartir esta nota