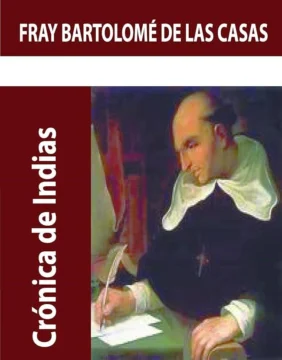¿Cuándo sufre una cultura el cruel destino de ser catalogada como perdida? ¿Será, acaso, con la muerte de la sociedad que la vio nacer? ¿O cuando su exploración queda relegada a una mera celebración calendarizada? Por supuesto, tal formalidad —el fijar una fecha de conmemoración— indica cierto nivel de interés por parte del Estado en mantener en la memoria de los descendientes del pueblo originario sus propias raíces. El intento por cumplir su obligación, por mantener con vida aquel débil latido de su esencia, es indiscutible: se manifiesta en la planificación de eventos culturales para el estudiantado —y, posiblemente, unos cuantos interesados más—; en el establecimiento de exhibiciones apenas transitadas en lugares de conservación histórica (museos y atracciones turísticas); y en la publicación de textos de historia que, forzosamente, tendrán el privilegio de recolectar polvo en las estanterías de una biblioteca estancada en el tiempo. Sin embargo, no pasan de ser eso: simples intentos.
La aspiración está, es visible y es digna de aplaudir. Empero, sus esfuerzos apenas son fructíferos porque solo se enfocan en pautar proyectos un día determinado en lugar de trabajar de manera permanente e incesante en la formación de la conciencia y sensibilidad cultural. Desde luego, tampoco existiría dicha necesidad —al menos no al grado actual— si no hubiera acontecido el hecho que acabó con el pueblo que procuran mantener, en este caso, el supuesto “descubrimiento de América”. Más aún, ¿cómo han de contrarrestar nuestros gestores culturales el agravio de tan atroz suceso si aun vivimos bajo la mentira del susodicho?
Para empezar, su designio es engañoso dado que no hubo descubrimiento alguno, al menos no en el sentido absoluto de la palabra: descubrir implica hallazgo y novedad. Aunque el Nuevo Mundo fuera una revelación para los europeos, ciertamente no lo era para los habitantes del continente, incluido aquel primer territorio en el que encallaron sus naves. Con ello en mente, ¿por qué cargamos con esa premisa? Una respuesta tentativa puede observarse en El arco y la lira de Octavio Paz (1956). Ahí, en una de sus reflexiones sobre el carácter utópico de América, el artífice (básicamente) explica cómo las sociedades indígenas, en vista de su falta de permanencia histórica, eran reducidas netamente a un hecho natural —y, por consiguiente, carentes de existencia—; esto explicaría el motivo por el cual no se considera de manera significativa la trascendencia de los primeros pobladores. Tristemente, justo por aquella falta de “validación” histórica, consecuencia de su consolidación en la tradición oral y falta de desarrollo literario, resultaría en el menester de compendiar y construir sus aventuras, memorias, creencias, identidad y costumbres a base de los vestigios de su presencia —como sus invenciones prácticas y expresiones artísticas—, así como de los testimonios unilaterales provistos por sus colonos.
Como resultado, tenemos numerosas obras, redactadas tanto por exploradores como por eruditos españoles, dedicadas a narrar las eventualidades, mitos e ideologías expresados por los miembros de las comunidades colonizadas. Entre ellas destacan La relación acerca de las antigüedades de los indios de fray Ramón Pané (1498), entendida como el primer tratado de carácter etnográfico en el cual se registran los ritos y convicciones de los taínos, y Crónica de Indias por Fray Bartolomé de las Casas, donde se relatan, a grandes rasgos, las atrocidades a las que fueron sujetos estos y otros grupos en condición similar dentro de la región. Ambos autores, como otros religiosos de la época, eran cultos e instruidos; la veracidad de sus publicaciones no se pone en duda y son la piedra angular de las investigaciones sobre los originarios del continente americano. Claro está, nada aporta más a una visión general que el manejo de ambas versiones de la historia por parte de las partes involucradas, lujo del que carecemos.
Dado que el presente escrito toma como punto focal la pérdida de la cultura, es imperante resaltar uno de los cuantos planteamientos de fray Bartolomé de las Casas en el título ya mencionado, en concreto, aquellos relacionados a la destrucción de los taínos. En primer lugar, sale a colación la confección del libro como una exposición ante el rey sobre las barbaridades a las que fueron sometidos los mencionados: “tuve por conveniente servir a Vuestra Alteza con este sumario brevísimo, de muy difusa historia, que de los estragos e perdiciones acaecidas se podría y debería componer” (p. 3). Seguidamente, se observan numerosas ideas, como la búsqueda de los españoles por la asimilación de su cultura por medio de la religión y, tácitamente la lengua:
Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven; más humildes, más pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. (p. 4)
Naturalmente, toda asimilación de este tipo busca desplazar cualquier pieza reminiscente de cultura a los afectados. Se trata de una guerra mental y física que, independientemente de la naturaleza de los perjudicados, muestren resistencia o no, se realiza de forma forzosa. Tan solo se ha de reconocer el destino que sufrieron los taínos incluso con las amables representaciones del autor:
Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión e que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes e señores entre nosotros, criados en regalos e delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores.
Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales; e por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. (p. 4)
Y esa es una pequeña ilustración, pues el texto se extiende en representarlos con afabilidad. De igual forma, no teme en retratar y condenar a sus compatriotas por sus acciones:
Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de doce cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños; y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de quince cuentos. (p. 5)
En definitiva, hemos de deshacernos de aquellas mentiras milenarias sobre el presunto descubrimiento y la supuesta colaboración de los colonizadores en el avance de la sociedad actual ya que, por su intromisión, nunca sabremos cómo habrían sido las cosas; conjeturar que no seríamos nada es subestimar nuestros orígenes. Para ser sensibles y conscientes culturalmente, hemos de empezar por destacar el velo y trabajar para la reconstrucción continua de nuestra historia: hemos de recoger los cristales rotos y edificarla.
Referencias
de las Casas, B. (2016). Crónica de Indias. Freeditorial. https://freeditorial.com/es/books/cronica-de-indias
Pané, R. (1988). Relación acerca de las antigüedades de los indios (J. J. Arrom, Ed.) Siglo veintiuno Editores. (Trabajo original publicado en 1498). https://bibliotecavirtualcunori.wordpress.com/2018/11/19/relacion-acerca-de-las-antiguedades-de-los-indios-nueva-version-con-notas-mapa-y-apendices-por-jose-juan-arrom/
Paz, O. (1956). El arco y la lira. Fondo de Cultura Económica.
Compartir esta nota