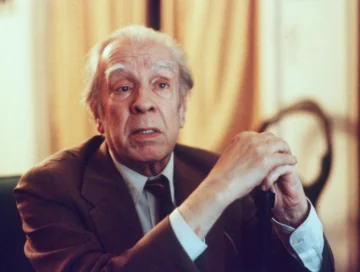Los laberintos de Borges parecen anidar en su interior los símbolos de una iconografía secreta, como una visión íntima del universo y de su vida pasada. En el mejor de los casos, la morada de los dioses mitológicos del Olimpo. Un lenguaje en clave para descifrar el mundo de la sabiduría clásica. Por eso, Borges entendió la vida de acuerdo con las dimensiones de la épica, del mito y de la cábala. Para él, el pasado es una especie de cicatriz del presente. No es posible entender la vida sin el pasado. Sin embargo, eso no le viene a Borges por obra del azar, pues en su familia hay una historia secreta de la épica: su abuelo murió en combate y su bisabuelo ganó con la carga de los Húsares en la batalla de Junín, en el Perú, en 1856. “Toda esa gente sintió un anhelo y una necesidad especial por lo que hoy llamaríamos una historia de la épica”. Esto, sin duda, justifica en parte el tema de la violencia en sus cuentos: como la presencia de cuchillos y los conflictos entre compadres en los arrabales argentinos.
Para Borges, la vida es una superposición de planos sucesivos en el tiempo. Su obra, indudablemente, guarda un misterio cuyo enigma se encuentra en la poesía. La poesía para Borges es un misterio que aguarda el tiempo, pues en su literatura el tiempo es una categoría esencial. De ahí que viera el mundo como una cuadratura de los siglos. Contempló los mares, la rosa, las hojas y el cielo como señales inequívocas del pasado y de la creación del universo. Por eso, en 1980 sentenció: “El problema del tiempo está relacionado con el problema del yo, ya que, al fin de cuentas, el yo es el pasado, el presente y también la expectativa del futuro, del tiempo por venir”.
Jorge Luis Borges nunca creyó en el azar. Llegó a pensar que el hombre está hecho de vidas que sucedieron en otro tiempo; de antepasados que crearon una historicidad sobre la infinitud del universo, y que esto le permitió vivir en el futuro que es hoy. De ahí que el lenguaje y la poesía para él sean realizaciones del tiempo, bifurcaciones de la memoria, hechos de palabras en el tiempo. A partir de su experiencia poética, Borges transformó la vida en poesía. Vio la desdicha, la infelicidad y la soledad como instrumentos esenciales para la creación. Pensó que no puede haber poesía sin la capacidad de transformar el sufrimiento y las dificultades en materia poética. De ahí que la poesía sea la transformación de la realidad hacia un estado sublime de belleza y del universo. Por eso, en las madrugadas de amor, el canto de los pájaros y la lluvia se convierten en la poesía del universo.
Cuando se acercó a la vida de Coleridge y De Quincey, quizás también a la de Milton, aprendió mucho sobre el destino literario de estos personajes y fue entonces cuando tuvo una determinación: supo que su destino también sería el de la poesía, y lo bueno es que lo entendió desde chico, desde que aprendió a leer y también a soñar. Borges fue un hombre perseguido por los sueños y, después de ciego, también lo azotaron las pesadillas y la vigilia. El sueño es una tarea que le viene heredada desde Poe. Como era ciego, aunque no vivía en las tinieblas (ya que los ciegos no perciben la oscuridad), su vida transcurría entre vivir y soñar, en ocasiones pensar. Así que vio el sueño como un modo simple de vivir. Con sobrada razón afirmó: “Debo dedicarme a soñar y, en cierto modo, a dejarme vivir mientras sueño”. De ahí que viviera siempre en la memoria. ¿Y qué es la imaginación sino una sustancia hecha de memoria? Lo que justifica que tanto la memoria como el sueño sean partes esenciales de las preocupaciones estéticas de su poética.
Aunque no se consideró un filósofo, para mí, lo era, pues ejerció la filosofía desde la esfera de la literatura, porque estuvo entre los linderos del pensamiento y el arte. Más que todo, se consideraba un creador, un poeta, nunca un pensador. Su figura y su pensamiento fueron un signo de los tiempos. Pudo haber nacido en Londres, en Tokio, en Cambridge o en cualquier otro lugar del universo y sería el mismo Borges; sin embargo, se consideraba un argentino de corazón. Aunque sus detractores lo acusan de que su literatura está lejos de la Argentina porque abominaba del fútbol y del tango, esto no fue cierto. Amó a Buenos Aires, por algo le escribió con fervor. Amó las pampas y el gaucho como nadie, pues le gustaba mucho ese espíritu callejero, el cual quedó plasmado en dos de sus fantasías más memorables: El hombre de la esquina rosada y Las ruinas circulares.
Toda la vida sintió gran orgullo de su linaje familiar. En el famoso cuento El sur, habla de la discordia genealógica entre sus ramas materna y paterna; su genética está en la línea de los senderos que se bifurcan entre el “militar valiente” y el hombre de letras que fueron su padre y Juan Dahlmann otro pariente suyo. Una mezcla extraña de sus antepasados ingleses, portugueses, judíos y españoles. Una inigualable profusión de militares, pastores, metodistas y doctores en filosofía. Un pasado de erudiciones que lo coloca en el mundo de los libros y el conocimiento. Aunque sus ensayos son altamente sesudos, Borges sintió más devoción por la poesía que por la prosa. Para él no existía esa diferencia tan abismal entre prosa y poesía, pues reflexionó en sus cuentos y poetizó en la prosa. Nunca trató de deslindar las fronteras de su exquisito arte; por el contrario, en él se bifurcan sin que apenas lo podamos advertir.
Durante su dilatada vida literaria, no se sintió amenazado por ningún escritor, ni mucho menos por la muerte. Vio la muerte como una esperanza, nunca como castigo ni redención, porque no creía ni en la gloria ni en el purgatorio, pero sí la vio como una esperanza de aniquilación total. Bajo la condición de ser olvidado para siempre, así percibía la llegada de la muerte, no el temor a la muerte. Para Borges, la muerte era una marca de los tiempos, pues hablaba de ella, desde la perspectiva del presente, como la perciben los místicos. Sin embargo, veo esa pretensión como una falsa ilusión o como una fina ironía de su acabada intuición, sobre todo por los alcances de su obra y por la vastedad de su pensamiento. Nadie ha podido hasta ahora, (a pesar de los miles de estudios y biografías), penetrar con certeza en los recodos de sus secretos laberintos, ni atrapar el perfume de la flor que mueve su poética, pues a ciencia cierta, Borges es un autor infinito e inagotable.
Su método de escritura consistió en algo más práctico: Dejarse arrastrar por el torrente creativo de la pasión, nunca de la razón. Aunque en algunas circunstancias la razón venía agazapada en las sábanas de la intuición poética, lo más correcto era tratar de inventarse a sí mismo y así buscar una excusa más allá de la escritura, más allá de la ficción. Por eso, con mucha propiedad se inventó el “tema del otro”, el otro Borges. Así como la literatura norteamericana no fuera lo que es sin Whitman, sin Poe, sin Emerson. Tampoco la literatura latinoamericana fuera lo que es hoy sin Borges. Borges es una marca muy original de la ficción contemporánea y universal.
Veneró a todos sus maestros, a quienes los consideraba sus dioses terrenales: Kipling, Stevenson, Chesterton, Cervantes, Kafka, Dante, Whitman, Milton. A todos les rindió culto: Sobre ellos escribió ampliamente y con devoción, pues estudió sus obras con delicada agudeza y los subió a la cumbre más alta del Olimpo.
La esencia de la literatura borgeana se concentró en destacar los límites entre la realidad y la fantasía. Su poética abarcó el mundo de las pesadillas, los sueños, el “otro” y el doble, los mitos antiguos y los mitos cotidianos; el heroísmo de sus antepasados, “la cábala, el inglés antiguo, la memoria y el tiempo". En definitiva, inventó sus propios mitos, frente a la carga emotiva de sus símbolos recurrentes, los cuales estampó ampliamente en su literatura: Los tigres, los cuchillos, las esquinas del barrio Sur y los compadritos.
El vanguardismo de Borges adelantó las nuevas formas del ars poética. Revalorizó las condiciones del mito en la literatura y con ello puso en consonancia el mito latinoamericano con los mitos universales. Propuso una extraña versión de los símbolos en la poesía y el cuento y nos dejó una forma diferente y axiomática de los espejos y de los laberintos. Esto explica que su vanguardismo estuviera más allá de la historia. No en vano estableció un nuevo orden para la contemplación microscópica del universo: Inventó un Aleph y desde allí destacó todos los signos posibles de la modernidad.
Trascendió como nadie la literatura. Atravesó la ficción, la parábola literaria y convirtió la ironía en un recurso fino para emplear el humor negro y la burla. Atravesó el idioma español y transformó la poesía en lo que es hoy: Una fuente inagotable de sabiduría y perfección. De ahí que los trucos de su literatura resulten elementos claves para gestionar los lugares insospechados y ocultos en los recovecos de la imaginación, gracias a una condición de la memoria profética que lo acompañó toda la vida. Ahí está Funes el memorioso (uno de sus cuentos memorables), se podría decir, su alter ego, pues su literatura asalta el poder de la razón y enaltece el espíritu de leer y la esperanza de vivir.
Compartir esta nota