Hay libros que se leen como una línea recta, otros como un laberinto, y algunos pocos como una tempestad. Temporada de huracanes (2017), la novela que catapultó a Fernanda Melchor al centro de la narrativa latinoamericana contemporánea, pertenece a esta última categoría: es un huracán textual que no sólo arrastra al lector, sino que lo arroja contra los bordes más violentos, sórdidos y desesperados de la condición humana. Ambientada en La Matosa, un pueblo ficticio del estado de Veracruz, México, la novela parte de un crimen —el hallazgo del cadáver de una mujer conocida como "La Bruja"— para tejer un relato polifónico donde la oralidad, el resentimiento, la pobreza, la misoginia, la superstición y la violencia se entrecruzan sin tregua.
Pero más allá de su trama, que bien podría leerse como un relato políaco invertido, donde lo menos relevante es el misterio, Temporada de huracanes impacta por su estilo arrollador y por su capacidad para retratar ,con una mezcla incómoda de belleza y crudeza, la estructura de la exclusión social. Melchor no ofrece redención ni consuelo: muestra, con precisión quirúrgica, cómo se gestan y perpetúan las formas más atroces de violencia dentro de los márgenes. Y lo hace con un lenguaje que no narra desde afuera, sino que encarna -oraliza, interioriza- las voces de los propios personajes.
Lo primero que desconcierta en Temporada de huracanes es su forma. Los capítulos, de larga extensión ,están escritos en párrafos casi ininterrumpidos, sin saltos de línea, sin respiraciones. El ritmo es vertiginoso, como si la prosa estuviera poseída por una fiebre de alto calibre. Lejos de ser un capricho estilístico, este diseño formal responde a una lógica interna de la novela: se trata de un ritmo de conciencia alterada, de un torrente de lenguaje que reproduce el estado mental de los personajes: sus miedos, sus obsesiones, sus deseos reprimidos.
La técnica remite, aunque con diferencias bien marcadas, al "flujo de conciencia" desarrollado por autores como William Faulkner o Virginia Woolf, y en el contexto latinoamericano, por García Márquez en La hojarasca. Sin embargo, en Melchor no se trata tanto de monólogo interior como de una polifonía oralizada, que reproduce el habla popular, los giros regionales, las estructuras del chisme. Cada capítulo adopta el punto de vista de un personaje diferente, lo que permite reconstruir los hechos desde distintas versiones, con contradicciones, omisiones ,o distorsiones.
El lector, así, se convierte en un detective del lenguaje, más que de la trama.
El crimen que da inicio a la novela —el asesinato de una mujer travestida, curandera, marginada por la comunidad— no es un hecho aislado : es el punto de fuga de un sistema de exclusión y odio profundamente enraizado. La Bruja, ese personaje enigmático que apenas habla, encarna varias otredades simultáneas: es mujer trans, es pobre, es "bruja", es solitaria. Su figura es construida y deconstruida a través de los rumores, los chismes, las habladurías del pueblo: el lenguaje se convierte así en una forma de violencia simbólica, y su asesinato, en el punto final de una larga cadena de exclusión.
Aquí resulta útil la noción de abyección, propuesta por Julia Kristeva, quien describe cómo las sociedades necesitan expulsar aquello que les resulta impuro, anómalo, para sostener su identidad. La Bruja, como figura abyecta, es tolerada en tanto cumple una función (sanar, prestar dinero), pero es simultáneamente temida y repudiada. Su muerte se vuelve necesaria para restaurar un orden que, irónicamente, es ya profundamente corrupto.
La violencia sobre los cuerpos es una constante. Los cuerpos femeninos, en particular, aparecen marcados por la violación, el incesto, la explotación. El caso de Norma, una adolescente embarazada por su padrastro, revela cómo la violencia sexual no es un accidente, sino una forma institucionalizada de control. La maternidad forzada ,el aborto clandestino, el encierro familiar, conforman un escenario donde la violencia doméstica se entrelaza con la violencia estructural ,sin posibilidad de escape.
Uno de los mayores aciertos de Melchor es haber construido la novela desde la lógica del rumor comunitario. La estructura narrativa reproduce el modo en que los pueblos pequeños construyen su "verdad": no a través de datos objetivos, sino por medio del chisme, el testimonio, la sospecha. Como señala la escritora y editora Valeria Luiselli, el poder de Temporada de huracanes reside en que "no se limita a contar una historia, sino que canaliza una energía colectiva y oscura" (2018).
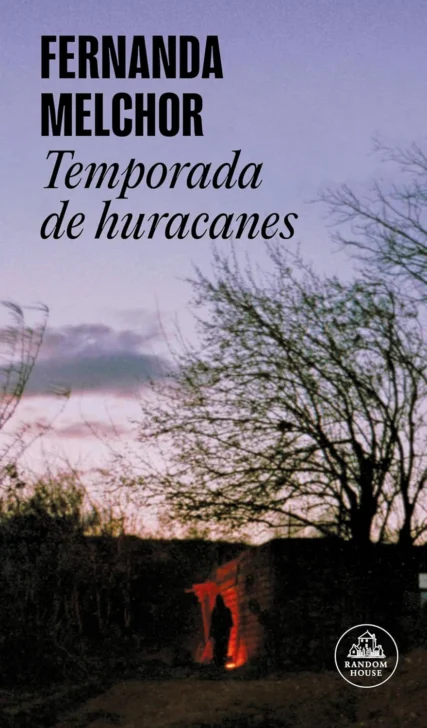
La oralidad aquí es más que un recurso estilístico: es una epistemología alternativa, una manera de producir sentido en contextos donde el Estado, la justicia formal y los medios han abandonado su rol. En La Matosa ,se cree en lo que se dice, aunque sea mentira; se actúa en función del rumor, aunque no haya pruebas. Esa dinámica de "verdad performativa" es fundamental para entender por qué el crimen ocurre, y por qué todos, de algún modo, son cómplices.
Desde la lingüística social, podríamos decir que la novela pone en escena lo que Pierre Bourdieu denominó la violencia simbólica del lenguaje: la capacidad que tiene el habla cotidiana para reproducir y legitimar estructuras de poder. En Temporada de huracanes, las palabras hieren, etiquetan, condenan. El chisme no sólo mata simbólicamente: prepara el terreno para que la muerte física ocurra.
Aunque la novela gira en torno a un crimen ,no es un thriller ni una novela negra convencional. No hay detective, ni castigo, ni justicia. Lo que hay es un paisaje social marcado por la violencia estructural, en el sentido que le da Johan Galtung: aquella que no se ejerce directamente, pero que impide a los individuos desarrollarse plenamente. La pobreza extrema, la falta de educación, la corrupción policial, el machismo y la homofobia configuran un sistema cerrado, en el que los personajes están condenados desde antes de nacer.
En este sentido, Temporada de huracanes es también una novela filosófica, o al menos ética: cuestiona hasta qué punto los sujetos pueden ser responsables de sus actos en un entorno que anula su capacidad de elección. ¿Hasta qué punto Luismi, Norma o Brando son culpables, si nunca tuvieron otra opción que la violencia, la droga, la mentira o el encierro? ¿Es posible hablar de moralidad en un mundo sin alternativa?
Esa ausencia de redención puede resultar agotadora para el lector, pero es justamente alli donde reside parte de su fortaleza. En lugar de moralizar, Melchor opta por mostrar ,por poner al lector frente a una realidad incómoda, sin didactismo, sin moralina, sin consuelo. Y al hacerlo, convierte su novela en una denuncia que trasciende lo literario.
En contraste con la tradición del realismo mágico, tan influyente en la literatura latinoamericana del siglo XX, Melchor propone un realismo sucio, violento, íntimo.
Aquí no hay héroes revolucionarios ni líderes carismáticos. Hay víctimas , victimarios, y sobre todo, personas atrapadas en un círculo vicioso. El pueblito de Temporada de huracanes no es el del folclore ni el de las grandes gestas, sino el de la desigualdad, el crimen impune y la superstición como refugio.
Melchor se inscribe así en una nueva generación de narradores que, como Fernanda Trías, Samanta Schweblin o Yuri Herrera, escriben desde y sobre los márgenes: no buscan idealizar al sujeto latinoamericano, sino exponer sus fracturas. Lo hacen sin ornamentos, sin promesas de redención, sin miedo a incomodar. Temporada de huracanes no romantiza la violencia, pero tampoco la estetiza de forma gratuita. La enfrenta desde adentro, con un lenguaje cargado, sucio, hermoso, brutal. Un lenguaje que duele y que exige algo más que lectura :
exige una toma de postura.
En un panorama saturado de ficciones que distraen o consuelan, Temporada de
huracanes nos recuerda que la literatura sigue siendo una forma de intervención en lo real. Una forma, quizás, de nombrar lo innombrable —y de mirar de frente eso que muchos prefieren no ver.
Compartir esta nota