Según la RAE, el término Caribe se refiere a un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. Es evidente que este concepto solo alude al espacio geográfico y al grupo humano que lo ocupó; pero el Caribe constituye un coctel de complejidades conformadas, además, por distintos factores que a su vez también son complejos. Entre estos figuran elementos culturales, étnicos e históricos. De aquí que, definir el Caribe requiere de una visión holística, pero al mismo tiempo particular. Cabe preguntarse: ¿Qué es el Caribe? ¿Qué es el Caribe para mí? El Caribe es un espacio geográfico habitado por grupos humanos con culturas y etnias variadas, y con hechos históricos muy similares.
El sincretismo cultural es fruto de los distintos orígenes de quienes lo colonizaron. Por lo que, confluyen rasgos y hábitos propios de los colonizadores y otros como resultado de la mezcla. Todos se manifiestan en un collage que no solo identifica al Caribe frente al resto del mundo, sino que es la esencia de sus habitantes.
Este caleidoscopio se manifiesta en todas las aristas de la cultura. Un aspecto importante es el plurilingüismo, aunque predomina la lengua española, en varios países conviven sin conflicto distintos criollos como son el papiamento, el criollo haitiano, el patois, el cocoy, entre otros. Aunque la religión católica es predominante, otras se practican paralelamente como el vudú, la santería y las cofradías. También ha estado presente el mesianismo como es el Liborismo al sur de República Dominicana. Respecto a la música, se comparten ritmos en varios países como son el merengue, el compás, la bachata, la salsa, entre otros.
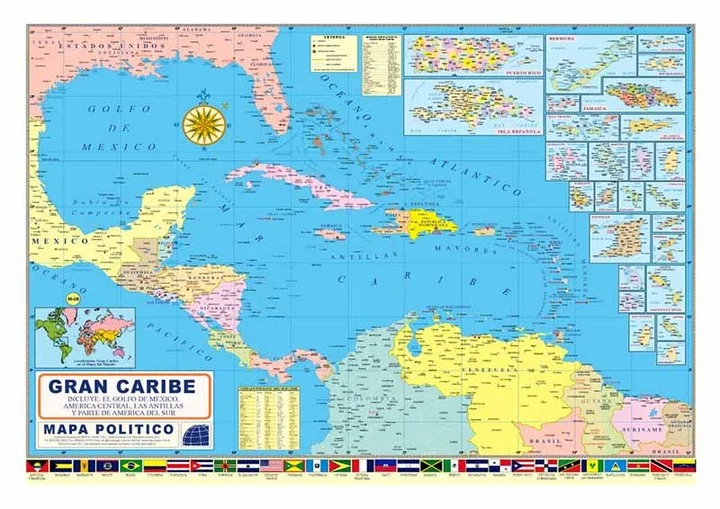
Aunque para ciertos extranjeros el Caribe es sol, agua, arena y contagiosos ritmos musicales en su gente, como es el caso dominicano, subyacen sinsabores que tienen su origen en la colonización y un pensamiento ideológico que se refleja tanto en el imaginario popular como en la literatura. La explotación y el exterminio de los aborígenes provocó el Sermón de Adviento. Las condiciones de explotación y desarraigo a que fueron sometidos los esclavos africanos han sido tema de varias obras literarias, por ejemplo, la novela El mapa de la noche de César Sánchez Beras. El abuso de los colonizadores a los esclavos se manifiesta en la rebeldía de Ramón Viet de la novela La vida no tiene nombre de Marcio Veloz Maggiolo. La maltrecha identidad de algunos caribeños, por ejemplo, los dominicanos que viven de espaldas al Caribe, marcado por un pensamiento que ha negado la presencia africana en su etnia y cultura; hecho que es recreado en la novela La ciudad romántica de Tulio Manuel Cestero, en la cual se glorifica la herencia española en detrimento de la africana. Este pensamiento no solo ha traspasado la literatura y lo popular, sino que ha sido sistémico, político; la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván y su pragmatismo político, Trujillo y Balaguer han dado muestra de ello.
En fin, por todo lo antes dicho, el Caribe para mí es el hijo de unos padres genética y culturalmente distintos, cuya diversidad produjo un ser único frente a los otros, pero que en ocasiones se siente igual. Es compartir lengua, arte, comida e historia con otros pueblos, como Cuba, Colombia, Puerto Rico y Haití. Es sufrir la soledad por el abandono de las metrópolis que le dieron origen después de lucrarse de él, es la soledad y el desangre de Haití. Es identificarme en la zona colonial de San Juan (Puerto Rico), Cartagena de Indias (Colombia), La Habana, Santiago y Camagüey (Cuba).
Compartir esta nota