La definición del adjetivo estándar es ‘lo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia’. Por eso, para muchos lingüistas, la lengua estándar se describe como una modalidad de prestigio que provee un modo de hablar válido y apropiado para ser usado por los medios de comunicación y como ejemplo en la enseñanza escolar.
En el caso del español, lengua nacional de una veintena de países, no existe una variedad única de prestigio, propia de una zona geográfica particular. Hay fenómenos lingüísticos normales en un lugar que pueden no serlo en otro y a la inversa. Es tajante la reflexión que hace el lingüista rumano Eugenio Coseriu a este respecto: ‘Madrid es la capital de España, pero no es la capital del español’. En el mismo sentido, Rafael Lapesa señala que ‘la versión culta peninsular de la lengua española no es la única legítima: tan legítimas como ella son las versiones cultas de cada país hispanoamericano’.
Según estas observaciones, el español estándar debe entenderse como un sistema inclusivo, no exclusivo, compuesto por un conjunto de opciones entre las que los hablantes eligen las que corresponden a su identidad nacional, social, etc. Es así porque no todas las variantes tienen la capacidad de traspasar las fronteras geográficas. Por ejemplo, el uso del pronombre vosotros y sus correspondientes formas posesivas (vuestro – a), así como la pronunciación de la interdental zeta, son corrientes en el español hablado en el norte de España, pero no se emplean en Hispanoamérica.
En la República Dominicana, ¿cuáles son los rasgos que definen la modalidad de prestigio que representa el español estándar dominicano? Para responder esa pregunta, es necesario conocer el modo de hablar de ‘las gentes instruidas del país’, como postula el Dr. Manuel Alvar.
En el área de la pronunciación, el análisis del habla culta natural del país revela la retención moderada, no constante, de la /s/ final de sílaba (bastante, dos); la realización frecuente de la /s/ como aspirada [h] (dehde, lah cuatro); el mantenimiento de la /l/ y la /r/ finales de sílaba (carta, algo, papel); la conservación de la /d/ intervocálica postónica (acabado, nada).
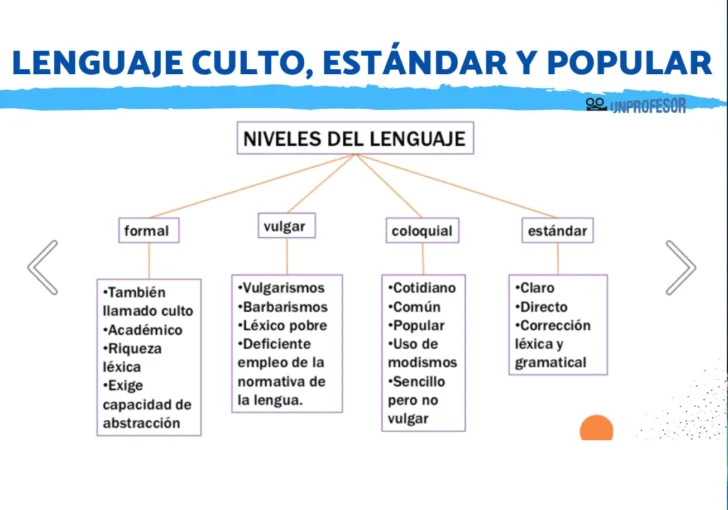
Con respecto a la pronunciación de la /s/, es notable su manifestación variable, de distintas formas, pero con predominio de la forma aspirada [h], que prevalece y surge con mayor frecuencia que la sibilante [s]. Un destacado intelectual contaba la siguiente anécdota durante una exposición a un grupo de jóvenes de Santo Domingo: ‘Un compañero mío de ehcuela, del Colegio de La Salle donde yo estaba, un vierneh me dijo: noh vemoh el lunes. Y ese lunes nunca llegó’. Como se puede observar, de 7 /s/ situadas en posición final de sílaba en este breve texto, se han conservado 3 y las otras 4 aparecen como h, con un sonido aspirado similar a la jota: ehcuela, vierneh, noh vemoh.
Otros hechos vigentes en el habla culta son la velarización de la /n/ final de palabra [páŋ] (pan) y la pronunciación aspirada de la jota [márheŋ] (margen). En el primer caso, es fácil percibir que lo normal en el habla dominicana de los diferentes sectores sociales es la articulación de la nasal final de palabra, como en pan, del mismo modo que la /n/ de tengo ([téŋgo]), o como la –ng de la forma inglesa song, llevando la lengua hacia el fondo de la cavidad bucal. No se realiza como la de nada, en la que la punta de la lengua toca la zona anterior del techo de la boca. Por su parte, la jota, en la palabra jamón, por ejemplo, se pronuncia con un sonido aspirado, débil, más parecido a la [h] del inglés hat, que a la jota tensa del castellano. La articulación velar del norte de España suena exagerada al oído de los dominicanos, que solo intentarían reproducirla si, por motivos jocosos, quisieran imitar o caricaturizar el habla de un ciudadano español.
En la morfosintaxis también se encuentran fenómenos que ilustran el carácter abierto de la norma estándar que, en ocasiones, permite la alternancia de dos o más posibilidades. Pueden citarse casos como la variación de las formas del diminutivo (gatito – gatico) y la posición del sujeto en la oración interrogativa (¿Qué quieres (tú)? / ¿Qué tú quieres?). En la República Dominicana, el modelo estándar acepta la no inversión del orden sujeto/verbo en la oración interrogativa. Resulta normal preguntar ¿qué tú dices? o ¿dónde ustedes viven?, en lugar del uso de la forma ortodoxa de la norma tradicional hispánica (¿qué dices tú? o ¿dónde viven ustedes?), que en el habla habitual puede sonar extraña o artificial.
En cuanto al léxico, algunas diferencias que caracterizan la lengua estándar de varios países pueden ilustrarse con auto (Chile), coche (España), carro (República Dominicana). Según esta información, así como el término carro podría resultar tal vez extraño en Madrid o en Santiago de Chile, sucedería igual si en Santo Domingo se utilizaran para nombrar este medio de transporte las palabras auto, o coche, cuyo significado tradicional en el país no es el de carro, sino de carruaje arrastrado por un caballo, usado como vehículo de transporte urbano. Otros ejemplos de este tipo son estos: chinola, frente a parcha o maracuyá; habichuela, frente a judía, frijol, alubia o poroto; chichigua, frente a cometa, papalote, chiringa o volantín; etc., etc.
En conclusión, no existe un español estándar. En palabras de Manuel Alvar, ex director de la Real Academia Española, «El español mejor es el que hablan las gentes instruidas de cada país: espontáneo sin afectación, correcto sin pedantería.» Por tanto, la lengua ejemplar que debe servir de modelo a los dominicanos no es la vigente en otras partes, sino la modalidad culta que se practica en el país. Esto implica que un hablante educado de la República Dominicana puede emplear, sin ningún tipo de complejo, seguro de que está ‘hablando bien’, unidades léxicas locales, como chichigua, concón, guineo, mangú, quipe o yipeta; elegir la variante diminutiva –ik– cuando la última consonante de la base es /t/: momentico; o pronunciar la frase ‘son las nueve’ convirtiendo la /n/ de ‘son’ en una velar [ŋ] (como la del inglés song), y la /s/ en un sonido aspirado [h], parecido al de la consonante inicial de la palabra gente: lah nueve.
Compartir esta nota