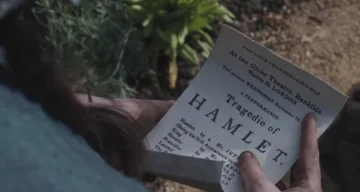“¿Quién vive?”
Con esa fórmula de guardia comienza Hamlet, una expresión que no busca cortesía ni explicación, sino confirmación inmediata, propia de quien vigila un límite y no puede permitirse el error. No hay descripción previa, ni contexto, ni afirmación inicial. Shakespeare abre la obra en un espacio impreciso, marcado por la noche, el frío y la tensión, donde la palabra no se ofrece como relato, sino como advertencia. El verbo ya no crea, no invoca, no recuerda, no se pierde ni se parodia. Lanza una llamada seca, urgente, nacida de la necesidad de saber quién se aproxima desde la sombra.
Ese arranque sitúa de inmediato al lector o al espectador en una escena concreta y simbólica a la vez. Ocurre de noche, sobre una muralla, en un reino que presiente la amenaza, en un tiempo dominado por la vigilancia. La voz se adelanta a cualquier explicación porque la seguridad precede al sentido. Antes de comprender lo que ocurre, es indispensable determinar quién está ahí, quién pertenece, quién puede ser reconocido como propio. El lenguaje aparece así no como vehículo de claridad, sino como herramienta de control, de alerta, de supervivencia.
Después de Cervantes, este gesto adquiere un peso decisivo. Si Don Quijote de la Mancha instala la sospecha sobre el relato, Hamlet la desplaza hacia la palabra misma. El lenguaje deja de ser un instrumento confiable para ordenar el mundo y se convierte en un terreno inestable, donde hablar no garantiza verdad ni transparencia. Antes de que la acción se despliegue, el lector o el espectador queda implicado en esa interpelación inicial, obligado a responder aunque sea en silencio, como si la obra reclamara también su presencia y su legitimidad.
Desde el punto de vista dramático, el comienzo alcanza una eficacia absoluta. Shakespeare no se detiene a explicar la situación política de Dinamarca ni a presentar a su protagonista. Inicia con un guardia que no reconoce al otro, en una escena dominada por la oscuridad, el temor y la expectativa. El verbo no aclara. Palpa. El mundo se presenta como un espacio donde la identidad no está asegurada y donde toda presencia debe ser verificada antes de ser aceptada. Nombrar no basta. Reconocer se vuelve una operación frágil, expuesta al error.
Esa primera interpelación define el clima moral de toda la obra. En Hamlet, nada es lo que parece, nadie dice exactamente lo que piensa y toda palabra puede encubrir una intención distinta. El lenguaje se vuelve sinuoso. Decir deja de equivaler a revelar. Hablar puede ser una estrategia para ocultarse, para ganar tiempo, para aplazar el gesto decisivo. La palabra, lejos de ordenar el mundo, lo densifica, lo llena de dobleces y zonas de riesgo.
Aquí el verbo ya no se sitúa por encima del hombre, como en el Génesis, ni actúa como memoria colectiva, como en Homero, ni se presenta como conciencia en búsqueda, como en Dante. Tampoco opera como artificio irónico, como en Cervantes. En Shakespeare, el verbo es volátil. Puede aproximarse a la verdad o traicionarla. Puede esclarecer o enturbiar. El lenguaje pierde definitivamente su inocencia y se transforma en un campo de prueba donde cada enunciado exige cautela.
El inicio de Hamlet introduce además una modificación profunda en la relación entre palabra y acción. La voz se adelanta al hecho. Antes de que algo ocurra, se duda de quién está presente. La tragedia no avanzará por acciones nítidas, sino por interpretaciones, sospechas y silencios acumulados. El verbo deja de acompañar la acción y la retarda. Pensar se interpone entre el impulso y el acto, entre el deseo y su cumplimiento.
Desde una perspectiva literaria, Shakespeare inaugura una modernidad inquietante. El conflicto abandona el exterior y se instala en la conciencia. La obra no se sostiene sobre una cadena de acontecimientos, sino sobre un problema de lenguaje y percepción. Hamlet vacila porque el mundo ya no ofrece palabras firmes a las que aferrarse. La lengua, que debería orientar, se ha vuelto resbaladiza. Comprender implica riesgo. Decidir exige atravesar un territorio verbal lleno de trampas.
No es casual que la línea más citada de la obra adopte también la forma de una disyuntiva. «Ser o no ser» no resuelve nada. Prolonga la tensión inicial. Toda la tragedia se despliega entre esa llamada nocturna y esa vacilación interior. La identidad y la existencia quedan suspendidas en el lenguaje, sin cierre posible, atrapadas entre la necesidad de decir y la imposibilidad de concluir.
En ese sentido, Hamlet marca un punto de no retorno. La literatura entra en una etapa donde la palabra deja de garantizar sentido. Hablar no disuelve el conflicto. Lo espesa. El verbo se convierte en escenario de la lucha interior, en el lugar donde chocan el deber, el deseo y la duda.
Por eso este inicio conserva su fuerza. Recuerda que uno de los gestos fundacionales de la modernidad no fue afirmar, sino lanzar una voz en la oscuridad y esperar respuesta. El lenguaje, cuando pierde su autoridad, no se extingue. Se vuelve problemático. La literatura comienza, muchas veces, en ese instante preciso en que la palabra ya no sabe quién es, pero aun así se ve obligada a comunicar.
Compartir esta nota