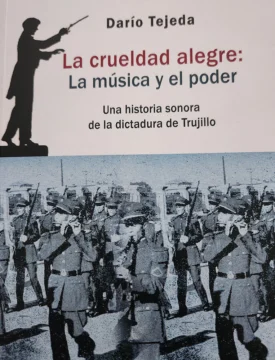El pasado 27 de junio del 2025, en la sede del Archivo General de la Nación, fue puesto en circulación en un concurrido acto, la más reciente obra del escritor, historiador e investigador ocoeño Darío Tejeda, que lleva por título La crueldad alegre: La música y el poder. Una historia sonora de la dictadura de Trujillo.
Tejeda es autor de otras obras muy reconocidas y aclamadas por los críticos, como La Pasión Danzaria, La Escritura múltiple y Enfrentar la fiera en su propia madriguera, además de una biografía de Juan Luis Guerra y 440. Es, además, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de la Unión de Escritores Dominicanos (UED), presidente para Latinoamérica de la International Association for Studies of Popular Music (IASPM), parte del staff de la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior del Ministerio de Cultura. Tejeda no se ha desvinculado del pueblo que lo vió nacer, siendo el principal promotor del Museo de las Tradiciones Ocoeñas, miembro fundador del Ateneo Ocoeño, del cual fue su primer Presidente y encabezó el equipo que organizó y celebró en Ocoa el IV Festival Literario Sur en el año 2023.
En esta ocasión, el autor analiza la vinculación de la música como método de seducción y propaganda utilizada por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961).
La música es una expresión artística, que además de su función estética, contribuye a la cohesión de grupo. Los himnos nacionales, por ejemplo, tienen como propósito la unidad en torno a la ficción que llamamos Estado, o los cantos religiosos que suelen integrar a los feligreses con el rito que se celebra. Desde un punto de vista antropológico, la música sirve para dar cohesión al grupo (nación, tribu, pueblo, etc), según el etnomusicólogo Martín Herrero.
La música tiene la virtud de reforzar y hasta de dar una identidad colectiva, lo que la hace irrenunciable para todo nacionalismo, sobre todo si está en el poder, no utilizar en beneficio propio, especialmente en los regímenes totalitarios o autoritarios que tienen una necesidad constante de justificación y legitimación de su poder, mas allá de la represión y la fuerza. (La música en el sistema propagandístico Franquista. José Antonio Muñiz Velásquez, Historia y Comunicación Social, 1998, número 3).
Históricamente la música que se tocaba en los palacios de los faraones, emperadores y reyes o en las cortes de la nobleza europea, no era la música que escuchaba el pueblo llano. Cada régimen político ha tratado siempre de identificarse con una música. Los Nazis promovían la música de Richard Wagner, por quien Hitler sentía verdadera devoción y que le ha costado al pobre Wagner cargar con el peso de tan nefasto admirador. Por otro lado, vemos que la revolución Cubana generó un movimiento musical llamada la Nueva Trova, aunque lo que caracterizaba dicho movimiento más que la música era la lírica de sus canciones, muchas de las cuales fueron utilizadas en protestas contra las dictaduras latinoamericanas durante los años 60 y 70. Es tal la influencia de la música, que ha sido tema preferencial de la censura en los gobiernos antidemocráticos.
Según Tejeda, el merengue era una música practicada por campesinos tabaqueros y conuqueros de la región del Cibao, originalmente rechazado por las élites y prácticamente ausente en las ciudades.
Concordando con el autor en esta parte, podemos citar una crónica periodística sobre un baile realizado en el Casino Ocoa en el año 1928 con motivo de la visita realizada por el Presidente Horacio Vásquez: “ Este baile fue una fiesta distinguidísima y rumbosa; las orquestas, la una dirigida por el Maestro Rafael Ignacio, la otra por el popular Maceito Barba, disputándose la complacencia, ejecutaban incesantes las más modernas y deliciosas piezas bailables: valses, danzas, danzones, pasodobles, foxtrots, hab aneras, danzas, a cual más inolvidables, porque todas evocan recuerdos de una noche deliciosamente feliz”.(Listin Diario, 30 julio 1928, pág. 1). Este es solo un ejemplo, para concluir que el merengue aún no era música apta para ser tocada en dichos centros sociales.
Y aquí es donde Dario Tejeda inicia su obra, cómo la Tiranía introdujo el merengue en los clubes de la élite (además de que Trujillo era un gran bailador y gustaba de la música, lo hizo como una forma de castigar a esa burguesía que le había impedido ingresar a sus centros cuando era jefe del ejército).
Pero el autor no se limita a esa parte, sino que analiza con profundidad, diseccionando con bisturí, los “entresijos del poder”. Es cierto que la dictadura utilizó la música, especialmente el merengue, al que le incorporó instrumentos “civilizatorios”, como trompetas, saxofones, piano, instrumentos que eran utilizados por las orquestas criollas para interpretar otros géneros, casi todos foráneos. Pero fue el caso de Trujillo y su dictadura única en ese sentido?
La música por el enorme poder de cohesión y de lograr adeptos, y más cuando se trata de un género bailable (vista la pasión de los dominicanos por el baile, algo que ya Darío había analizado profundamente en La Pasión Danzaria), es considerado un poderoso instrumento (que desata pasiones, igual que el beisbol o el futbol) . La música, afirma Pizarroso Quintero, “especialmente el canto, ha sido utilizada siempre como instrumento propagandístico” (Historia de la Propaganda. Notas para un estudio de la propaganda política y de guerra. Eudema, Madrid, 1990, 2da. Edición ampliada, 1993). Fue utilizada por el otro generalisímo, Francisco Franco, dictador de España (1939-1975), para fomentar la idea de una España unida y nacional, tras la guerra civil.
La obra de Darío Tejeda consta de 465 páginas y constituye desde ya, un referente en el campo investigado. La originalidad del tema y la profundidad de los juicios que contiene, la cantidad de información, fotos y catálogos aportados, así lo justifican. Además, se trata de un libro innovador, ya que contiene códigos QR que al ser escaneados nos permiten reproducir desde un móvil las canciones más emblématicas de aquellos años, haciendo de su lectura una experiencia sensorial memorable.
La empleada del Archivo General de la Nación que me entregó el libro, al leer el título, me miró con curiosidad, y me preguntó: cómo puede ser alegre la crueldad? Si tienen la misma duda, les invito a leer este interesante libro.
Compartir esta nota