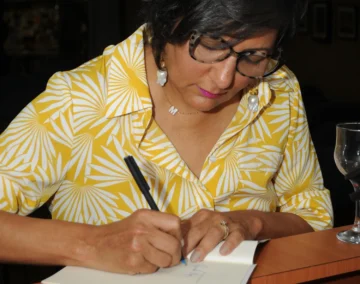«El pensamiento es una flecha. El sentimiento, un círculo», escribía Marina Cvetaeva en un aforismo que volvió con frecuencia a la memoria durante la lectura de este nuevo volumen de la colección Caribe. En efecto, si la recopilación de Minerva del Risco toma su título del relato conclusivo, la elección no obedece, a nuestro juicio, a meros criterios editoriales, sino a una declaración precisa de poética e intenciones. El título Te he llamado tantas veces posee, sobre todo, un valor de fórmula: remite a la recurrencia del pensamiento, a la naturaleza contrapuntística del yo —por la cual, debido a distancias físicas, psicológicas, morales, somos y no somos al mismo tiempo las mismas personas que fuimos en la juventud— y a la bien conocida lección del psicoanálisis según la cual el pasado que cuenta es aquel que se mantiene en el presente.
Los textos de Minerva del Risco están, de hecho, marcados por esa misma afinidad entre tiempo y reversibilidad que Walter Benjamin hallaba en Proust: por un lado, tenemos la llamada “experiencia vivida”, que la conciencia registra y puede evocar en cualquier momento, como expresión de una relación con el tiempo sin rupturas, simbolizable como una flecha que avanza a velocidad constante hacia el futuro. Por otro lado, sin embargo, está la “memoria involuntaria”, siempre vinculada a la pérdida y, en específico, al olvido: una relación que constituye su propia condición de posibilidad. Es esta, en suma, la condición del pasado inmemorial y de la reproducción hermenéutica que impide pensarlo como mero reverso de lo recordado.
La expresión “llamar tantas veces” puede significar también esto: traer a la memoria un acontecimiento del pasado, aunque sea evocado, como ocurre en el síndrome de Proust, por un olor o un sabor. Así, si en el relato “Las luces de una ciudad atormentada” el recuerdo se activa por un aroma («El aroma de los granos recién molidos penetra en mi sien y recuerdo mi último viaje a la montaña cuando fui con mis abuelos y los niños»), en “Momito” el momento epifánico brota de un sabor («Momito y su familia regresan cada tarde a mi memoria. Aún los veo desde mi balcón, chapoteando felices en el mismo barro y en el mismo rosal de mi infancia, mientras saboreo la exquisita ambrosía que guardo en el frigorífico»).
La memoria involuntaria transforma lo cotidiano en revelación, como un aroma o un sabor que despierta mundos olvidados
Del mismo modo, en “La cola de conejo”, «Cada habichuela me recordaba algo o alguien»; mientras que, en “Es Manhattan y es invierno”, un perro con «bozal choca contra la vitrina donde exhiben las tartas de queso. Eso me hace recordar una historia de torturas que he leído recientemente».
Lo que nunca ha abandonado la memoria, sin embargo, es el miedo. En los relatos de Minerva del Risco, la actualidad está atada con doble hilo a un pasado oscuro: el de la ocupación militar de la isla y la dictadura de Trujillo. De ahí que en el libro reaparezcan secretos, habitaciones prohibidas, casas enigmáticas y cuerpos irreconocibles y misteriosos (“El relojero”, “El eclipse de Lucía”, “Un grito sin nombre”, “El cordel del trapecista”): como escribía Derrida, no hay obra sin secreto, así como no hay discurso que no segregue espontáneamente un secreto, puesto que el secreto es la condición misma del vínculo social.
El tiempo de la infancia es, entonces, también una habitación prohibida, en la que «el canto de los ruiseñores se confundió con los lamentos y […] el sonido de una marcha militar cadenciosa» (“El miedo no se olvida”); o aquel en el que, durante el desfile de los Reyes Magos, la voz narrativa, vuelta niña en la recuperación memorial, no verá otra cosa que «Reyes apestosos» que «bajaban sudorosos y cansados de sus burros» (“Usted verá”).
En suma, si las alegorías, como decía Todorov, son medias metáforas y medios conceptos que reposan sobre imágenes degradadas a la percepción sensorial, en Minerva del Risco, entre alegorías políticas, recuerdos vívidos y otros desvaídos, lo que sobrevive son, siempre, las historias. En uno de los explicit más bellos de la colección, el de “Es Manhattan y es invierno”, se lee: «Esta y todas las ciudades están llenas de historias, de relatos que podrían ser simulados, enmascarados, falsos o incluso imaginados. Son como carruseles llenos de fantasmas desde los que se observan fragmentos de vida, algunos fosforescentes, mientras otros son tan grises como el color que la tormenta deja al día».
La vida psíquica, parece decirnos la autora dominicana, está hecha de huellas que, para imprimirse en la carne, necesitan de una naturaleza anfibia, duplicada, capaz de actualizar un horizonte posible del pensamiento. Dicho de otro modo: si lo que confiere a la huella la dimensión histórica de lo vivido subjetivo es la circunstancia, la imaginación, en cambio, abre la vía a lo presubjetivo, a lo deshabitado, a lo aún no pensado.
Así, si las páginas de “Masillas de colores” portan una dimensión demiúrgica en la que se remodelan «con las manos el papá, la mamá, los pequeños» (de un modo, en el fondo, no muy distinto al de la escritura misma), “Te he llamado tantas veces” es, de manera semejante, un relato sobre la repetición variada del acontecimiento, como se manifiesta en la presencia del abuelo Miguel, ya protagonista de “El relojero”, que aquí reaparece como Miguelito, otra vez ocupado en reparar relojes: hacia adelante y hacia atrás con las manecillas, como hace la circularidad del sentimiento (o como la puerta de doble giro en Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche).
Pero, ¿qué libro es, en el plano de la escritura, Te he llamado tantas veces? Tras la evocación de los sucesos reales ocurridos en Nueva York, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, encontramos historias narradas con un ritmo sostenido, de hábil fabuladora, donde lo biográfico se transfigura en afectuosa imaginación, sobre todo en las páginas más conmovedoras dedicadas al padre, e importante escritor dominicano, René del Risco (A la cieguita), allí donde el gusto se acrecienta ante la delicadeza de las situaciones: cuanto más sombrías se tornan, más insiste la autora con su pluma evocadora y potente. Como en aquella escena que actúa como piedra de toque de los dos destinos en juego, con el contacto a distancia del cigarrillo compartido por un instante fugaz, creando una fisura entre un antes y un después, casi simbolizando un traspaso, con la máquina de escribir emblemáticamente al fondo de la habitación.
Los relatos, atravesados por los hilos rojos de las raíces, la familia y el pasado («Se encontró frente al polvo de los años pasados […] eternándose para siempre en mi memoria»; «Ha pasado mucho tiempo y continúo manteniendo el hilo conductor de los recuerdos», se lee en el relato dedicado al tío Culí), dejan la huella de la conciencia y la intuición: «Me detengo en una expresión que ya había leído antes, de esas frases que te golpean, te traspasan, te punzan y penetran en tus entrañas silenciosamente. En mi cabeza retumba una y otra vez: “La oscuridad es igual en todas partes”, y la pienso como un breve preludio a lo desconocido o a lo disfrazado; o como la ablepsia que daña el alma […]» (“Masillas de colores”).
A contrarrestar las analogías, a veces satíricas, entre seres humanos y animales —perros y gatos («Lucía era una gata mimada que tenía el mismo aire altanero y maquillado que su dueña»), cerditos y luciérnagas, colas de conejo e incluso leonas, en el caso de las naturalezas más imperiosas—, contribuyen los pasajes de mayor lirismo, allí donde lo cotidiano se eleva a trascendencia humana y la mirada se pierde en el horizonte o se dirige al cielo, ya sea hacia el amanecer (“Un grito sin nombre”, “Las luces de una ciudad atormentada”) o hacia la luna, tal vez en un impulso más allá de lo posible, con el tiempo histórico difuminándose en tiempo mítico (“Cuando ya no es suficiente”, “Te he llamado tantas veces”, “El eclipse de Lucía”, “Culí”).
En su recopilación, Minerva del Risco logra, en suma, devolver todo el enmarañado oscuro al nivel de las emociones aclaradas a la sensación, para un retrato personal y, al mismo tiempo, generacional que se deja captar por el sentimiento y que se integra con naturalidad en el cuerpo del relato.
La infancia, marcada por el miedo y el silencio, se convierte en una habitación prohibida donde el pasado aún respira
En mi lectura, Te he llamado tantas veces inserta los temas de la narrativa civil incluso en el corazón de un mundo subdesarrollado por la obsesión de valores invertidos; pero la declinación hacia el futuro no es necesariamente una amenaza, parece decirnos la autora, sobre todo si se orienta —mejor aún en la dimensión de la conciencia sociopolítica— hacia una resignificación del acontecimiento.
Es, en definitiva, también en esta acepción que puede leerse aquella hermosa sentencia de “El cordel del trapecista” que reza: «En fin, cuando menos te lo esperas, descubres una historia escondida detrás de la fachada».
Compartir esta nota